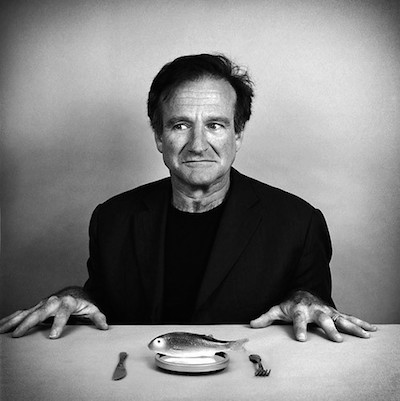1
La última vez que escuché con vida a William Friedkin fue hace alrededor de un año, a principios de junio de 2022, cuando sostuvo una charla con Bret Easton Ellis, autor de Less tan zero, American psycho, Lunar park y The shards. Además de revisar la filmografía de Friedkin, la conversación –grabada para el podcast de Easton Ellis, donde el novelista también viste el uniforme de crítico cinematográfico y combativo comentarista cultural– giró en torno a los tópicos que el director adoraba discutir en años recientes: la degradación del cine norteamericano, la imposibilidad de desarrollar una carrera como realizador al margen de los estudios, la importancia de revisitar a los grandes maestros, la inutilidad de los premios, el fin de Hollywood, la decadencia de la sala de exhibición cinematográfica y la frivolidad del streaming. Friedkin haciéndola del tío Bill, básicamente. Si bien era incapaz de abstraerse del sentido del humor –casi todas sus conversaciones son divertidísimas, y esta no es la excepción–, Friedkin sonaba apesadumbrado, sombrío, más harto que de costumbre.
Tras dos horas y media de charla –la entrevista está dividida en dos partes y se puede escuchar gratis en Patreon–, Easton Ellis le preguntó por qué se autocalificaba como un director con una visión pesimista del mundo. Reflexivo, el tío Bill se desintegró para abrirle paso a un anciano melancólico y crepuscular, quien admitió que era imposible para alguien racional desplegar una postura optimista, si bien anticipó que no dudaría un segundo en “levantar los brazos y rogarle a Dios por un día más cuando llegué la hora, lo que sospecho será pronto”. Dicho esto, el tema de conversación cambió a la entonces reciente masacre de 19 niños y dos maestros en Uvalde, Texas, a manos de un asesino de 18 años. El cineasta apuntó que el esposo de una de las maestras masacradas murió de tristeza tras ver abatida a su pareja. “Pobre hombre, falleció de un infarto, en el hospital”, lamentó Friedkin antes de sucumbir al llanto.
2
Nacido en Chicago el 29 de agosto de 1935, hijo único de padres ucranianos con ascendencia judía, Friedkin es una figura clave para entender el cine contemporáneo. Si bien era ligeramente mayor a los personajes retratados en Easy Riders, Ragging Bulls, el icónico libro de Peter Biskind que narra la historia de los realizadores estadounidenses que cambiaron las reglas del juego en Hollywood durante los años setenta (Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Brian De Palma, Steven Spielberg), la contundencia de su obra lo posicionó, para bien y para mal, como uno de los centros gravitacionales de esa generación.
Como suele suceder cada vez que se habla de Orson Welles, el lugar común es presentar a Friedkin como una víctima del éxito temprano; es decir, como un autor que alcanzó la cúspide demasiado pronto con dos filmes fundacionales del denominado “Nuevo Hollywood” –Contacto en Francia (1971) y El exorcista (1973)–, para luego perderse en un laberinto de cintas erráticas que jamás estuvieron a la altura de sus primeras obras maestras. No es necesario abundar demasiado en la importancia de esos filmes. Amén de las innovaciones técnicas que reinventaron al thriller policiaco gracias al uso de una estética más cercana al documental que al noir expresionista, Contacto en Francia estableció la fatalidad como una constante en la obra del director: no importa la intensidad con la que trabaje o la pasión de su entrega, el protagonista típico de Friedkin casi siempre terminará hundido en un pantano de ambigüedad, insatisfacción y muerte. ¿Y qué más se puede decir de El exorcista? Una de las películas más inquietantes de la historia y, como me señaló el mismo realizador hace casi una década, un recordatorio atemporal de la fragilidad humana frente al mal:
Si revisas con frecuencia el periódico –sea en Pekín, Los Ángeles o la ciudad de México– vas a encontrar tarde o temprano una nota que relata cómo un hombre aparentemente normal un día se levanta y asesina a su esposa e hijos. Somos capaces de hacer cualquier cosa. […] Hitler era la mente más enferma del siglo XX, pero también una persona tridimensional, con complejidades. ¿Cómo explicar, entonces, qué sucedió? No solo con Hitler, sino con el pueblo que lo apoyó. ¿Cómo fue que Alemania –que nos dio a Thomas Mann, Bach y Schiller– siguió a alguien como Hitler al infierno? En ese contexto, la “posesión demoniaca” –ceder el control ante una fuerza superior maligna– resulta interesante.
3
Contacto en Francia y El exorcista son las cintas referenciales de Friedkin –las dos que prácticamente cabeceó toda nota que reportó la muerte del director, acontecida el pasado 7 de agosto–, pero dudo que sean las “mejores”, así como nunca he estado convencido de que El ciudadano Kane sea superior a Sombras del mal (1958) o F for fake (1973), o que La pandilla salvaje (Sam Peckinpah, 1969) sea un trabajo más logrado que Tráiganme la cabeza de Alfredo García (1974). El mismo Friedkin apuntaba que Sorcerer, de 1977, es su película más pura y personal, “la que refleja con mayor precisión mi actitud ante la existencia”. Ciertamente es su pieza más fatalista. Inspirada por El salario del miedo (1953), de Henri-Georges Clouzot, la cinta cuenta la historia de un grupo de criminales y terroristas venidos a menos que aceptan una misión suicida: transportar un camión repleto de nitroglicerina a través de una selva localizada en un país ficticio de Sudamérica.

Además de contar con secuencias espectaculares que reafirman el virtuosismo de Friedkin para construir situaciones de tensión casi insoportables, Sorcerer desdobla una atmósfera ominosa, casi sobrenatural. La selva misma parece estar poseída por fuerzas diabólicas que tornan impensable cualquier posibilidad de un final feliz. También es la película más romántica del director, repleta de momentos entrañables. La verdadera camaradería no surge en el paraíso, sino entre los que se saben condenados a penar en el infierno.

Otra obra maestra es Vivir y morir en Los Ángeles, de 1985, un noir neón que gira en torno a la caza de un falsificador de moneda por parte de un policía que busca vengar la muerte de su compañero, quien es asesinado a unos cuantos días de retirarse. Nada es lo que aparenta en Vivir y morir en Los Ángeles. Detrás de las calles soleadas y la estilización urbana, subyace una sensación creciente de malestar y corrupción. El discurso estético, propulsado por la fotografía de Robby Muller y la música de Wang Chung, se manifiesta desde los créditos iniciales: una fulgurante gota de sangre camuflada como palmera, situada al lado de una tipografía pop de verde imposible. Detrás de toda esa estilización: un cementerio de coches, la basura que esconde el glamur.

A estas alturas, no hay un cliché en el mal llamado cine de acción que resulte más aburrido que la persecución automovilística. Con algunas notables excepciones –Ronin, Bullit, la saga de Mad Max–, casi siempre son pretextos perfectos para ir al baño y ausentarse algunos minutos sin temor a perder el hilo de la historia. William Friedkin le dio la vuelta a este cliché en Contacto en Francia; aquí, sin embargo, eleva todo a la máxima potencia. Vertiginosa, surreal y apanicada, la persecución de alrededor de 10 minutos es una carga de adrenalina imposible de olvidar. La cinta es completamente fiel a las obsesiones fatalistas del director: el protagonista muere antes de atrapar al delincuente.

Mención aparte merece Cruising, de 1980. Acusada en su tiempo de homofóbica y tremendista, esta inmersión oscura en los bajos fondos de los clubes neoyorquinos de fines de los setenta goza ahora de una irónica revaloración por parte de varios creadores gay, quienes reconocen la franqueza con la que aborda los estereotipos de la época a través de una áspera estética sadomasoquista conocida como “minimalismo punk”.

4
Pese a algunos bandazos (Jade), el tiempo no mermó la ferocidad de William Friedkin. Sus películas de ficción más recientes, Bug (2006) y Killer Joe (2011), ambas colaboraciones con el dramaturgo Tracy Letts, son radiografías sin concesiones del aislamiento lumpen en el que viven ciertos estratos blancos del sur estadounidense. La locura del “gótico americano” capturada con vigor e hilaridad posmoderna por un director que ya entonces rebasaba los 70 años.

Si bien William Friedkin recibió diversos homenajes y reconocimientos en estos últimos años, la industria no lo benefició con la confianza o el financiamiento para lanzar proyectos de alta envergadura. Su última película, The Caine mutiny court-martial, una reelaboración moderna de la obra de Herman Wouk, será estrenada en la próxima edición del festival de Venecia.
La imagen popular de Friedkin es la de “el huracán Bill”, un hombre de carácter fuerte e impulsivo que no dudaba en darle una cachetada a un actor si pensaba que esto le iba a ayudar a mejorar su desempeño en una escena, pero casi nadie habla de la vulnerabilidad que lo acosaba de manera permanente. En Leap of faith (2019), el fantástico ensayo-documental de Alexandre O. Philippe, Friedkin relata su visita a un jardín zen (Karensansui) en Kioto, justo después de haber realizado El exorcista:
El jardín zen era un terreno compuesto de varias rocas distribuidas en un mar de arena. A los lados había algunas bancas donde la gente podía sentarse y contemplarlo. Había alrededor de 20 personas ahí, todas mirando las rocas. Me pregunté por qué observaban con tanta atención. “Solo es un montón de rocas sobre arena peinada”, pensé. Comencé a mirar. Me percaté de que esas rocas eran como continentes aislados sobre el mar. Luego imaginé que se asemejaban a comunidades o familias, viviendo separadas la una de la otra. Finalmente, concluí que las rocas eran personas, condenadas a vivir solas por el resto de su vida. No importa qué tan cerca pienses que estés de los demás, siempre vas a estar solo. A los 15 minutos, comencé a llorar. Han pasado ya más de 40 años y no hay un día en que no piense en ese jardín.

Gracias por todo, Bill. Descansa en paz. ~
Mauricio González Lara (Ciudad de México, 1974). Escribe de negocios en el diario 24 Horas. Autor de Responsabilidad Social Empresarial (Norma, 2008). Su Twitter: @mauroforever.