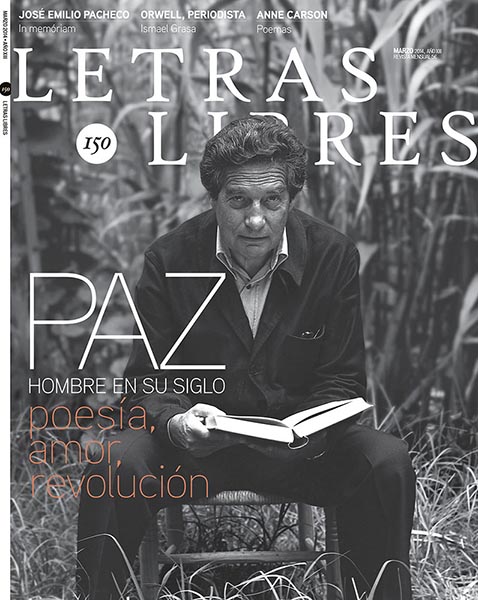Se sabe poco de él, pero su única obra narrativa perdurable es extraordinaria. Publicada por vez primera en 1936 por una editorial parisina de emigrados rusos, Novela con cocaína, firmada con el seudónimo M. Aguéiev, llamó la atención, tuvo alguna buena crítica y quedó en el olvido hasta su reaparición en los años ochenta, cuando el misterio de su autoría dio pábulo a una atribución a Nabokov que su viuda Vera protestó airadamente. Hoy se sabe que el autor fue un moscovita de descendencia judía llamado Marko Levi, residente doce años en Turquía y repatriado en 1942 por la policía turca a su país de nacimiento, donde llevó una oscura vida de profesor de alemán hasta su muerte en 1973. De la novela (publicada en buena traducción española por Alba) destacan, casi como un leitmotiv del narrador en primera persona, las dualidades y los desdoblamientos que le causa su drogadicción, resumidos en esta exclamación: “Se desdoblaba la sensación de tiempo.”
El lobo de Wall Street es una película con mucha cocaína, y yo diría que no toda la que se esnifa, ni tampoco las extensas proezas eróticas, primordialmente bucales, resultan, desde el punto de vista del espectador, imprescindibles; el tiempo narrativo pesa más de una vez, sin duda porque nosotros no la vemos en trance psicotrópico ni vamos tan raudos como los personajes del filme. El director refleja la historia verídica, “remasterizada” para la pantalla, de Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio), un joven neoyorkino que empezó como honrado corredor de bolsa y se despeñó voluntariamente en la escalada de la riqueza fraudulenta, el sexo y las drogas: la eterna historia de un Rake’s Progress, contada, al contrario que en la famosa serie pictórica de Hogarth, en cuadros sin conexión, sin sátira y sin moraleja (aunque sí con casa de locos). Este progreso y caída del libertino Belfort arranca poderosamente, con la trepidación que Scorsese sabe dar a sus películas no intimistas: las primeras arengas en la oficina, los ascensores saturados de felaciones, y, sobre todo, esa secuencia memorable del almuerzo en que el instructor Mark Hanna (un prodigiosamente metamorfoseado Matthew McConaughey) le da clases aceleradas de desenfreno al aprendiz. Junto a DiCaprio, todos los actores secundarios lucen como protagonistas en el caleidoscopio de la acción, que unas veces nos hace pensar en un Calígula bancario y en traje de calle y otras en Casino, cinta de gangsters del propio Scorsese que tiene más de un punto de contacto con esta.
La acumulación de orgías y expletivos, de señoritas complacientes y yates rebosantes de langostas da a veces la impresión de antídoto disolvente a esa anterior obra tan acaramelada y tan ñoña a ratos (sin dejar nunca de ser brillante) que fue La invención de Hugo. Pero siempre hay un artista al timón. La pelea de Jordan con su primera mujer bajo la marquesina del teatro, o la larga escena de mismo Belfort y su lugarteniente Donnie (Jonah Hill, otra creación de característico) empastillados hasta las cejas y pegados al teléfono en la cocina de la mansión, son de un deslumbrante refinamiento formal. O el final, una idea de genio en el guion que el cineasta resuelve con virtuosismo: el ya maduro y derrotado Jordan Belfort dando un curso a los lobeznos del Wall Street del futuro, esos madoffs de nuestra realidad que se engranan en la rueda de la corrupción como catecúmenos de la religión del dinero.
Por lo demás, El lobo de Wall Street es un ejemplo de alta calidad del cine frenético que ahora prolifera, en el que la cámara ya no es aquella pausada estilográfica de los cineastas franceses de la nouvelle vague, sino más bien una pistola de Marey o un lápiz óptico. El modelo de los directores del frenesí visual y el montaje (nunca mejor dicho) a toda pastilla viene sobre todo de Hollywood, aunque no faltan secuaces en otras cinematografías menos pujantes. Es un idioma hecho de velocidad y movimiento, como puede verse en otro título reciente y de gran éxito en los Estados Unidos, La gran estafa americana (American Hustle) de David O. Russell, quien utiliza señaladamente el acercamiento y alejamiento de cámara a los actores como sintaxis, si bien su montaje de planos es menos sincopado que el de Scorsese. Se trata de un cine que puede marear y que está hecho para marear, para reproducir los vaivenes y la inestabilidad substancial de sus personajes, de sus relatos.
Pero no todo el cine que quiere hablarnos del desasosiego, del trasiego, de la dispersión y la desubicación, es tan móvil. Además de El lobo de Wall Street y La gran estafa americana he visto Caníbal, la notable película de Manuel Martín Cuenca que estuvo entre las finalistas de los principales premios Goya de este año (ganados todos, con merecimiento, por David Trueba y su Vivir es fácil con los ojos cerrados). Entre los cineastas españoles de su generación (Martín Cuenca nació en 1964), este almeriense comparte con Jaime Rosales y Javier Rebollo, y en cierto modo con Pablo Llorca, la parsimonia deliberada, el gusto por la composición en plano largo y fijo, tan estático a veces que nos hipnotiza, nos cautiva, en las antípodas del arrebato de Scorsese, pero no por ello con menos arte. Caníbal dibuja la existencia de otro extremado lobo depredador, el sastre granadino Carlos, quien en su afán de apropiación de lo que desea se traga a las mujeres. La extrema frialdad del cineasta, que queda marcada por el hermoso plano inmóvil de casi cuatro minutos ante la gasolinera, es una alternativa radical a la plasmación del exceso. Otra manera de ser tempestuoso en la negación y el recato.~
Vicente Molina Foix es escritor. Su libro
más reciente es 'El tercer siglo. 20 años de
cine contemporáneo' (Cátedra, 2021).