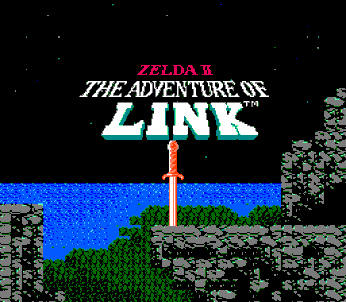Muere Peter Bogdanovich y uno no puede evitar pensar que es solo el principio de lo que viene. Quizá por el pesimismo de los últimos dos años o porque los últimos cineastas clásicos tienen cierta edad y, bueno, es ley de vida. Quizá es, peor, nostalgia o quizá el cine clásico se extingue por el paso del tiempo. Bogdanovich fue, de algún modo, todo él, el emblema del Nuevo Hollywood. La transposición americana del modelo Truffaut –cineasta al que tanto admiró–: judío nacido de padres huidos de la violencia europea de la guerra, cinéfilo y gafotas, crítico mitómano, a veces más cinéfilo que director, a veces un director enorme y superdotado.
Y metáfora, el pobre Bogdanovich, de muchas cosas. Para empezar del viaje que hizo el cine americano en una década (la de los 70, la de los cineastas libres, autores geniales) que la propia maquinaria capitalista e industrial mató (en sentido literal y figurado) en los ochenta hasta sepultarlo en los noventa.
Formado como actor y como brillante crítico en la prestigiosa revista Esquire, teórico nostálgico –sus libros no tienen desperdicio y pueden ser disfrutados tanto por los neófitos como por los eruditos– (re)descubridor de los directores americanos (el gran defensor de Ford en una época de cierta convulsión social en la que Ford no estaba bien visto, amigo íntimo de Welles, imitador/deudor de Howard Hawks), Bogdanovich nace como cineasta, al igual que tantos otros, no solo a la sombra de la sala de cine de triple o cuadruple sesión sino al amparo de Roger Corman. Un tipo tan agarrao como brillante y cuya participación en la génesis del Nuevo Hollywood ha sido muchas veces celebrada.
Es a las faldas de Corman donde aprende el oficio: Bogdanovich echa un cable en la estupenda película motera de Corman The Wild Angels –en la que también andaba otro geniecillo, Monte Hellman– y dirige aunque no firma su segunda película con él: la muy reivindicable Viaje al planeta de las mujeres prehistóricas con la siempre excesiva y genial Mamie Van Doren. Su primera, Targets, pura y brutal, ya da muestras de un talento eléctrico y original. Una ópera prima de un horror limpio y diurno que conjuga el homenaje cinéfilo a Boris Kaloff con el thriller conspiranoico tan de la época y, a la vez, con una sentida e inteligente reflexión sobre la violencia.
Bogdanovich siempre supo estar bien acompañado (entre sus guionistas se encontraron Buck Henry, Robert Benton, David Newman, Frederich Raphael, Alvin Sargent, W. D. Richter) y en esa película colaboró con el gran Samuel Fuller y con su mujer de entonces, madre de sus dos primeros hijos y figura imprescindible no solo en la carrera de Bogdanovich sino en la historia del cine: Polly Platt, algo más que escritora, ideóloga y una maravillosa diseñadora de producción.
Con apenas treinta y pocos años rueda su siguiente película, la que será la primera de sus dos obras maestras y la que asienta el mito en torno a Bogdanovich: The Last Picture Show. Usando como punto de partida la hermosa novela del escritor de westerns Larry McMurtry, The Last Picture Show es a la vez un western sin pistolas y una agridulce crónica sentimental texana; una especie de mezcla imposible entre la libertad de la Nouvelle Vague y el halo de los directores clásicos a ritmo de Hank Williams con una profunda identidad sureña –sorprendente aún más cuándo venía de un chico judío de apenas treinta años nacido en Nueva York–. Una elegía, un homenaje no solo al cine sino a los cines, una sentida reflexión sobre la belleza pura de la juventud y la demoledora capacidad de erosión que en ella hace el paso del tiempo. Personajes y lugares en la película se vuelven uno: el limpio cielo del desierto y el cuerpo de Cybill Sheperd lanzándose a la piscina, las arrugas en el rostro de Cloris Leachman y las grietas en la pared del cine, todo bajo el impecable blanco y negro del director de fotografía Robert Surtees.
Una película que fue a la vez un tormento emocional (separación de Polly Platt, enamoramiento de Cybill Shepherd) y un éxito arrollador que lo colocó en el punto de mira de toda la industria. No falló en la siguiente What’s Up, Doc, homenaje a la screwball comedy cocinada a medias con algunos de los guionistas más brillantes del momento (Buck Henry, David Newman, Robert Benton) y que es, quizá –junto a 10 de Blake Edwards– la última comedia clásica americana, donde queda claro ese gusto que tenía Bogdanovich por mirar siempre hacia atrás en la búsqueda de inspiración.
Paper moon cierra la primera parte de su carrera con brillantez: encantadora comedia de nuevo con un poso poético en torno a una pareja –padre e hija– de timadores en los años duros del Dust Bowl que Bogdanovich filma sin perder nervio pero con la elegancia, el sosiego y la melancolía de los maestros.
Tras la fallida adaptación de Daisy Miller a mayor gloria de su amor Cybill Shepherd (película algo fría, académica y un poco plomo, la verdad) llegan las dos olvidadas –y olvidables– At long last Love y Nickelodeon. Ambos con un elenco familiar (repetían Ryan O’Neil y Tatum, en la primera andaba Cybill, en las dos Burt Reynolds) y ambas fallidos intentos de mirar al pasado, revisitando el musical coleportiano o retratando a los pioneros del cine mudo americano.
Recupera el pulso con la muy interesante Saint Jack, una comedia picaresca con un punto de thriller exótico con el magnetismo de Ben Gazzara y en la que recluta para el cine americano, con su habitual buen gusto, al operador alemán Robby Müller: artífice de parte del particular atractivo visual que tiene la película, con una hermosa luz natural.
Bogdanovich inaugura los ochenta con su gran película maldita y su segunda obra maestra, They all laughed, que auguraba una posible nueva etapa del cineasta que nunca llegó. Bogdanovich rodaba su primera película moderna: neoyorquina, libre, de nuevo con la fotografía de Müller. Es una comedia tan triste –ese Ben Gazzara resignado, enamorado, despidiendo a una otoñal Audrey Hepburn en el helipuerto con el Kentucky Nights cantado por otra actriz de la cinta, Colleen Camp– como divertida, hermosa, única. Una película influyente, que anticipaba a una generación de cineastas diez o quince años posterior (pueden verse trazas de Linklater, de Wes Anderson, quizá de Alexander Payne, y Tarantino siempre la nombra entre sus películas favoritas) y a un Bogdanovich en forma y enamorado (de la joven actriz de la película, Dorothy Stratten).
Si el asesinato ritual de Sharon Tate cierra la década de los sesenta y el hippismo, la brutal muerte de Dorothy Stratten a menos de un exmarido cabrón y celoso pone el punto final al Nuevo Hollywood. They all laughed fue, como La puerta del cielo o One from the heart, una de las películas encargadas de cerrar una era dorada –quizá la mejor del cine americano junto con la mítica serie B de los cincuenta–; no solo por la tragedia que la rodea sino por los desmanes y arrebatos de control de un Bogdanovich que, empeñado en distribuir la película personalmente, acabó en la bancarrota total.
Nunca logró recuperarse de ambos golpes, su vida quedó marcada para siempre –su matrimonio con la hermana pequeña de Stratten lo deja claro– en el momento en que, él mismo lo había dicho, más feliz era, más alto volaba como cineasta. Así es la vida y así es el cine, una vez arriba otra abajo.
Lo que sigue es una comprensible y lenta decadencia, trufada de proyectos que no logra levantar y que, cuando se levantan, no dejan de traerle dolores de cabeza y peleas con la industria.
Desde la honesta mirada a la monstruosidad de Mask –no exenta de cierta belleza fruto de la interpretación de esa enorme actriz infravalorada, Cher, y de la fotografía de Lazlo Kovacs– a la equivocada secuela de The Last picture show –Texasville, propiciada en parte al hecho de que Jeff Bridges era ya una estrella consolidada y mundial–; del intento de volver a la comedia coral (Qué ruina de función) a otra película con muerte, The thing called love, conocida sobre todo por ser la película póstuma de River Phoenix.
Bogdanovich apenas vuelve al cine de salas. Sus últimas películas son productos alimenticios para televisión. Escribe libros, ensayos, recupera su capacidad de transmisión del amor al cine, se reconvierte en actor para Los Soprano, pone su voz en Los Simpson y en Kill Bill, reivindica la figura de Buster Keaton en un estupendo documental (a la postre su última película, El Gran Buster) y se convierte, de algún modo, en el cinéfilo americano oficial, la memoria última del cine del pasado.
Una figura tan nostálgica como el cine que él filmó: de algún modo, Bogdanovich me recuerda a esa vieja sala de cine tejano destinada a cerrar en The last picture show, dónde se proyecta Río rojo de Howard Hawks. Es, como decíamos antes, a la vez lugar y personaje. Me viene a la mente el momento de la muerte del inolvidable personaje de la película, Sam The Lion. Como dice el personaje de Sonny días después tras enterarse de su muerte:
Nothin’s really been right since Sam the Lion died.
Fernando Navarro (Granada, 1980) es guionista y crítico musical. Ha escrito entre otras 'Toro', 'Verónica', 'Bajocero' y Venus'. 'Segundo premio' (Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, 2024) es su último guion. En 2022 publicó la novela 'Malaventura'.