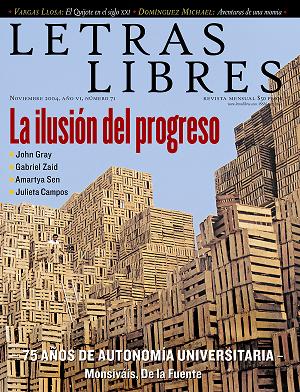Hasta el último día de la corrida de las películas programadas en la Sección Oficial del reciente Festival de San Sebastián, ninguna convocaba al consenso sobre su calidad o superioridad. Se había hablado, quizá, de la que había encendido el primer debate entre canónicos y modernos —Nine Songs, del inglés Michael Winterbottom, con su sexo explícito y actores amateurs; de la que había conmovido al público de las tardes y se apropiaba del adjetivo entrañable —Roma, de Adolfo Aristaráin, recuento nostálgico de la historia reciente argentina; la que no rendía cuentas a nadie y valía sólo como ejercicio de estilo —el thriller coreano Spider Forest, una categoría en sí misma; e, intercambiables en una manera, el tríptico de películas latinoamericanas en competencia, cuyo compromiso era la denuncia de una realidad socioeconómica y no tanto la búsqueda de un lenguaje original para ejercerla (El cielito, Bombón el perro y Sumas y restas, las dos primeras argentinas y la tercera colombiana, del reputado Víctor Gaviria).
Además de una película que entusiasmara a todos y no fuera acompañada de un adjetivo en las cabezas del diario del Festival —la polémica, la entrañable, la rara, la dura—, otra ausencia empezaba a notarse en el corpus de la selección oficial: la del humor deliberado, sin pudores a cuestas, y no sólo esparcido en una secuencia o dos. Había sólo que recordar los palmarés del año anterior para notar el contraste entre aquellas fábulas negras (Schussangst y Memorias de un asesinato), que le habían ganado premios al humor negro y políticamente incorrecto, y la solemnidad de las películas que en esta edición parecían condenar la idea de hacer chistes buenos sobre una realidad que no lo es tanto, y que devolvían la comedia a los anales de género menor, no premiable en un concurso “estando el mundo como está”.
Pero esto hasta el penúltimo día, cuando al final del calendario se anunciaba Las tortugas pueden volar, una historia situada en un pueblo del Kurdistán iraquí una semana antes de la invasión estadounidense a Iraq y protagonizada en su mayoría por niños. Del director iraní Bahman Ghobadi, la coproducción iraquí-iraní con el título no afortunado difícilmente prometía sorprender con una dosis de realismo duro o inventiva genérica que no hubieran agotado durante ocho días consecutivos el resto de las películas concurso. Peor aún, y dados los ingredientes sentimentalmente cargados de la premisa —los habitantes de la población buscan una antena parabólica para estar informados del ataque—, Las tortugas pueden volar amenazaba con ser un alegato bien intencionado a favor de la niñez, en contra del belicismo, en pro del cine de bajos recursos o de cualquier otra buena causa de las que suele premiarse a priori. No se veía venir como la película que dejaría sin palabras a un auditorio repleto no sólo de público propenso a la emoción, sino de crítica y prensa a las que no les sobran prejuicios, y, como se sabría el día de la premiación, también a un jurado que decidió concederle la Concha de Oro del Festival. Las tortugas pueden volar —tampoco lo sabíamos— resultó ser la única comedia autoasumida del Festival.
Desde la certeza que daba haber visto la película y no sólo imaginársela mal, y adivinar que los temas no habían sido el factor premiado y sí, en cambio, la imparcialidad —tan difícil— en su tratamiento, se sabía que la decisión del jurado no obedecía a un compromiso moral, sino a uno de índole artística. Porque lo contrario, se ha visto, es una tara reciente. Así, las razones por las que una película como Las tortugas pueden volar puede ser un coctel político y a la vez merecedora de un premio que toma en cuenta méritos cinematográficos son las mismas que explican por qué una película como Farenheit 9/11 —para hablar de películas premiadas en Festivales— puede ser un coctel político pero no necesariamente merecedora de un premio tal, como a pesar de todo lo fue en la pasada edición del Festival de Cannes. Una de ellas, entre muchas otras, es la capacidad de Bahman Ghobadi —o, si se quiere, la incapacidad de Michael Moore— para desechar la arenga y la manipulación como recursos en aras de una exposición emotiva y honesta sobre una situación que, de ser tan clara como quiere hacerse ver, no necesitaría fundamentarse con teorías conspiratorias. (Por no hablar de que una película es ficción y la otra un documental, y de que la comparación vendría sobrando en principio.)
Pero Fahrenheit 9/11 es un ejemplo extremo frente a otro mucho más legítimo y digno, proyectado también en la selección oficial de Donostia. El docudrama Omagh, del británico Pete Travis, obtuvo el premio del jurado oficial al Mejor Guión del Festival por su recreación del atentado de 1998, cuando una bomba atribuida al ira causó la muerte de decenas de personas en el centro de esa ciudad irlandesa. El día de anunciados los palmarés, se comentaba en los pasillos del auditorio Kursaal la ceguera del jurado por haberse solidarizado con los niños kurdos pero no con las víctimas de un acto terrorista de fundamento separatista, y de haber negado el reconocimiento con la Concha de Oro a la película de Pete Travis. Otra variante del argumento sobre política y cine puede intentarse como defensa de la supuesta indiferencia de los jueces: por más que Omagh sea una película emotiva, sus actuaciones merezcan mención y haya sido una de las propuestas más sólidas del repertorio, si se trata de otorgar un premio, denuncia y compromiso no equivalen a hallazgo artístico. En una búsqueda de matices narrativos, creación de metáforas visuales y capacidad de construcción sobre la simple reconstrucción de hechos, Las tortugas pueden volar no sólo superaba a Omagh, sino que mostraba una posibilidad hasta ese momento no contemplada en la selección del Festival: la de trabajar un tono en contra de un género, y de, a través del humor y la comedia, hacer llevadera la crónica de la violencia en la lucha territorial.
Lo que pone sobre la mesa una discusión aparte. La pugna entre quién tiene más y mejores recursos para representar la realidad (en este caso, la realidad violenta y conflictiva entre naciones, gobiernos y grupos) parece ya no sólo un tema que se debate en la sesión deliberativa de los jurados en festivales sino, a juzgar por la presencia creciente de películas con contenidos políticos —ficciones y documentales—, una razón para preguntarse si a la vuelta del milenio el realismo está resucitando como género predominante del cine, ya no por elección estética, sino por una necesidad en el público de aprehender, desde el arte, el sentido de una realidad de otra manera manipulada y esquiva.
La paradoja que tiene al espectador viendo en el artista y no en el político al portavoz de una realidad fiable —la inversión del alegato platónico— se hizo palpable en el microcontexto del Festival de San Sebastián en la insuperable anécdota que decidió la moneda al aire —cine o realidad— sobre el medio al cual fiar el registro de la historia reciente. Al día siguiente de la clausura oficial, el 26 de septiembre, diarios y periódicos daban la noticia de que Augusto Pinochet se declaraba inocente por los crímenes atribuidos a la Operación Cóndor de los años setenta. No bien en el repertorio de películas latinoamericanas exhibidas en el Festival se habían proyectado tres documentales que formaban, sin quererlo, un tríptico temático —Allende, de Patricio Guzmán; Pinochet y sus tres generales, de José María Berzosa y Nietos (identidad y memoria), de Benjamín Ávila— y otras películas sobre identidades fracturadas por las guerras sucias latinoamericanas y un revisionismo histórico parcial, Pinochet, el protagonista tácito de varias de ellas, alegaba no sólo irresponsabilidad moral sino una amnesia selectiva. “No me acuerdo”, respondió a las acusaciones, y con eso no había mucho que hacer.
Con la memoria histórica como responsabilidad del cine, por lo menos ante las alternativas de hoy, la pregunta que sigue es si está tocando a la ficción o al documental el registro, si no de una coordenada precisa, sí por lo menos de sus consecuencias a corto plazo en las conciencias de quienes la padecen. La respuesta parecería obvia, pero hasta eso se ha puesto a dudar. Cosa que no importa de más. Documentales parciales y ficciones honestas coinciden y hasta pueden confundirse en su voluntad de rasgar superficies, y en que son la versión de las cosas que uno preferiría creer. Nada nuevo bajo el sol del arte, ni del cine que participa de él: lo verosímil es, al final, un asilo de la realidad. –
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.