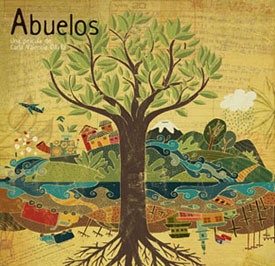Una película que se derive de los ataques a las Torres Gemelas nunca será sólo una película, por mucho que la avale su carácter de representación: su referente es mucho más poderoso que las ficciones que se desprendan de él. Por poderoso no digo importante: esto es obvio hasta rozar el insulto, y es cierto para cualquier película sobre una catástrofe real. La diferencia entre este episodio y todos los anteriores en la historia de violencia, es que el horror fue registrado por imágenes en tiempo real, difundidas en cuestión de segundos, y exhibidas en todo el mundo desde entonces hasta el día de hoy. Magnificado por la confusión, en estado de espectáculo puro, la vista del atentado burló los protocolos que exige el estado consciente para hacernos tolerable aquello que no lo es. Libre de contexto o lógica, la imagen perforó la valla del raciocinio y tomó por asalto el ámbito de la imaginación. Los aviones incrustándose en las torres, los hombres de traje y corbata eligiendo entre el fuego y el abismo, y el desplome de rascacielos como hechos de polvorón, eran visiones, por así decirlo, más grandes que la realidad.
Y eran, sobre todo, visiones —en todos sus significados, en toda su connotación. Eran visiones como todo aquello que por defición se ve, pero también como revelación de algo que ya existía en un imaginario paralelo, no presenciado hasta entonces en el plano de lo real. “Que hemos soñado con este suceso —que todos sin excepción lo han soñado […] es inaceptable para la conciencia moral de Occidente, pero es un hecho verificable por la violencia patética de todos aquellos discursos que intentan eliminarlo”. Las frases de Jean Baudrillard, publicadas en Le Monde a dos meses de los atentados, le ganaron el empujón y la última palada de tierra sobre la tumba que desde hacía tiempo le habían cavado sus colegas norteamericanos. Baudrillard, siempre fiel a sí mismo, hablaba de la dimensión simbólica en el derrumbre de dos estructuras paradigmáticas del poder.
La idea fue repudiada por la ambigüedad con la que emparentaba simbología e inevitabilidad (un castigo merecido a los habitantes de la sociedad hiperreal) pero algo resonaba cierto en la sentencia de Baudrillard: el impacto plástico de los atentados, su cualidad de visión. Si todos, sin excepción, habíamos soñado (o envisionado) el suceso, quizá no sea desde el rechazo al capitalismo y sus símbolos, pero sí desde ese otro ámbito de lo irreal y la simulación que en la percepción del norteamericano medio (es decir, la percepción global) ha quitado a los hechos la silla de la credibilidad: el cine y sus representaciones de catástrofe y destrucción.
No faltaba que un filósofo hablara para que el mismo 11 de septiembre se dijera que, por primera vez, Hollywood se había quedado atrás. Sonaba casi a reproche: “La fábrica de pesadillas falló en su misión de entregarnos una idea actualizada de lo horrible por pasar”. El atentado a las Torres Gemelas y su relación con el cine nacieron unidas del cordón umbilical. Una antecedió a la otra, y no la que se esperaría desde la lógica de la representación. Si Hollywood tardó cinco años en abordar de alguna forma el tema, lo hizo menos por respeto que por la vergonzosa conciencia de que la escena climática ya había sido filmada, y de que nadie la repetiría de la misma manera, o mejor. Y de que estaba, además, sobreexpuesta. Por primera vez en la historia, la cualidad cinematográfica de la catástrofe volvía impúdico y fallido a priori el espectáculo de su recreación. Quedaban otras dos opciones, que eran, en realidad, la misma: hablar de lo que pasó antes, hablar de lo que pasó después. Ambas contemplarían universos inabarcables y tendrían que recurrir a géneros opuestos —la teoría conspiratoria, el registro documental— que al final se alejarían del propósito de hacer relevante una película sobre la experiencia y no sólo sobre la acción.
Una última posibilidad, la más arriesgada de todas, era recrear la historia desde un punto de vista intermedio entre la víctima y el superviviente, que no sería el de un pasajero de los aviones impactados ni el de un empleado del wtc, sino el de aquellos que se pusieron en riesgo minutos después del primer avionazo, y por relativa voluntad: los policías de rescate que acudieron al sitio, y que quedaron atrapados bajo los escombros de las torres.

La pe-
lícula se llamaría World Trade Center, y contaría la experiencia del Sargento John McLoughlin (Nicholas Cage) y su segundo Will Jimeno (Michael Peña), de la incertidumbre y angustia de sus respectivas familias, desde el momento en que caen las torres y durante los trabajos de rescate. No sería la crónica de los atentados sino la crónica de los destinos afectados por éstos. Era importante, para este propósito, dejar fuera toda metáfora: era aplastante —ése era el problema— y en todo caso ya habíamos logrado olvidarnos de Jean Baudrillard.
El director de esta película tendría que ser alguien inclinado a la interpretación literal, cuya mente no divagara por el lado de los significados ocultos, mucho menos al de las conspiraciones, renuente a soltar buscapiés y poco dado a reconstruir la historia de acuerdo a su filiación ideológica, aún si eso implicaba inventarla a su voluntad. Contra toda lógica y buen juicio, la película fue asignada al director Oliver Stone; contra toda expectativa y prejuicio, World Trade Center, que ahora se estrena, cumple no sólo su primera meta —hacer una crónica íntima de una experiencia pública— sino que desmiente mitos que creíamos inamovibles sobre las relaciones entre el cine y la realidad.
Uno de ellos, la idea de que no existen relaciones dinámicas entre la verdad y su representación. Sin el trasfondo de su referente, World Trade Center, la película, sería un thriller como tantos otros, complaciente por concederle al espectador un final feliz. Sería cuestionado por su esquema simple, simétrico en la representación de escenas estáticas de hombres paralizados alternadas con los recorridos nerviosos y sin rumbo de sus familiares. Lo que en el mundo de la estricta ficción sería tachado de escueto y visto, en el mundo de la evocación de hechos aún más terribles, se convierte, por su sobriedad, en una obra necesaria y ética.
Son adjetivos que nunca creí asociar con el cine de Oliver Stone. Un director que sería capaz de poner en cámara una tesis conspiratoria sobre el 11 de septiembre, en la que George W. Bush ordena los ataques aéreos para reactivar la economía de guerra, se abstiene en World Trade Center de hacer comentarios políticos, ni siquiera a través de una posible selección mañosa del pietaje de los noticieros que se siguen en la casa de los familiares, desesperados por obtener cualquier tipo de información. El director que exime a Nixon por ser víctima de Kennedy, a Kennedy por ser víctima de todos, y a Castro porque, dice Stone, el tiempo le dará la razón, deja a un lado en World Trade Center cualquier glorificación del poderoso —cualquiera que éste sea— y se concentra en evocar los únicos sentimientos que entonces se distinguían por encima de la confusión: la vulnerabilidad y el miedo, muy anteriores a la ira o al deseo de vindicación.
Algunas líneas arriba escribí que World Trade Center era, contra el telón de la memoria reciente, una película necesaria y ética. Lo es porque se detiene en el punto en el que comienzan el circo y la explotación. No son necesarias, por ejemplo, la insufrible compilación de cortos 11’09’’01, sobrada de autoimportancia a un año de los atentados, ni la reciente Vuelo 93, de Paul Greengrass, una reconstrucción especulativa de lo ocurrido durante el vuelo secuestrado con destino a Washington, derribado por los pasajeros antes de llegar a su objetivo. Bajo pretexto de homenaje al valor, Vuelo 93 es efectiva desde una de las definiciones de morbo: el atractivo de saberse a salvo, a la vez que se contempla el escenario de la destrucción. Y excita el morbo por la misma razón por la que World Trade Center es conmovedora pero no explota la imaginación: porque en ambos casos ya sabemos cuál el final de la historia. En una es la muerte inminente y en otra la salvación. Si fueran historias ficticias, no habría lugar en estas páginas para un juicio sobre narrativa y ética. Tratándose de lo que tratan, el orden de los factores cambia y los criterios también. Una película que se derive de los ataques a las Torres Gemelas nunca será sólo una película, por mucho que la avale su carácter de representación. ~
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.