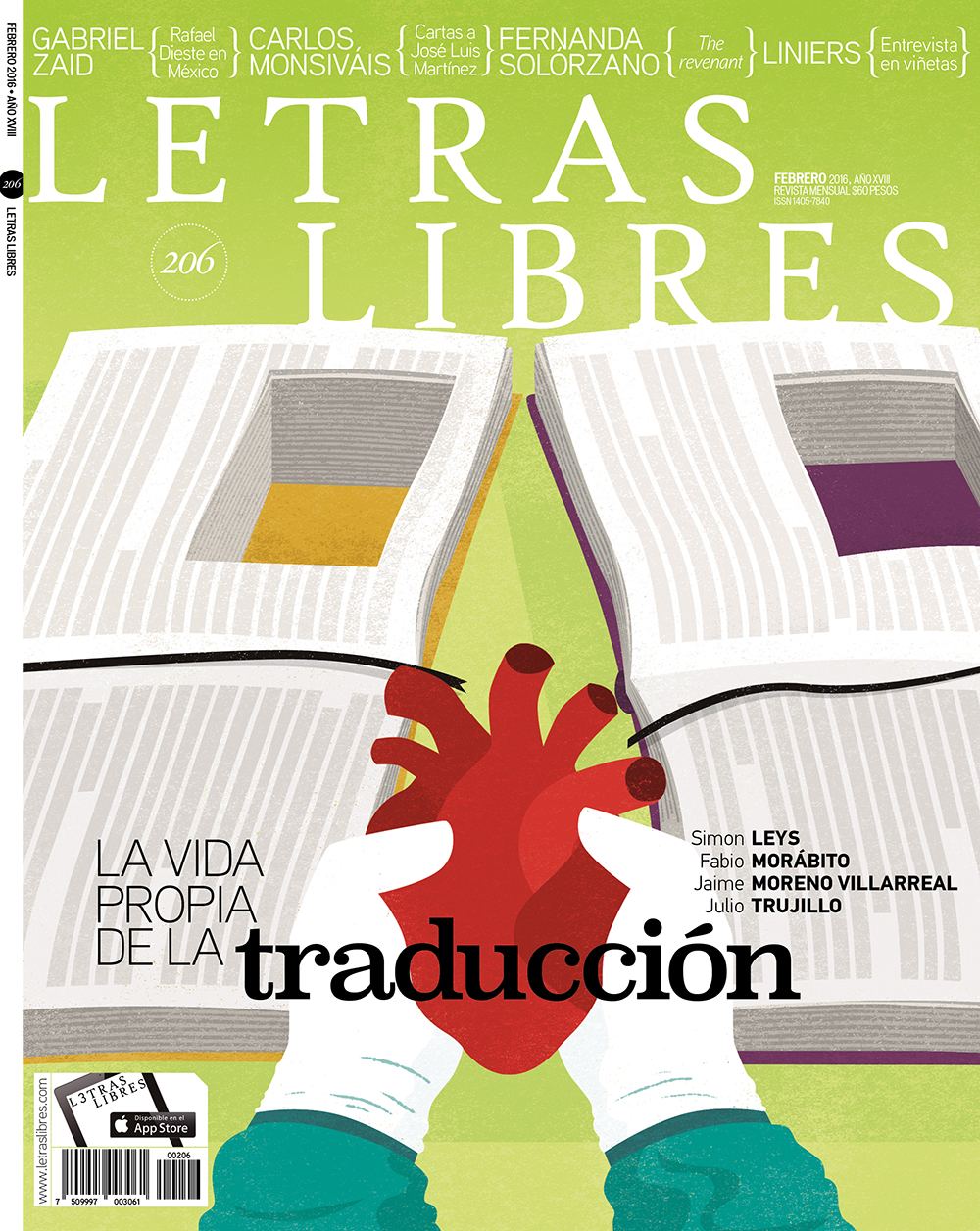La película más reciente de Alejandro González Iñárritu no esconde sus ambiciones. Busca deslumbrar y lo logra. Coincidencia o no, los temas del relato que narra –adversidad, supervivencia y el punto de no retorno– también definieron el proceso de su rodaje. Este juego de espejos es beneficioso para efectos de promoción de la cinta, pero tiene implicaciones menos superficiales. Descartar los paralelos por creerlos irrelevantes es mantener un punto ciego respecto a las formas en que la realidad influye en la percepción del cine. La imaginería de la adversidad que contienen las anécdotas sobre cómo se filmó The revenant es ya indisociable de la historia de su protagonista, el explorador Hugh Glass.
El guion de The revenant se basa libremente en la novela homónima de Michael Punke. Ambos relatos se sitúan a principios del siglo XIX, cuando tramperos blancos comerciaban con pieles de animales y peleaban por los territorios con los indios nativos. Tanto en la novela de Punke como en la primera adaptación de la historia de Glass al cine, Man in the wilderness (Richard Sarafian, 1971), las penurias del protagonista comienzan con el ataque brutal de un oso grizzly. A pesar de que sobrevive, el hombre es abandonado por sus compañeros de expedición. En The revenant, su viacrucis comienza antes. Por medio de flashbacks, sabemos que Glass (Leonardo DiCaprio) vio morir a su esposa india en un incendio provocado por blancos. Sobrevive su hijo mestizo, que lo acompaña hasta el día en que lo embiste una osa.
González Iñárritu quiso filmar The revenant en escenarios naturales tan hostiles como los del relato. Desde principios de 2015 comenzaron a circular rumores de que el rodaje, en Calgary, se había convertido en una pesadilla logística. Las condiciones de clima extremo retrasaron el calendario planeado y esto derivó en infinidad de complicaciones: el actor Tom Hardy se vio obligado a cancelar otro proyecto, un productor fue reemplazado por desavenencias con el director, y hubo despidos y deserciones en masa del crew. Faltaba todavía lo peor: cuando a causa del retraso llegó la primavera a Calgary los paisajes nevados comenzaron a deshelarse. El equipo entero de filmación se mudó a la Patagonia argentina, donde todavía comenzaba el invierno y las temperaturas eran aún más bajas que las de Calgary. (De la escalada del presupuesto, ni hablar.) A mediados de julio, González Iñárritu encaró los rumores y concedió una entrevista a The Hollywood Reporter. En ella desmentía poco y defendía sus motivos para filmar en orden cronológico, solo con luz natural y obligando a sus actores a aceptar los retos físicos de sus personajes. Desde esa entrevista hasta ahora, las anécdotas han circulado con carácter “oficial”.
¿Era necesario llegar a tal límite de perfeccionismo? A juzgar por la calidad estética de The revenant, sí. Sus imágenes, texturas y atmósferas son arrebatadoras por ser tan superiores a las que usualmente se crean en un estudio de digitalización. No es esencial enterarse de la dificultad que implicó lograrlas, pero, dada su belleza, no estorba. Sirve incluso para apreciar la ironía: el hiperrealismo de The revenant solo pudo lograrse a través de una técnica artificiosa –tomas sin cortes y siguiendo trayectorias enloquecidas, coreografías actorales ad hoc, solo dos horas de filmación diarias, etcétera–. Tómese como ejemplo la primera batalla entre indios y exploradores, que coloca al espectador al centro de la acción mejor que ninguna película filmada en 3d. Durante más de seis minutos y con solo tres cortes, la cámara en mano de Emmanuel Lubezki muestra a blancos atravesados por flechas, a indios heridos cayendo de árboles, combates bajo el agua del río, caballos que caen baleados, más blancos atravesados por lanzas. Los puntos de vista cambian: por momentos corresponden a uno de los protagonistas y, por otros, al de alguien muy cercano a ellos. Que haya pocos planos generales evita que el espectador tenga una visión panorámica de la masacre (y que esto lo ponga “a salvo”). Al contrario, experimenta junto con los personajes horror y confusión. A la vez, es imposible no “salirse” y observar la puesta en cámara. Pero esto dura poco: se impone de nuevo la brutalidad de la acción. Entre una forma de observar y otra, alguien recordará lo leído en un reportaje. Notará al hombre desnudo que es arrastrado de bruces y sabrá que es un actor que aceptó hacer la toma con solo hojas de plástico protegiéndole los genitales del roce con la nieve. A su percepción de la batalla a medio camino entre ficción y realidad ahora se sumará el dolor por asociación.
Este juego intermitente entre ilusión y conciencia ocurre también en las pocas escenas con cgi (imágenes creadas por computadora), especialmente efectivas por un efecto de inercia en la percepción sensorial: ya que el ojo del espectador se ha habituado a ver filmados objetos y personas que existen en la dimensión física, su cerebro se presta más fácil a caer en el engaño. Es el caso de la secuencia más memorable de la cinta: la batalla cuerpo a cuerpo entre la osa y DiCaprio. Contribuyen a la verosimilitud recursos ingeniosos: debido a la cercanía entre la acción y el punto de vista, el vaho de la osa “empaña” la cámara. No hay vaho porque no hay osa, pero gracias a ese artificio nunca un animal en pantalla había lucido tan aterrador.
Se dice que si una ficción asombra solo por sus aspectos técnicos ha fallado en su misión de transmitir una experiencia. Es una sentencia caduca: ignora que la evolución de los efectos digitales ha causado adormecimiento en la audiencia. En su libro más reciente, Instrucciones para ver una película, el crítico David Thomson advierte una paradoja: si hoy en día no salimos despavoridos de una sala de cine es gracias a nuestra cualidad de espectadores sofisticados. Aun así, alega, queremos ser engañados y sostener la llamada suspensión de la incredulidad. En la era de la sofisticación digital, ¿cómo recuperar el asombro primigenio (o lo que sea que nos despabile)?
Esa es la pregunta que responde The revenant. Mejor dicho, esa es la utilidad de llevar una filmación al límite de lo tolerable y de hacérselo saber al público con meses de anticipación. Ya que difícilmente un director contemporáneo haría creer a su espectador que un hombre fue de verdad atravesado por una flecha o embestido por una osa, su segunda mejor opción es desestabilizar sus certezas: orillarlo a preguntarse cómo se filmó algo, quién padeció y qué cosa, o si era necesario que un actor comiera –y vomitara a cuadro– hígado de bisonte real, aún cuando tenía un prop a su disposición. ~
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.