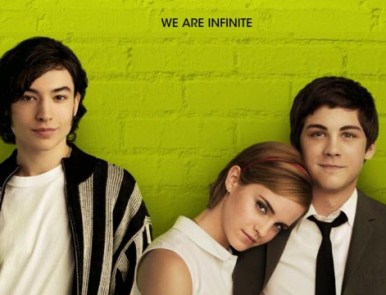¿Por qué volver a hacer una película que alguien hizo antes? Más bien: ¿por qué no? De hecho, los remakes cinematográficos nacieron con el cine mismo… o casi. Meses después de que los creadores del cinematógrafo, los hermanos Louis y Auguste Lumière, organizaran, el 28 de diciembre de 1895, la primera función pública de cine con boleto pagado, Georges Méliès, el primer auténtico cineasta de la historia, realizó el primer refrito fílmico: se trata de Une partie de cartes (1896), copia fiel de Partie de cartes (1986), una de las “vistas” –como se llamaba a las películas antes de ser bautizadas así– más conocidas de los Lumière.
Desde entonces, la copia fílmica ha sido moneda corriente en toda industria cinematográfica que se respete. Se ha hecho en Hollywood en infinidad de ocasiones –digamos, las distintas variaciones de Nace una estrella–, se ha hecho en México también –las muchas versiones de Santa–, lo han hecho autores fílmicos que por una u otra razón vuelven a revisitar su propia obra –Hitchcock, Hawks, Herzog y Haneke dirigieron remakes de sus propias cintas– y, por supuesto, lo han hecho cineastas de mayor o menor talento que retoman algún venerado clásico para entregarnos su propia lectura, sea corregida, aumentada, disminuida, traicionada, mejorada o empeorada, porque no hay patrón discernible cuando de remakes se trata.
Así, por ejemplo, Wes Craven retomó El manantial de la doncella (1960) de Bergman para entregarnos la disparejísima pero fascinante La última casa a la izquierda (1972); Jim McBride saqueó la sagrada piedra de toque nuevaolera Sin aliento (Godard, 1960) para dirigir en 1983 su propia versión hollywoodense con un jovencito Richard Gere; David Cronenberg hizo suyo el argumento de la película de culto La mosca (Neumann, 1958) para realizar en 1986 su personalísima visión de la historia; y Gus Van Sant dirigió en 1998 su caprichoso refrito formalista cuadro por cuadro del clásico entre clásicos Psicosis (Hitchcock, 1960).
Todo esto viene a cuento porque en unas semanas veremos otro remake de otro clásico semiolvidado que merece revisión. Me refiero a Suspiria (2018), el más reciente largometraje del siciliano internacionalizado Luca Guadagnino (Yo soy el amor, de 2009; Cegados por el sol, de 2015; Llámame por tu nombre, de 2017), versión aumentada de Alarido (Suspiria, Italia, 1977), una de las obras mayores de Dario Argento.
Hijo del productor fílmico Salvatore Argento y de la modelo y fotógrafa Elda Luxardo, Argento inició su carrera como crítico de cine, continuó con un intenso aprendizaje colaborando como guionista en trece películas de todo tipo durante cuatro años –entre ellas, la obra maestra Érase una vez en el oeste (Leone, 1968), cuyo argumento escribió con Bertolucci y el propio Sergio Leone– y terminó debutando como cineasta a los 29 años con El pájaro de las plumas de cristal (1970), un thriller de asesino serial que retomaba algunos elementos dramáticos y argumentales del cine de Mario Bava para traspasar todo tipo de límites estilísticos y visuales.
Aunque es cierto que el giallo –ese subgénero italiano del thriller asociado a la preminencia de lo estilístico sobre lo argumental, con sangre derramada a borbotones y una desbocada violencia gráfica– no es creación de Dario Argento, la realidad es que la obra del cineasta romano ha estado unida desde siempre a esta fórmula, cuyos elementos ayudó a perfeccionar, a tal grado que su cine se convirtió en la representación perfecta del giallo, tal como las películas de Sergio Leone lo fueron del spaghetti western.
Curiosamente, Alarido, su sexto largometraje y acaso su obra maestra, se aleja estratégicamente de las típicas historias del giallo sin separarse un milímetro de sus pulsiones visuales y estilísticas. Alarido no es, pues, un thriller más o menos realista, sino una cinta de horror sobrenatural que, a pesar de estar ubicada en el presente, tiene una premisa argumental anclada en personajes que provienen de un pasado oscuro, negado por la razón.
Suzy Bannion (Jessica Harper) llega a Friburgo desde Nueva York a perfeccionar sus estudios de ballet en “la más famosa escuela de baile en Europa”, como nos informa una voz en off, mientras los créditos iniciales avanzan rápidamente. Así, con una economía narrativa ejemplar, sin mayor justificación que la descrita, vemos llegar a Suzy al aeropuerto de Friburgo y, como estamos en una cinta dirigida por Argento, apenas la muchacha cruza la ominosa puerta hacia la calle –puerta que, al cerrarse, parece guillotina–, se desata el diluvio. Empapada, Suzy llega a la academia de baile, un edificio de color rojo intenso y saturado al que no la dejan entrar. De él ve salir a una joven que, gritando palabras ininteligibles, huye corriendo hacia un bosque cercano. La figura de la muchacha se pierde entre la oscuridad iluminada fugazmente por luces que quién sabe de donde provienen.
No hay mejor película que Alarido para acercarse al cine de Argento. Esos minutos iniciales, con esa paleta de colores primarios hipersaturados (rojo y amarillo) y acompañados por el piano y el sintetizador de la banda rockera italiana Goblin, son la perfecta bienvenida a un mundo cinematográfico en el que la historia importa poco –en su cine no faltan digresiones innecesarias, personajes secundarios sin función alguna, diálogos que no agregan nada–, pues lo que le interesa no está en un argumento más que previsible (la muchacha ha llegado a una escuela de baile que es la fachada de un siniestro aquelarre de brujas), sino en su fascinante puesta en imágenes.
Alarido está dominada por un desatado barroquismo visual y auditivo que echa mano lo mismo del más brusco contraste de colores –esa mancha de sangre que se extiende caprichosa sobre el mármol blanco cual pintura abstracta–, que de inesperados movimientos/emplazamientos de cámara –a un dolly-back le sigue un top-shot en una escena sin importancia–; lo mismo de un elegante manejo del encuadre –ese ejemplar uso de los espejos en varias escenas–, que de algún momento ¿innecesario? de horror gore –la brutal muerte del pianista ciego–; lo mismo de las apabullantes percusiones que provocan nervios y desasosiego –la escena del bosque ya descrita, con la mujer huyendo entre los árboles–, que del silencio de guillotina que detiene toda la música del filme –hacia el final, cuando Suzy ha descubierto los terribles misterios que esconde su escuela de ballet.
Habrá que ver el remake dirigido por Guadagnino –su estreno en México está programado para inicios de enero– pero, de antemano, es obvio que la nueva versión no tiene la virtud de la concisión de Argento: la Suspiria de 2018 dura 54 minutos más que la original de 1977. ¿Más historia, más diálogos, más personajes, más justificaciones argumentales? Ya lo veremos. Lo cierto es que Argento no necesitaba de nada de esto para delirar y para provocar delirios. Como dice un personaje de esta cinta, “la magia es aquello en lo que se cree”. Y yo sigo creyendo en Argento.
(Culiacán, Sinaloa, 1966) es crítico de cine desde hace más de 30 años. Es parte de la Escuela de Humanidades y Educación del Tec de Monterrey.