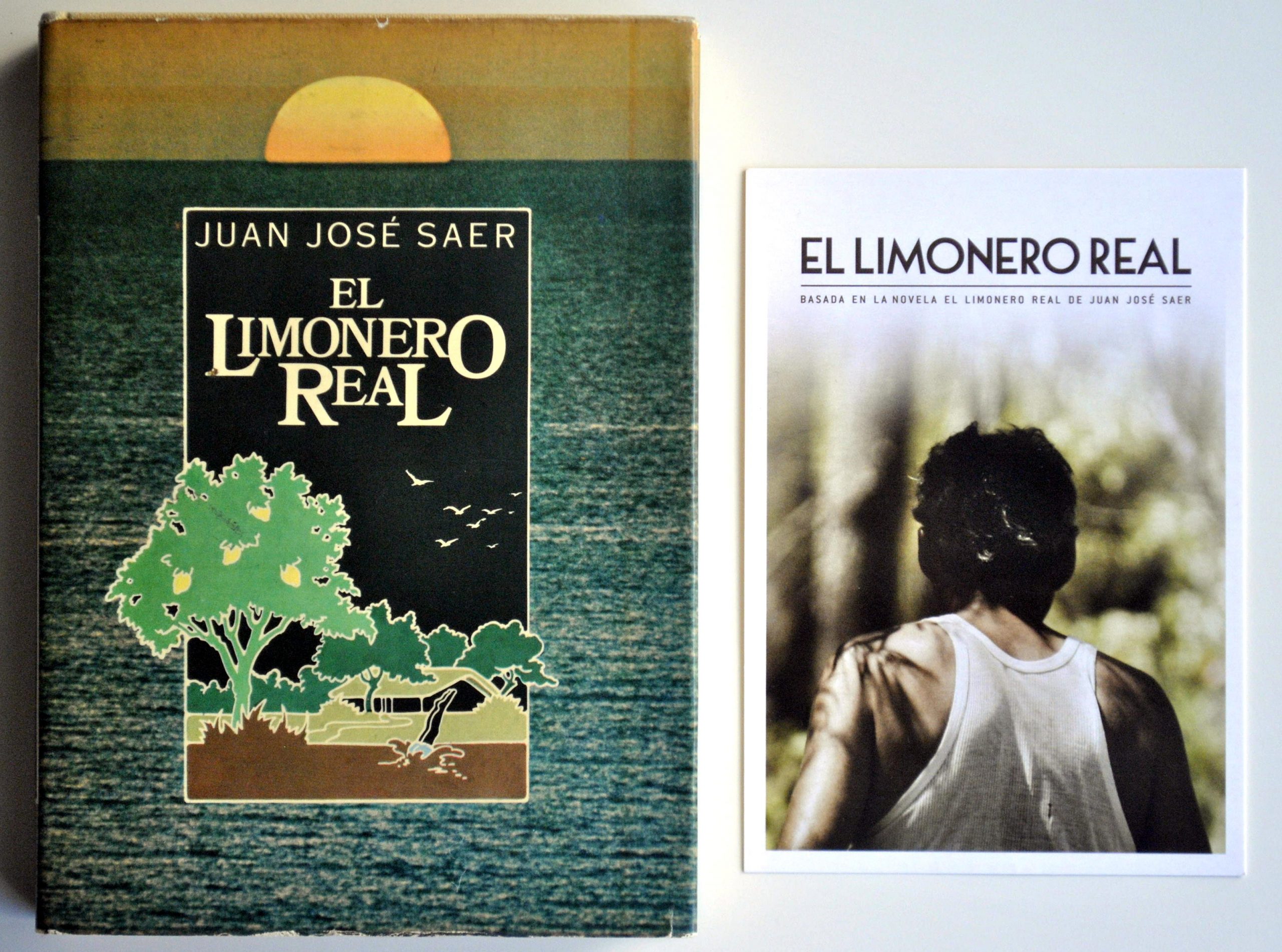Salí de casa a observar con detenimiento algunos hitos de la decoración urbana en los que había reparado de refilón y que me habían dejado una sensación de desasosiego. En una pequeña pero muy transitada plaza cuadrada, cuyo antiguo encanto algo pedestre había desaparecido en la última reforma −que la había dejado desoladora−, habían colocado un cono de unos cinco o seis metros de altura. La punta hacia arriba. Sin duda representaba un árbol. La forma de cono remedaba la de un abeto, y además habían atado aquí y allá unos retales de tul rojo. Até cabos, chasqueé los dedos de la mente. Dadas las fechas debía de tratarse de un árbol de Navidad. Lo curioso es que el material y el diseño, una trama metálica que dejaba ver el interior, recordaban más bien a los de la placa base de un ordenador. Ahí se alzaba esencial, lleno de circuitos y conexiones a la espera de una orden que sabe arrancarlas. Como árbol resultaba tristón; algo más vistoso como jaula. Tal vez por la noche, con las luces encendidas, transmitiese cierta alegría y calidez, pero a plena luz del día te transportaba a una obra abandonada a medias con las camisetas de los obreros (el tul rojo) colgando de un alambre retorcido. Quizá un enjambre de pequeñas hadas que han perdido sus faldas en la maleza al salir despavoridas entre risas.
El estilo de las decoraciones navideñas, igual que todo artificio humano, va modificándose y, así como un somero repaso a la evolución de los caracteres originales nos revela cómo un pictograma se ha ido sintetizando hasta el simbolismo de una letra, así podemos ver, más allá de la esquemática geometría del armazón metálico, el abeto que un afable leñador arrastra desde el bosque, dejando un rastro sobre la nieve, hasta el hogar donde será cubierto de luces y bolas resplandecientes para que los niños se extasíen. Esa es la razón de que hayamos reconocido el árbol y el espíritu navideño que vagabundea en esta plaza. ¿Pero acaso podemos simplificar, esquematizar y sintetizar indefinidamente, sin que por el camino se pierda una cosa esencial? ¿Cuánto se le exige a nuestra capacidad asociativa? Primero se altera el material, luego el color, más tarde la forma pierde el sistema de pirámides colocadas unas sobre otras, en tamaño descendente, pero seguimos siendo capaces de ver en todo ello el abeto arquetípico. Recordemos las figuras de los ballets de Oskar Schlemmer y hagamos una reverencia en honor de nuestro asombroso cerebro. Pero algo discordante chirriaba aún en aquella composición al aire libre.
El metálico abeto estaba protegido por una valla de madera, que lo rodeaba. Lo importante era el árbol, y sin embargo lo más navideño de todo el conjunto resultaba ser la propia valla, precisamente porque era de madera. La madera, con su calidez de cosa que ha crecido por su propio impulso interno, evocaba el calor de la chimenea, el hogar acogedor, el tronco mismo del árbol de Navidad. Era muy raro. El avispado cerebro no puede detener su capacidad asociativa y sugiere una gran cantidad de abetos cortados, despojados de sus ramas y sus agujas, relegados ahora al papel de protector del árbol metálico, como tribu que en círculo adora en el ídolo lo que en realidad le ha pertenecido siempre y no se le puede confiscar. En cuanto a la ubicación del tótem en la plaza, algo chocante es que estaba puesto de tal modo que en uno de los laterales no acababa de cerrar del todo el paso, sino que dejaba un estrechísimo pasillo al que, por una fuerza irresistible, los transeúntes se veían atraídos, generando unos incómodos pero modestos atascos. El árbol de metal no podía estar en medio de la plaza porque ahí está la estatua de una antigua reina, a la que le hubiera ido bien una tira de espumillón colgando del cuello y de los brazos, a la manera de una boa, pero quizá el año que viene.
Avancé un kilómetro o dos hasta llegar a la confluencia de dos importantes arterias, como se suele decir, para contemplar de cerca otro elemento de aquel inopinado homenaje a los poliedros. En este caso se trataba de una gigantesca esfera a través de cuyos radios se podía ver el interior, lo que en este caso sugería no la jaula de un también gigantesco pero invisible grillo, sino el bombo donde giran las bolas con los números en la mañana de la lotería. Estoy siendo injusta, porque es evidente que la esfera está pensada para admirarse en la oscuridad, cuando se encienden las miles de bombillas que le dan sentido al conjunto, pero como había pasado por delante un par de noches antes yo ya sabía que desde el momento en que se encienden las luces unos cercanos altavoces en precario equilibrio comienzan a arrojar los más descabellados villancicos a todo trapo, lo que resulta un desperdicio para los que van en coche y una tortura para los que van andando, que reciben, presa de un gran susto, unas descontextualizadas estrofas. Ese ruido atronador me había predispuesto en contra del diseño de la bola gigante y yo ya no podía ser objetiva en mi observación.
Como después de mis importantes averiguaciones tenía un rato libre entré en una iglesia que suele estar cerrada, y deambulé un poco mirando las imágenes de las capillas laterales. Después de mirar el retablo di la vuelta y entonces vi que pegado a una pared había un nacimiento, con las figuras de unos sesenta centímetros de altura, muy sencillo porque solo tenía a la Virgen, San José, los animales y unos pastores que se acercaban al portal. Entonces mientras lo estaba mirando pasó algo afortunado. Desde detrás de la tela azul que hacía de fondo y representaba el cielo llegaron unas voces. Eran varios hombres que discutían algunos pormenores de una obra. La iglesia ha estado cerrada por unas obras, que todavía seguían al otro lado de la pared. Yo tenía delante las figuras inmóviles y a la vez lo que oía eran esas frases referidas a la gotera que había que arreglar, pásame el nosequé, los materiales que necesitaban, no seas tan vago, macho, alternadas con un sonido como de lija sobre una superficie rugosa, voces y sonidos tamizados y a la vez magnificados como una fantasmagoría por la pared aparentemente muy fina que nos separaba, así que dije “Querido cerebro, cerebrín mío, a ver si consigues devolverme estas dos imágenes, la visual y la sonora, como si fuesen una sola”, y esperé y al cabo de unos instantes, y por un momento, pude ver a aquellos enfoscadores ayudando al carpintero igual que los rodó Pasolini.
Es escritora. Su libro más reciente es 'Lloro porque no tengo sentimientos' (La Navaja Suiza, 2024).