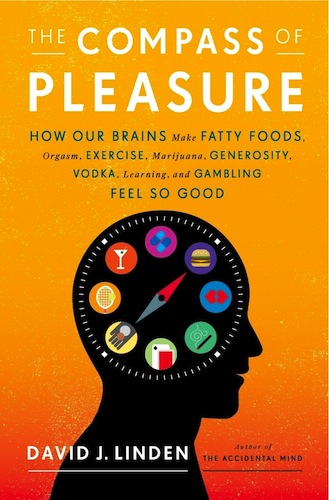Allá en 1643, el muy ilustre señor don Cristóbal de Benavente y Benavides dio a la luz un libro titulado Advertencias para reyes, príncipes y embajadores. Recibió licencia de publicación gracias a que el censor “no halló cosa contra nuestra santa fe y buenas costumbres”. Además apreció en el texto “una superior y alta doctrina para la educación de príncipes, enseñanza de consejeros e instrucción de embajadores, todo ello lleno de erudición, agudeza… que no se puede desear más en la materia”.
Con tales augurios, y en vista de que poco me interesa la educación de reyes y príncipes, me dije antes de leerlo que este libro debería ser lectura obligada en las academias de diplomacia. O al menos que se lo lleven como lectura aeroportuaria esos embajadores improvisados cuando emprenden el viaje hacia su flamante misión.
El autor hace un repaso histórico del oficio de embajador, comenzando su relato en los tiempos de Adán y Eva. A diferencia del glamur de ciertas misiones diplomáticas contemporáneas a donde se va y de donde se viene en primera clase, nos cuentan que allá por la Edad Media “la ocupación de los embajadores es tan penosa que, compadeciéndose de los que sirven en ella” se dispuso dar dos años de reposo a quienes concluyan con su misión.
En la pretérita Grecia y en tiempos no tan posteriores, los embajadores no brotaban de un cascarón sino que se elegían de entre los mejores oradores. A fin de cuentas la representación de un Estado se hacía a través de las palabras. Por supuesto, un gran orador no poseía mera facundia, lo que hoy llamaríamos buena labia. La superior oratoria era el remate de la sabiduría. La facilidad de palabras sin ideas es mero bla bla. Desconozco si en las academias diplomáticas de hoy se enseñe retórica. Sí sé que en algunas adiestran a su diplomáticos para beber sin emborracharse. Sobre todo cuando los envían a Rusia.
He puesto a prueba los procedimientos de alta escuela diplomática para vaciar una botella de vodka, y sí funcionan. No los comparto; quizás sean secreto de Estado. Fueron secreto para Boris Yeltsin.
Volviendo a nuestro autor Benavente y Benavides: “La acertada elección de un embajador por ventura podría ser la acción mayor que un príncipe obrase en su vida… por eso ha de ser una de las cosas en que mayor atención deben poner los príncipes sabios”.
Cuenta una anécdota que recuerda eventos más recientes. “Y al mismo rey Luis culparon de que envió un barbero suyo… y por ser persona baja le hicieron muchas afrentas y le amenazaron que le echarían al río”. Una forma categórica de no dar el famoso beneplácito, aunque más generosa que cuando los atenienses ejecutaron a los embajadores persas y los espartanos los echaron a un pozo.
El embajador debía concentrar “muchas virtudes y buenas calidades, y en primer lugar la religión cristiana y católica, que enseña a amar a Dios y a su príncipe y, si es necesario, morir por ella y por él”. Pasemos por alto este anacronismo; mejor digamos que el autor pone énfasis en la virtud “que más estima Aristóteles”, o sea, la prudencia.
Misteriosamente nos dice que “la prudencia tiene corta vida, pues nace en la edad perfecta del hombre, y se acaba en breves años, cuando empiezan a desflaquecer las fuerzas humanas”. Quisiera saber cuál es la edad perfecta del hombre. Dice la RAE que “desflaquecer” es un verbo que ya no se usa, mas ya le daré un uso porque tiene buen sonido.
Algo importante es que el embajador sea hombre rico porque “si la hacienda es heredada de los mayores, la acompaña casi siempre buena educación; si es adquirida, denota industria; si es bien gastada, descubre ánimo generoso”. Un pobre, dice, tiene menos autoridad y “el interés podrá torcerle”. Bonita fórmula para la corrupción: “Me torció el interés”.
Pero hay de pobres a pobres y de ricos a ricos. Se cuenta de Servio Sulpicio Galba y de Lucio Aurelio Cota que Escipión Emiliano no les concedió el puesto de embajadores porque “uno no tenía nada y al otro nada le bastaba”.
Al final resulta que el libro de Benavente y Benavides no da grandes advertencias, pero encarna un bonito anecdotario clásico. Bueno para que lo lea un embajador y también se dé cuenta de cómo ha cambiado el oficio en el paso de los años. Allá cuando las comunicaciones iban a velocidad máxima de caballo o barco, el embajador era hombre que decidía pues no había tiempo para averiguar qué opinaba el jefe. Hoy ya no tienen esa estatura los embajadores. No tienen tamaña responsabilidad.
El de Benavente está bien, pero mejor es el libro Le diplomat, de Jules Cambon, para llevarlo en el vuelo a la misión diplomática.
En la carrera diplomática se ve con mucha frecuencia que el burro rebasa al pura sangre. Amistad mata mérito. Hay Aquiles nunca adelantan a la tortuga. Por definición el diplomático es diplomático y representa dignamente a su país. Por eso no se suele armar un hervidero político en las embajadas cuando les aterrizan un badulaque como jefe.
En Madrid hay una estación de metro llamada Embajadores. La entrada tiene un letrero luminoso que dice “Acceso de Embajadores”. Me detuve respetuosamente e intenté dar con otra puerta, hasta darme cuenta de que cualquier hijo de vecino entraba sin miramientos ni protocolos ni beneplácitos ni cartas credenciales.
(Monterrey, 1961) es escritor. Fue ganador del Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2017 por su novela Olegaroy.