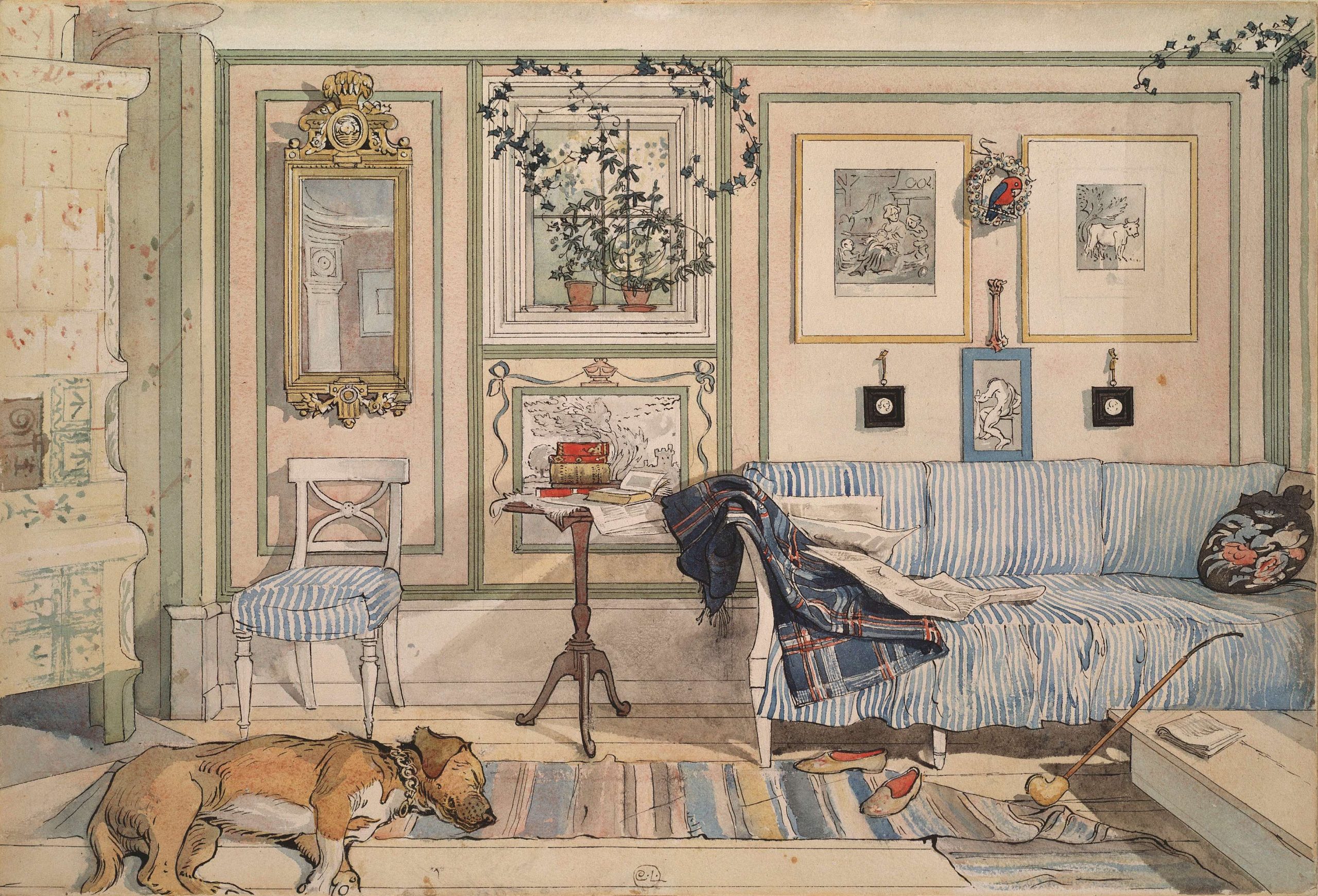El suicidio de Raúl Padilla López no deberá ser el fin de una de las empresas culturales más exitosas de nuestro tiempo, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que desde 1987 y crecientemente, no solo volvió central a esa ciudad, hazaña en un país centralista, sino que colocó a México como lo que es, en todas sus dimensiones: una potencia cultural, por más que el actual régimen populista se empeñe en hacernos retroceder décadas.
Casi todos los escritores de la lengua, desde el más joven hasta el más consagrado, estamos en deuda con la FIL. Mucha política y de la más fina, así como una enorme responsabilidad ante el interés general, deberán mostrar todos los universitarios tapatíos y los políticos jaliscienses, de todos los partidos y de todas las banderías. Perder la FIL o rebajar su importancia sería catastrófico para nuestro golpeado mundo editorial y para los miles y miles de lectores, quienes no siendo los que deberían ser en número, son muchos, en su solitaria calidad. Cada uno de ellos es importante. Jalisco tiene la palabra.
Letras Libres tuvo sus encuentros y desencuentros con la FIL y con las fobias y filias del artífice de la feria y de tantas otras buenas cosas en el terreno de las empresas culturales. En los años noventa del siglo pasado, Padilla, por razones ideológicas, compró una bronca que no era suya y se alineó (la verdad no sé si lo pidieron) con Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez contra Octavio Paz y la revista Vuelta, lo cual no provocó, al principio, nada más que los efectos de un incómodo y mezquino ninguneo.
Pero en la edición de 2002 la cosa se complicó. Estaba invitada Cuba y el número cubano de Letras Libres –resueltamente anticastrista, como debía serlo– fue presentado en la feria y sometido a un “acto de repudio” organizado por la delegación oficial cubana y por la entonces directora de la FIL, María Luisa Armendáriz, quien presenció sonriente el secuestro y mandó cerrar las puertas de salida que estaban a nuestras espaldas, para que escarmentáramos, supongo. Durante dos horas, los presentadores fuimos sometidos a los insultos y a las admoniciones de los delegados cubanos y de su porra juvenil. Presentábamos Roger Bartra, José Manuel Prieto, Rafael Rojas, Julio Trujillo y yo mismo; el colmillo político de Bartra destensó el ambiente, pues gracias a él nos bajamos del estrado y nos pusimos a discutir, cara a cara, con nuestros impugnadores. Al final, quedó en anécdota, salvo para Rojas y Prieto, quienes sufrieron, en la democracia mexicana, una repetición pesadillesca, en aquel invierno de 2002, del horror del que habían huido. Por cierto: algunos de los más locuaces entre los agresivos impugnadores cubanos hoy están en el exilio. Los perseguidores, como suele suceder bajo el totalitarismo, son premiados con la persecución.
Al día siguiente, la enérgica protesta de Enrique Krauze, quien condenó el secuestro de la feria por el Estado cubano y sus cómplices de la FIL, provocó que la presentación fuera repuesta, no solo con las debidas garantías, sino arropada por los notables de la feria y con un mustio Padilla sentado en primera fila, al frente de su corte de funcionarios y edecanes.
Aunque ya existía desde 1991 la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, bautizada así gracias a la insistencia de Fernando Del Paso (quien no era amigo de Paz, pero sí de la verdad y la rectitud), en una feria que se vanagloria de sacar Premios Nobel en procesión, el gran ausente fue el único Premio Nobel de Literatura mexicano, quien nunca recibió el homenaje que merecía.
En el bienio 2005/2006 fui invitado a ser jurado del entonces llamado Premio Internacional Juan Rulfo, generalmente atinado en la selección de sus ganadores y convertido, desde esa hace rato, en el gran premio literario de América Latina, una vez destruido por los chavistas el Premio Rómulo Gallegos. En 2004 lo ganó el novelista Juan Goytisolo y en 2005 Tomás Segovia, quien en una entrevista telefónica con la prensa repitió lo que el propio Rulfo decía de que no era exactamente él, sino “otra voz”, la que le dictaba su escasa y genial obra.
Cómicamente, los Rulfo y sus allegados me acusaron de ser un agente de Paz, quien desde ultratumba (el poeta había muerto siete años antes), al “mandar” premiar a su amigo Segovia, proseguía su muy supuesta campaña contra el autor de Pedro Páramo. Quienes veían a la FIL como usufructuaria de una “marca” que no les devengaba dividendos, se querellaron contra Padilla. Perdieron. Pero Padilla, previa consulta con propios y extraños, tuvo la elegancia de retirar el nombre del gran escritor del premio, acción que nada le quitaba al inmortal Rulfo y sí libraba a la feria de cargar con esas personas tan enfadosas. Me alegra haber formado parte de quienes premiaron a Goytisolo (también acusado de ser parte de la “mafia de Vuelta” cuando Juan presumía de seguir siendo amigo tanto de Paz como de Fuentes, al grado que quien habló de él en la ceremonia de premiación en 2004 fue el propio Fuentes) y al poeta Tomás Segovia. Me alegra, también, nunca haber sido invitado de nuevo a sesionar en ese jurado. Un crítico literario debe abstenerse, idealmente, de participar en esas actividades. Y agrego que en ese entonces me comprometí con Raúl a no hablar en público del asunto, para proteger a la FIL de chismes y tonterías. A la distancia, el incidente, desde luego, ha perdido casi toda su importancia.
Quienes desde 2006, de manera vehemente y razonada, nos opusimos al actual presidente de la República y a su amenaza populista, llevada a cabo con catastrófica exactitud desde 2018, tal cual dijo que lo haría y lo ha hecho, hemos ido ganando adeptos entre los arrepentidos o entre quienes sabiamente han mudado de opinión. Uno de ellos fue Padilla, quien apoyó la candidatura de Ricardo Anaya en 2018 y organizó, junto con Mario Vargas Llosa y otros liberales (y socialdemócratas), foros en Guadalajara contra el populismo exportado desde América Latina, su primera víctima. Pagó la malquerencia del régimen por su independencia y, siendo un avezado empresario cultural, no se arredró, presupuestalmente, ante el retiro de apoyos. Así que, si Padilla limpió su turbulento pasado de agitador estudiantil con la FIL, también renunció a su afecto por los clichés revolucionarios y contribuyó a defender a nuestra herida democracia.
Es común que los escritores nos quejemos de “tener” que ir a la FIL cada año, porque aquel sitio es una probadita del infierno: un lugar donde están todas las personas que conocemos y estamos todos allí reunidos al mismo tiempo, en una eternidad de siete días. Pero cuando avanza el otoño y no recibimos la invitación a asistir, cunde el pánico ante la posibilidad de faltar a la cita, y no pocos nos hemos prestado a asistir a presentar el libro de nuestro peor enemigo con tal de que nuestra voz se pierda o se escuche entre el mundanal ruido.
Ha muerto el creador de esa gran fiesta del libro y nadie olvidará al enigmático Raúl Padilla, cuya institución deberá sobrevivirlo y honrarlo. ~