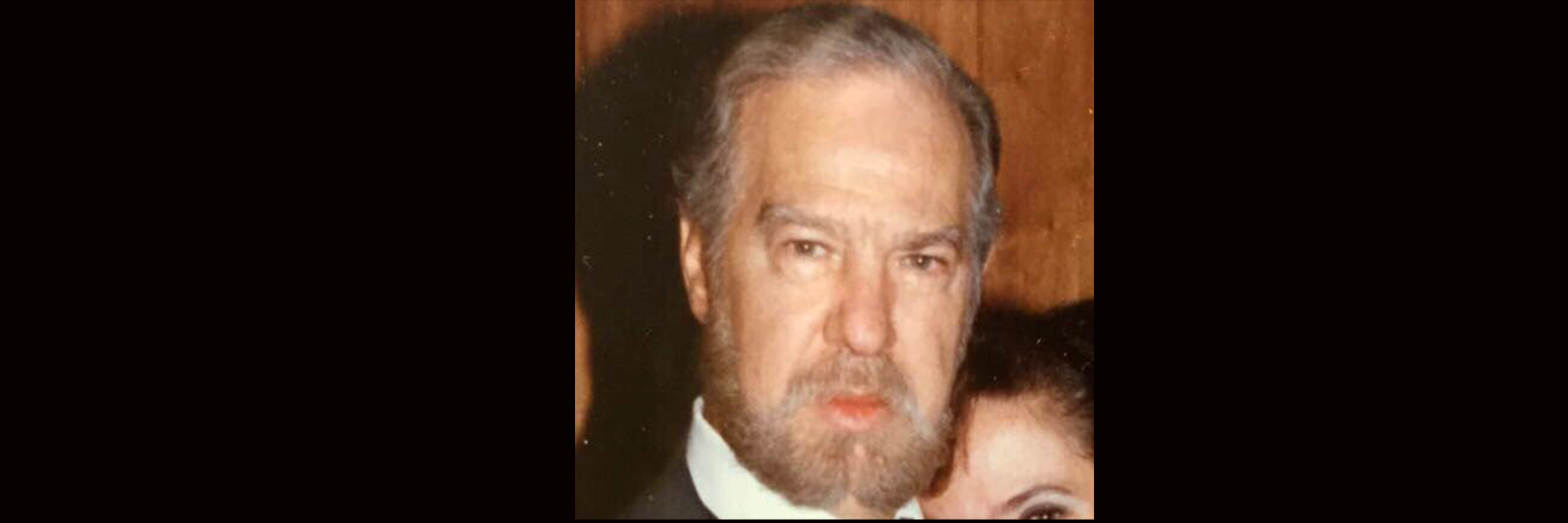Recordaba la inauguración de Londres 2012 como la mejor de unos Juegos Olímpicos. Comentada en tiempo real por millones de internautas –fue el primer gran acontecimiento deportivo en el que las redes sociales tuvieron papel protagónico–, la ceremonia marcó un hito, algo que parecía difícil por la espectacularidad desplegada en la de Beijing 2008, con su fasto de luminarias demostrando su poderío como dragones celestes. Más que la narrativa en sí, cuya atmósfera sombría y tortuosas referencias a la Revolución industrial y a la creación de la sanidad británica suscitaron controversia e hipótesis delirantes –barruntos del ominoso clima de desinformación que habría de campear en los años venideros–, lo que impactó al espectador promedio fue el entramado de aquello que antaño se identificaba como “alta cultura” –literatura, teatro, música clásica– con las manifestaciones antiguamente cuestionadas como “artísticas”: el cine, el rock y la televisión.
En este campo, Gran Bretaña, alguna vez el país del Swinging London y, décadas después, la Cool Britannia, iba sobrada. Quien dirigió Isles of Wonder –nombre del espectáculo– fue, precisamente, una de las figuras de ese renacimiento artístico británico en las postrimerías del siglo XX, Danny Boyle. Con Stepehen Daldry aportando su talento y conocimiento dramático en la dirección creativa, la representación exhibió las joyas de la Corona en los campos de la literatura –Shakespeare y Harry Potter–, la música –Purcell y The Beatles–, el cine –Mary Poppins y James Bond–, la televisión –de una reivindicación de una frase descontextualizada de un célebre presentador del clima a Mister Bean–. La sociedad creativa logró una ceremonia inolvidable trufada de referencias a la historia inglesa a través de un cuarteto de William Blake, que exhibía con orgullo –y altivez– la supremacía británica en las artes escénicas, el cine y la comedia televisiva, además de recordarnos que no solo de Shakespeare viven sus letras, sino también de clásicos infantiles como Peter Pan y Winnie Pooh.
El viernes 27 de julio tuve una sensación familiar. Había en la narrativa, en la temática y en la fastuosidad de la ceremonia inaugural de París 2024 algo que me recordaba a la londinense. Como Boyle y Daldry, el director del espectáculo parisino, Thomas Jolly, recurrió a la historia e incluyó guiños a Juana de Arco –la doncella enfundada en armadura que muchos asociaron con un jinete del Apocalipsis–, la decapitación de María Antonieta e incluso al primer ascenso en globo por los hermanos Montgolfier. Sin embargo, la mayor declaración de orgullo por la cultura autóctona se encontraba en la composición de la obra. Dividida en doce segmentos, articula los fundamentos de la República francesa –libertad, igualdad, fraternidad– al que añade dos nuevos, inspirados en la lucha por la igualdad de género –sororidad– y en la mayor igualdad social –solidaridad–, sin soslayar los ideales del olimpismo y la esencia de la fiesta deportiva –deportividad, sincronicidad y festividad– e invocando los valores humanistas: solemnidad y eternidad. Y si las viñetas articulaban un tema dominante, este sería la progresiva emancipación cultural y su rechazo a la visión reaccionaria de la derecha francesa: de ahí la insolencia de presentar a una cantante de ópera junto a una banda de metal –por primera vez, este longevo género se escuchó en unas olimpiadas–, Marina Viotti y Gojira, respectivamente al tiempo que en la fachada de La Conciergerie aparecían imágenes de María Antonieta decapitada, en un homenaje tanto a la Revolución como al nacimiento del Grand Guignol, esa estética detrás del gusto por el gore, cuyo origen es francés. Las referencias destacaban el legado de Francia en la pintura, la literatura, la farándula –del can-can al origen del cabaret–, el teatro, la música –a diferencia de la puesta en escena británica, en la parisina abundaron las citas al canon clásico: Bizet, Saint-Saëns, Ravel, entre otros– y particularmente el cine.
Si en más de un aspecto, la ceremonia me recordó a la de Londres, su despliegue escénico, el cual no descansó en el teatro como disciplina –como la de Boyle y Daldry, ambos formados en el drama shakesperiano pero igualmente versados en el teatro musical–, sino en la teatralidad: las representaciones de travestis, los tableaux vivants, la danza, incluso el parkour, le otorgaron una singularidad que la convierte en la mejor ceremonia de los Juegos Olímpicos. Eso y, claro está, la magnificencia del escenario. Si alguna vez Jacques Attali consideró que los ríos eran el corazón de las ciudades, nunca el Sena había sido más el centro cordial de Francia que en este verano. El espectáculo de los fuegos de artificio iluminando el cielo parisino mientras barcazas empavesadas surcaban las aguas del río de la antigua Lutecia, tenía algo de medieval y a la vez una cualidad plástica eminentemente moderna, propia del impresionismo. Como si Manet hubiera sido el escenógrafo y el desfile se inspirase en sus estudios sobre los reflejos acuáticos o fuera una impresión, en este caso del Sol poniente.
Probablemente una meditación –esta, apurada por el temporizador del periodismo, es apenas un bosquejo– encontraría que la inauguración londinense ofreció más vínculos cinematográficos. A primera impresión, el arranque olímpico de París se antoja el más cinéfilo de la historia, comenzando por la narrativa, que incluyó secuencias previamente grabadas –desde la escena inicial en la que aparece Zidane como portador del fuego helénico hasta la actuación de Lady Gaga cantando Mon truc en plumes–, y recreó en su narración sucesos históricos y alusiones al patrimonio cultural, como el episodio en el que los personajes de diversas pinturas dejan literalmente sus cuadros para asistir a la ceremonia, el cual se enlaza precisamente con el segmento más cinéfilo de todos, el quinto, Fraternidad.
Quizá no resulte tan sorprendente; después de todo, Francia es la cuna del cine tanto en el sentido técnico como en el estético. Si Martin Scorsese, ese director genial que es al mismo tiempo un conservacionista de la memoria fílmica, rindió homenaje al nacimiento del cine en Hugo –adaptación de la novela La invención de Hugo Cabretde Brian Selznick–,en el relato olímpico, en la parte denominada Fraternidad, esas mismas referencias se articulan con las imágenes que remiten a la Llegada de un tren a la estación de la Ciotat, de los hermanos Lumière, y al Viaje a la luna (Le voyage dans la lune, 1902). Georges Méliès, su director, fue el primer cineasta e innovador genial, a quien debemos la invención no solo de técnicas y efectos, sino del lenguaje fílmico, con su acento en la elipsis y en la gradación de los acercamientos. Inventor igualmente del relato cinematográfico, el epítome de su revolución estética sería esa cinta que incluye una de las imágenes icónicas de nuestra cultura: el ojo de la luna abollado por el lanzamiento del cohete. Esa película era una adaptación del clásico de Julio Verne y se enlaza con el siguiente guiño, la secuencia de los Minions. La filiación proviene, amén de que Pierre Coffin, el director de Mi villano favorito (2010), es francés, de que los humanoides amarillos, cuya apariencia recuerda la de buzos steampunk, tripulan un submarino que evoca al Nautilus del Capitán Nemo de Veinte mil leguas de viaje submarino, novela también de Verne. Incluso, la explosión del vehículo, que permitirá que la Mona Lisa emerja de las aguas del Sena, entrañaría una oscura referencia a Captain Nemo and the underwater city, película británica de 1969, dirigida por James Hill, que concluye con la explosión del submarino.
Y aun cuando la intertextualidad explícita remitió asimismo a El planeta de los simios –cuya saga se inspira en la novela homónima del francés Pierre Boulle–, otras secuencias implicaron alusiones más reticentes. En Libertad, por ejemplo, se cuenta una historia amorosa surgida en la Biblioteca Nacional, que además de referir a algunas obras de la literatura francesa que abordan el amor desde diversos géneros y perspectivas –de los Romances sans parole de Paul Verlaine a Passion simple de Annie Ernaux– es una cita a Jules y Jim (1962) de François Truffaut, clásico del cine francés, centrada en un trío erótico, aunque el de la cinta fuera más convencional. Asimismo, en el penúltimo tramo del programa, Solemnidad, el recorrido de la antorcha olímpica por el Sena a bordo de una barcaza en la que viajan Rafael Nadal, Nadia Comăneci, Serena Williams y Carl Lewis, sugiere la escena de Los amantes del Puente Nuevo (Leos Carax, 1991) en la que Alex roba una lancha para que Michèle haga esquí acuático en el río.
Con estos antecedentes, parecía previsible suponer que la ceremonia final refrendaría la celebración de la impronta gala en las artes y el espectáculo. Sin embargo, mientras la música adquiría un lugar preponderante y relegaba lo visual a escenas conmovedoras en los que los deportistas eran los protagonistas –las cámaras enfocando una y otra vez a los equipos de Francia, Estados Unidos, China y Gran Bretaña– uno se preguntaba a dónde se había ido la cinefilia. La respuesta vino con la conclusión. Las clausuras olímpicas recuerdan la retórica del antiguo folletín. Sus capítulos terminan dejando abierto un misterio para provocar la curiosidad por el siguiente episodio. En este caso, el tránsito de París a Los Ángeles sucedió con una secuencia tan eminentemente cinematográfica como la que, en la inauguración, nos contó la historia del enigmático encapuchado que sobre los tejados de París conducía la antorcha y atestiguaba el ritmo fabril de la capital, desde la reconstrucción de Notre Dame hasta las salas del Louvre. Al tiempo que H. E. R. concluía su emotiva y majestuosa interpretación del himno de Estados Unidos, dirigiendo su cabeza hacia arriba, en las pantallas apareció Tom Cruise de espaldas, de pie en una viga, preparándose a descender del techo del Estadio de Francia. Con una coreografía inspirada en Misión imposible, el último gran héroe de acción descendió hacia el estrado para recoger la bandera olímpica de manos de Simone Biles y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. De inmediato se trepó a la motocicleta distintiva de su personaje Maverick de Top Gun, atravesó París como un bólido y se dirigió al aeropuerto para subir el avión que trasladaría el emblema anillado a la ciudad californiana. No es necesario narrar el resto –un buen resumen se lee aquí–, baste con decir que esta olimpiada que comenzó plagada de alusiones al cine remataron con una secuencia que asienta que los siguientes quedan vinculados, desde ahora, a las colinas de Hollywood donde los aros olímpicos sustituyeron las dos “O” de Hollywood.
Probablemente esa imagen no sea únicamente un final apoteósico, sino una confesión. Lo que comenzó siendo una inspiración en Londres 2012 y una confirmación narrativa en París 2024 será el sello de los Juegos Olímpicos de 2028. “Este es el momento más importante de la historia de LA28 hasta la fecha, ya que la bandera olímpica pasa de París a Los Ángeles”, dijo el presidente de los próximos juegos, Casey Wasserman. Es también el momento en el que espíritu del olimpismo se encuentra finalmente con el espíritu del capitalismo –el cual, acaso sea el gran relato que se ha articulado en el siglo XXI–, desplazando esa raíz marcial con tufo fascista que durante más de cien años caracterizó a los desfiles. El cariz autoritario ha sido sustituido por la no menos demandante lógica del espectáculo.
Los Ángeles tiene el reto, con todo a su favor, para llevar a cabo los juegos más espectaculares de todos los tiempos. En esa realización, la ficción será cada vez más determinante, como ya ha sucedido en los de París, que simbólicamente concluyeron en la penumbra donde la persona se confunde con el personaje –o los personajes–, como ha ocurrido con Tom Cruise, que ha pasado de no admitir dobles para sus secuencias de acción a convertirse en un sosías de sí mismo. ~