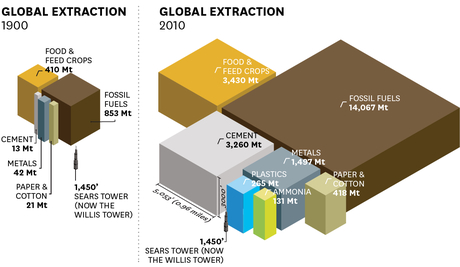Soy como soy, no tengo plata y canto
A mí me hablan de Luis Miguel y pienso en mi amigo Ricardo Velarde. También pienso en alguna tarde sofocante del verano de 1987, los dos metidos en una peluquería de la Moctezuma, Calle 15, a media cuadra del metro Balbuena, el peluquero abrumado porque no halla cómo complacer a Ricardo. Revolea peine y tijeras sobre su cabeza, cortes milimétricos que sospecho fingía, acomodos precarios, mucho gel y acomodo de melena, mucho untar y alborotar. Ricardo se revisa de izquierda a derecha; grave y concentrado como cuando tienes 16 años y crees que el mundo debe agradecer que existes.
Hasta que dictaminó:
—Sigo sin parecerme a Luis Miguel.
Y el peluquero replicó:
—Pues las greñas ya están, no es mi culpa que no tengas la jeta del Luis Miguel.
Ahora con la corrección política se complica precisar que a Ricardo le hubiera quedado mejor el look de los muñecotes de Tex Tex. Pero era 1987 y mi amigo llevaba todo el verano gastando el VHS donde grabó el video “Cuando calienta el sol”. Lo había puesto cientos de veces y sabía hacer el movimiento de hombros de Luis Miguel del minuto 2:19, su bailecito bajo la regadera del 4:22, y se pasaba las manos por la melena con la misma sonrisa entre gandalla y fastidiada. Veía a las chicas del video y alucinaba con todas esas gestas eróticas que imagina quien todavía no ha tenido sexo. Quiso organizar una excursión con las de la secundaria para ser como los del video: si no se podía a Acapulco, por lo menos a Temixco. Por supuesto que la iniciativa no tuvo eco –ni nuestras compañeras eran modelos de maleta pronta para cualquier balneario, ni nosotros juniors relajados que las enloquecieran de la emoción–. Por ahí empiezas a intuir mundos que la televisión vende alegres y soleados, pero que no te pertenecen; el de Luis Miguel era uno de ellos. Y la trampa está en querer hacerlos propios; convertirte en parodia burda de aquel resplandor.
Luis Miguel no era el único ídolo que emulábamos. Quienes fuimos niños en los ochenta debemos ser la primera generación concebida integralmente como target: se nos diseñaron productos pop que han ido siguiendo nuestras vidas, como si el showbiz de Televisa tuviera un cronograma para fijar momentos definitivos: pasamos de niños a adolescentes con Timbiriche, intuimos la sensualidad con los corsés y ligueros de Yuri, sentamos cabeza y nos casamos cuando Lucerito y Mijares lo hicieron en cadena nacional, nos divorciamos e improvisamos las juergas de nuestras recuperadas solterías cuando ellos confirmaron su divorcio.
De esta farándula platónica sobresale Luis Miguel. En aquellos años ochenta no sabíamos de él lo que tres décadas después se ha contado en reportajes, entrevistas, libros y la serie de Netflix[1]. No sabíamos del padre andaluz explotador, de la madre italiana sumisa, de los vínculos mafiosos y políticos que hicieron posible su debut. Luis Miguel apareció en 1982 en las radios y los televisores de México con un traje brillante de corsario intergaláctico (como los que una década antes usó Ziggy Stardust), grandes dientes separados al frente, rubio y con peinado de príncipe valiente, pronunciación extraña porque al niño de once años todavía se le cruzaban los idiomas, voz chillona pero lo bastante afinada como para no desquiciar.
Una mercadotecnia más intuitiva que estratégica lo vendió como el Sol de México, como contrapunto con los momentos sombríos que vivía el país. La crisis económica de 1982 devastaba empleos y patrimonios de miles de mexicanos. El presidente José López Portillo dejaba el cargo con un repudio nunca antes visto, pero más importante, el modelo del proteccionismo estatal estaba en entredicho y empezaba a ser remplazado por la economía de mercado.
José López Portillo se dijo el último presidente de la Revolución. Con Miguel de la Madrid y sus sucesores vendría un nuevo pacto social, firmado entre gobierno y empresarios, con acento en la competitividad. En este momento Luis Miguel aparece como un Tadzio para la Muerte del Mexiquito Revolucionario, y como el personaje de Thomas Mann, sugiere enigma y sublimación. Contra los niños rancheros al estilo de Pedrito Fernández; contra la cachondez isleña de Menudo, el cruce de andaluz e italiano de Luis Miguel prometía más. No es gratuito que en pocos años corran los rumores de su precocidad sexual, del imán erótico incluso entre mujeres mayores que él:
Mujeres de generaciones distintas, unidas en un solo grito: ‘¡Qué cuero!’ Y es que Micky, a pesar de su juventud, siembra culpa en la mujer madura: ‘No lo vemos como prospecto de yerno, qué va, es el personaje de nuestros más locos sueños’.[2]
El niño intergaláctico en pocos años se transformó en un adolescente salvaje, con melena indómita y cuerpo esculpido por un entrenador de Los Angeles. Un Luis Miguel bronceado y playero, que en sus letras añade chicas de bikinis azules, pelo empapado y cuerpos de sirena, hasta que con la canción y el video “Cuando calienta el sol” llega a una de las primeras cumbres de su carrera.
“Cuando calienta el sol” también es culminante en la adolescencia ochentera. Hay cuerpos bronceados, playa y jugos de naranja, la desfachatez de una decena de adolescentes que se empujan, hacen guerras de almohadas, se retan al faje con miradas primitivas y se abrazan –esos bíceps, esas nalgas, esos vientres– como si fueran a disfrutarse para siempre.
En el centro, Luis Miguel es dueño de la playa, de sus amigos, de las mujeres. Ricardo mueve los hombros como él pero algo sigue sin funcionar.
—Las greñas ya te quedaron, pero no eres Luis Miguel –insiste el peluquero.
Y qué pesar que Ricardo no lo sea. Que no tenga su arena, sus acuamotos o sus amigas. Lo que sí tenemos: un deseo urgente e imposible. Aspiracional: que de alguna forma hay que llamarle a la educación sentimental.
Soy como quiero ser y amo la libertad de vivir como yo quiera
Es 2005. Escribo para un programa cómico. En uno de los sketches, un grupo de celebridades compite por cualquier tontería. En el foro hay imitadores de Vicente Fernández, Gloria Trevi, Juan Gabriel, Paquita la del Barrio, y por supuesto, Luis Miguel. Y gajes del oficio, cada imitador reproduce, incluso cuando no está en escena, los tics, las voces, las manías de su original; de modo que Vicente Fernández le presume a los otros la muy sabrosa barbacoa que se hace por su rumbo, Gloria Trevi se desgañita y se cuelga del cuello de todos, y Paquita se limpia el bochorno de la frente, y Juan Gabriel jotea a gusto, siguiendo el edicto del auténtico, de que lo que se ve no se juzga.
En este carnaval intriga la actitud del Luis Miguel. Su interpretación es sobresaliente: hace la patadita ninja como el divo cuando canta “Será que no me amas”, cecea lento y aterciopelado, quizá exagera un poco al pasarse la mano por el pelo pero le sale muy bien la sonrisa boba de no saber cómo ser el hombre más hermoso del mundo.
Pero apenas termina la escena, Luismi busca una silla en el rincón del foro, cruza la pierna y mira inexpresivo, como si lo hubieran desinflado. A mí también me abruma la cháchara de los otros, me acerco a él y le ofrezco café.
—Me vine en vivo, cabrón –dice después del primer sorbo–. Terminé a las cinco, pero si me jeteo no llego.
—¿Dónde trabajas?
—Fue una despedida de soltera –pone dos dedos en su entrecejo y sonríe. —Si te descuidas se ponen muy locas.
—¿Haces show con un stripper?
Me mira indulgente.
—Las que se casan tienen fantasías muy locas. Si son cuarentonas, más.
¿Quién contrata a un Luis Miguel para una despedida de soltera? Para estos tiempos, el original ya llegó a la cumbre de su carrera y ya se estancó en una fama rentable y sin sorpresas. El adolescente de melena felina y pectorales marcados dio paso a un varón sofisticado, de vestuario impecable. Su calidad musical es tan buena como prescindible, un pop delicatesen en clave de latin jazz, musiquita relax para la cena romántica, los tragos coquetos, o para ponerle onda al power point de una secretaría de turismo. A esto se agrega su reversión de los boleros, que amplió el espectro de sus fans: además de mujeres jóvenes, ahora lo escucharon sus mamás, sus abuelas, y sus padres y sus abuelos y cualquiera con ganas de bohemia pero que no parezca antigua: los requintos de cantina se trasladan a la peda del antro; el deliquio romántico de los abuelos se convierte en sexting ansioso de los nietos.
Pero más que la música, lo que importa de Luis Miguel es su nueva facha. En algo responde a la tragedia personal: su madre desapareció en 1986, su padre murió en 1992, y el adolescente relajado se vuelve receloso; deja de participar en programas de televisión y radio; convoca a conferencias de prensa con preguntas y respuestas controladas; modula sus declaraciones pero también sus miradas, sus movimientos y el total de su proyección mediática. En Luis Miguel no hay espontaneidad ni improvisación: prefiere reconocerse en el hermetismo de otras leyendas pop, y como Elvis con Graceland o Michael Jackson con Neverland, se inventa un impenetrable Acapulcoland en una zona exclusiva de la bahía de Guerrero, y la convierte en un bunker con connotaciones fantásticas. Así lo describe la periodista Martha Figueroa cuando persigue al divo:
La mansión playera de Luis Miguel parecía fortaleza por delante, pero estaba encuerada por detrás. Sobre la carretera hay portones enormes y una torre como de castillo del siglo XV (…) donde un guardia vigila desde las alturas sin ser visto. La barda no es tan alta, pero hay luz infrarroja que detecta cualquier movimiento extraño o ajeno. Ah, y la casa cuenta con diez elementos de seguridad, que se desplazan en cuatrimotos.[3]
Luis Miguel es inaccesible porque así vende discos y llena auditorios. También la herencia familiar le ha enseñado el arte de las verdades a medias (“inventar el invento”, era el lema de su padre); mejor ocultarse y abonar así el mito, antes que revelarse insustancial. ¿Cómo le hace mi Luismi del foro para imitar a alguien así?
De los ídolos reconocibles, Luis Miguel es el más estético y el más estático. Ni la virilidad bravucona de Jorge Negrete, ni la campechanería de Pedro Infante; tampoco la modestia atormentada por el alcohol de José José o el candor ambiguo de Juan Gabriel.
La personalidad de Luis Miguel es como su música: no hay reproche en la excelencia, tampoco se puede pedir más que el gesto acotado, la carcasa del smoking y el champaña.
Oro de ley, ese es mi justo valor
El Luis Miguel de los noventa y los dosmiles corresponde con el arquetipo del metrosexual, el hombre que usa cremas antiarrugas, sabe de modas, vinos, restaurantes y destinos secretos para sorprender a su pareja. Ya no busca dominar los centros financieros con agresividad (agresividad, el eufemismo para la falta de escrúpulos de la competitividad) como lo hacía su antecedente, el yuppie carroñero de los ochenta; el buen afeitado, el conocimiento culinario y la obsesión por el cuerpo crean una representación más amigable del sujeto neoliberal.
El metrosexual a la mexicana tiene cualidades particulares. Legitimado desde el lagartijo del Porfiriato; recreado en el junior, el hijo de papi al que les hizo justicia la Revolución; caricaturizado por el cómico Luis de Alba como pirrurris; reflejado en el espejo imposible de los príncipes europeos o los yuppies gringos: el mirrey debe su nombre al mismo Luis Miguel. Luis Mirrey le gritaban sus fans en los conciertos, pero ya en los ochenta lo llamaba así Chucho Gallegos, en su columna de Tele Guía que firmaba bajo el pseudónimo de Chucha Lechuga.
La idea del mirrey logró fama en 2011 desde la página Mirreybook que crearon los publicistas José Ceballos y José Escamilla. Ellos buscaban burlarse de esta subcultura juvenil: hijos de las clases altas mexicanas, con una colección de hábitos ridículos que suponen distinguidos: camisa desabrochada para mostrar el pecho lampiño, ingesta de champaña (le llaman champú) como si fuera jugo de uva, piel colorada de camarón que quisiera ser bronceado mediterráneo, lentes oscuros hasta en la penumbra del antro.
Pero en vez de escarnio, el Mirreybook se volvió motivo de orgullo. Todos los mirreyes o aspirantes a mirreyes querían aparecer ahí. Extremaron el grotesco, ensayaron el duckface para la selfie, crearon un argot que sería gracioso si no denotara también clasismo: las chicas son lobukis, el mirrey alfa es el papalord, el que aún no tiene el máximo rango es papaloy y el resto del planeta son nacos o wannabes.
En esta subcultura Luis Miguel es Arquetipo Inmaculado, Idea Primigenia, míralo con gafas oscuras o te dejará ciego el relumbrón. No es un mirrey más, es “nuestrorrey”, dicen los portales. Esta perfección no puede imitarse; para eso hay figuras menores como el actor Roberto Palazuelos, amigo del divo.
Pero si Luis Miguel algo puede ostentar, es una red de amistades –multimillonarios como Jaime Camil Garza, hijos de expresidentes como Federico de la Madrid o Miguel Alemán Magnani– que lo mantienen en la punta de la pirámide del prestigio y contribuyen a su idealización.
Desde que inicia su carrera artística (el chisme del corazón recuerda que fue apadrinado por el Jefe de Policía Arturo Durazo, y que logró sus primeros contratos después de cantar en la boda de la hija del presidente José López Portillo), Luis Miguel ha estado rodeado de estas redes empresariales y políticas, más que del gremio artístico o musical. De ahí la dificultad de asirlo: atormentado, receloso, hermético, pero también poderoso, influyente, custodiado por guaruras que no protegen a un artista, sino al cautivante símbolo de la élite nacional.
Hay correspondencias entre cómo funcionan los gobiernos mexicanos neoliberales –los priistas de Salinas y Zedillo, los panistas de Fox y Calderón– con la imagen de Luis Miguel. El discurso cliché que asegura incluir a todos, las acciones que se constriñen a un grupo cerrado y refractario.
El Sol insiste en hablar de esa entelequia sentimental que llama su público. Pero para el público, él es un figurín lejano: voz de cuero y trompetas que abruman, trajes finos y fotografías distinguidos, discos idénticos porque lo de Luis Miguel ya no es la música, sino el performance de su galanura en escena.
Luis Miguel no es un semejante como Juan Gabriel o José José. Su halo, trágico o majestuoso, no forma parte de nuestras vidas, si acaso de nuestra curiosidad.
Oro de ley,
ese es el precio de mi vida.
Oro de ley,
ese es mi justo valor.
Así canta Luis Miguel en 1990. La letra es de Juan Carlos Calderón.
El Sol que se tragó al Sistema Solar
En 2015 Luis Miguel llega a la decadencia. Lo demandan por todos lados, desciende de los grandes escenarios a los palenques, en sus fotos se ve gordo, abotagado, las redes sociales casi celebran la caída de alguien que nunca ha sido un igual: ¿Es el Sol o el Sistema Solar?
Su propuesta artística también dejó de funcionar: los millennial prefieren perrear con reguetón, les asombra la complejidad del hip hop y dispersan su atención entre los muchos grupos y cantantes indies, que les parecen más honestos que ese señor horrible de traje que canta cosas de abuelitos y papás. El Luis Miguel que debía admirarse desde la vitrina del privilegio tiene poco que decir en un mundo de redes sociales que exigen interacción.
En 2018 parece entender el mensaje. La serie de televisión que transmite la plataforma Netflix, y que producen (entre otros) el propio cantante y Miguel Alemán Magnani, busca reintegrarlo con sus fans. Y lo logra. Luis Miguel. La serie es un entramado nostálgico que sabe dialogar con nuestro presente porque los abusos contra el pequeño Luismi, o la misantropía del Luismi adulto, reflejan el espectro de inquisiciones contemporáneas a las masculinidades, al mirreynato y a la necesidad de buscar nuevas formas de interacción social y emocional.
La serie sitúa al divo en el centro de las discusiones en programas del corazón, artículos de curiosidades o ensayos de análisis político; también hay memes y repunte de sus canciones en los streaming. El intento del mismo Luis Miguel de acercarse a su público se agrega a este relato de redención, el intento de recuperar el ánimo del adolescente candoroso y dejar atrás al adulto ensimismado.
—¿Estás viendo la serie? –a propósito de este texto llamé por teléfono a Ricardo. Fue fácil encontrarlo: tres años atrás dejó un mensaje grupal en Facebook donde anunció que había nacido su hijo. Las chicas de la secundaria, las que nunca fueron las modelos de “Cuando calienta el sol”, lo felicitaron conmovidas: le enviaron corazones y bendiciones por la enorme gracia de ser padre.
—He visto algunos capítulos, no todos –dice–. La verdad es que ese güey ya no, ps no.
Pero me contó que en la época de esplendor de Luis Miguel fue quince veces al Auditorio Nacional: en cada ocasión con un prospecto de novia distinta.
—Y ya dependía de qué tanto me interesaba la vieja para ver qué tan caro compraba el boleto. Nomás tres veces estuvimos en la parte de abajo. Una de ellas con la que ahora es mi señora esposa –lo imagino sonreír.
—¿Y por qué te gustaba tanto?
—Pues cómo que por qué… por cómo cantaba, por cómo bailaba. Porque era, porque es un cabrón con las viejas.
Después me preguntó si vi su foto de gordo:
—Haz de cuenta que así estoy ahorita, la diferencia es que él puede pagar nutriólogos, yo me quedé igual, como si fuera un sol que me hubiera tragado al sistema solar.
También quise por buscar al Luismi imitador que conocí en el programa de tele. Encontré algunos argentinos, dominicanos, con trayectorias internacionales. Nada del que se ganaba la vida imitando al Sol en despedidas de solteras. Quiero pensar que todavía lo hace: que sonriendo y reacomodándose el pelo, de alguna manera le va bien.
—-
[1] Además de toda la información que ahora se despliega en las redes, hay tres libros fundamentales que revisan la obra y la trayectoria de Luis Miguel: Luis Miguel: el gran solitario, biografía no autorizada (1995), de Claudia de Icaza, el primero donde se habla de las relaciones conflictivas con su padre Luisito Rey; Micky. Un tributo diferente (2012), de Martha Figueroa, que sobre todo trata del vínculo del artista con sus fans; y Luis Miguel. La historia, de Javier León Herrera, que pone énfasis en la historia de los padres del cantante y que fue la base para la serie de Netflix.
[2] De Icaza, Claudia. Luis Miguel, el gran solitario. EDAMEX, 1994, p. 7.
[3] Figueroa, Martha. Micky, un tributo diferente. Cap. “El gordo y la gorda”
(Ciudad de México, 1972) es escritor, periodista y guionista. Editó la revista web del INBA Papel de literatura. Ha colaborado en revistas de viajes, cine y negocios. Mantiene el blog Elrufianmelancolico.com