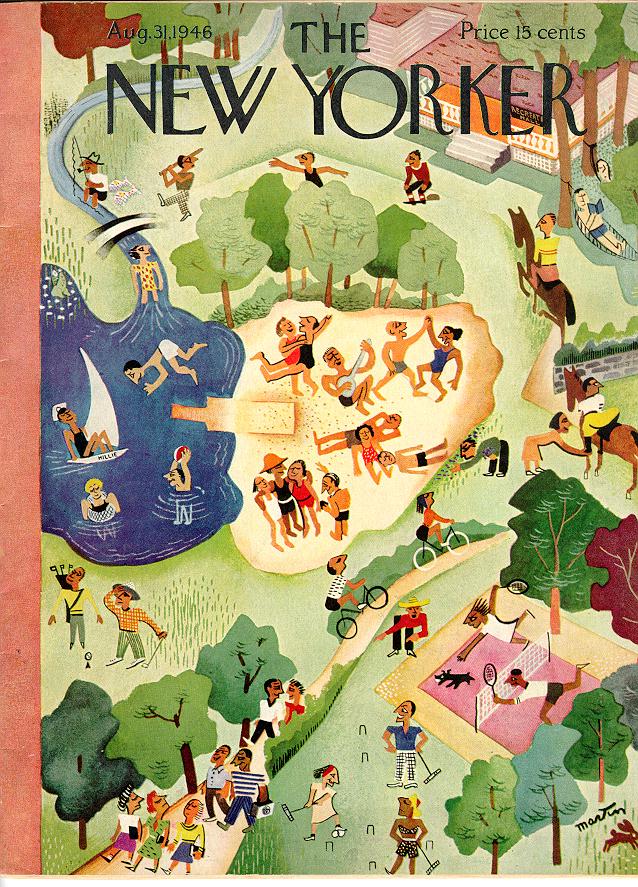Diego Armando Maradona nunca fue capaz de poseerse. Dijo luchar por los desposeídos y terminó siendo poseído por poderosos, que lo aprovecharon para sus propios fines. Fines que al astro le resultaron desconocidos, de los cuales apenas pudo obtener embusteros aplausos y auténticas zancadillas.
Portavoz de una Revolución ficticia –poética, en su idea del mundo–, el astro del mundial del 86 fue confiscado por una prosa política nada libertaria y mucho menos democrática.
Hegel desconfiaba de la inocencia, a la que llamaba ignorancia de la maldad. Entre el personaje Maradona y la persona Diego se debatía un conflicto que, desde luego, no pudo observar el famoso 10 de la selección argentina, que alegó un doloso y mortífero penal en la final de 1990, ante Alemania. Creyó que dentro –y en la cima– del ámbito del poder político podía colaborar en su misión sanadora de los desprotegidos, en los que miraba su infancia y juventud en las villas de miseria de Buenos Aires, capital en la que nació en octubre de 1960.
Al mismo tiempo, como mercancía, por tanto camello y ojal del sistema financiero del futbol, intentó repartir mesiánicamente el balón y los peces entre sus millones de hinchas, entre los que se encontraban los menos favorecidos del libre mercado, del que aprovechó todas sus ventajas hasta el último centavo. Incluso en el escándalo, pan de cada día en la postrera vida pública del genio, enriquecía las arcas de los templos. No fueron, por cierto, pocos los que se enriquecieron con los desplantes filantrópicos de El Diego. Y fueron muchos más los que cortaron grandes tajadas de sus dribles en la esfera política. Todas las pelotas pasaban por los pies de Maradona: también todos los pases y todas las poses.
Esta contradicción jugó siempre, a favor y en contra, en la vida del hombre que a los 22 años se convirtió en el fichaje más caro en la historia del FC Barcelona. El mismo que hizo del Nápoles, cuadro sin grandes galardones, un clásico de la superación personal entre las ligas más importantes de Europa.
Fueron los hombres de pantalón largo los que midieron, palmo a palmo, la inocencia infantil del personaje Maradona: su yo positivo, emblema de la acción y la identidad colectiva. Lo que Hannah Arendt llama el debate entre el qué y el quién.
Lo envolvieron como parte del discurso y lo arroparon en la legitimidad popular de la esperanza. Le compraron sus cándidas ideas de “izquierda”, parecidas a los cuentos de hadas. Supieron, siempre, que la única idea de izquierda que tenía el ídolo era la pierna con la que había desbaratado a Inglaterra en el estadio Azteca, en aquella tarde soleada del 2-0. Con su fanatismo por El Che creyó pagar el carnet de identidad para militar en el área chica de regímenes opresores que hacen de los desfavorecidos su tribuna y su bandera. Maradona jugó fuera de la cancha el papel de cínico de la misma manera en la que hacía túneles dentro del campo. Nunca fue ingenuo; la trampa se la hizo, como en el vestidor, a sí mismo: siempre.
El personaje Maradona fue consumido y desechado con la misma voracidad con la que a la persona Diego habían devorado la cocaína y las sustancias ilegales. Diego y Maradona encontraron –con sus respectivos conceptos de la popularidad– en la cancha política y en la industria de la televisión una forma de llenar sus insaciables vacíos. Romario dijo que Pelé era un poeta cuando callaba. Lo mismo pudo decirse del fallecido Diego Armando Maradona: gustaba más cuando estaba callado.
En el esquema de falsos espejos, Maradona (presa y partícipe de entornos oscuros en los que militaban las drogas, el espectáculo y los amarres militares) fue bien recibido por las jerarquías políticas, que hacían creer que el lado oscuro del crack pertenecía al relato de la prensa sensacionalista.
Desde luego que El Diego se encargaba de contradecirlos una y otra vez. Al tiempo que jugaba a la pelota con un longevo líder, aparecían denuncias contra él por maltrato a sus mujeres, por abusos de alcohol y por virulentos ataques con pistola en mano contra periodistas que cubrían, minuto a minuto, el trajín de su intensa vida. En ese esquema de falsos espejos, el balón era el autoengaño. Maradona creyó que “apoyaba a La Causa”; La Causa fingió que apoyaba a El Pelusa en su incansable batalla contra sí mismo.
En la política nada es gratuito ni desinteresado. Maradona hacía y deshacía, al amparo de los gobiernos que lo presumían como el último trofeo de sus vitrinas. La realpolitik usaba a su antojo la figura del astro para darse cascaritas de pueblo bueno y sabio. Ora sí. Ora no. Ora de nuevo. El Diego se consumía en el desorden, pero el orden lo resucitaba. Falsa poética en uno; dura y tímida prosa en el segundo. Lo social-político en continuo partido de buenos contra malos; de amigos y enemigos, y nosotros contra ellos. La cancha partida por la mitad.
Hubo otra cualidad aprovechable y desechable de Maradona para el poder político, también, a veces, militar: hablaba y despotricaba con la misma naturalidad que daba pases en el medio campo. Y, en un mundo donde solo prevalece lo que se borra fácilmente, los dichos y contradichos del crack apuntaban contra el enemigo común de los mandamases y el “estandarte de ilusiones”: el imperialismo, la dominación extranjera y voracidad de los grandes corporativos. La FIFA por delante de todas.
La inocencia malsana del genio radicaba en que él formaba parte, como actor principal, del imperio de las mercancías. Mercancía que producía mercancías: la puesta en escena de su despedida fue transmitida por la televisión a todo el mundo. “La pelota no se mancha”, dijo aquella tarde en la que predicó el sermón de la montaña. Maradona nunca se dio cuenta –o se dio mucha cuenta– de que jugaba con dos camisetas tradicionalmente antagónicas y en ninguna de sus alineaciones era tan respetado como cuando vestía la albiceleste, a la que –por cierto– no pudo hacer campeona como jefe de banquillo.
El astro que presumía libertad de sentimientos fue marcado personalmente en sus movimientos extracancha. Creyó que era amigo personal de personajes que suelen tener intereses, ambiciones y objetivos claros. El poder es una barra brava a la que solamente importa el marcador. Ganar con o sin pelota. Diego Armando Maradona, distante a las ideas políticas de libertad y democracia, murió sin darse cuenta que en la vida y en el futbol no importa el tiempo de posesión del balón.
es reportero y editor. En 2020, Proceso editó su libro Golpe a golpe. Historias del boxeo en México.