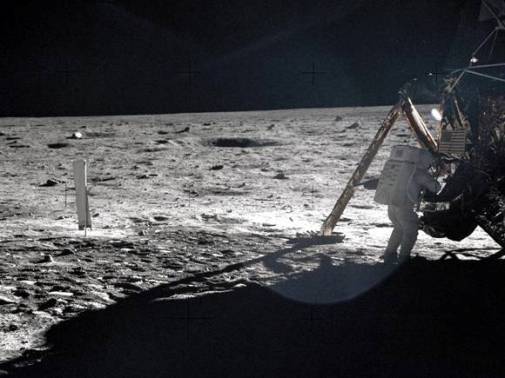Conocí a Rosa Verduzco hace poco más de 25 años. Fue gracias a mi padre, que quiso acercarme a aquella casona en Zamora donde Rosa había entregado décadas al cuidado, rescate, manutención, educación y finalmente adopción de niños. Mi padre me contó cómo, a los 13 años, Rosa había encontrado un pequeño niño al que, contra las delicadezas zamoranas y el consejo de su propia familia, decidió proteger. Como ese niño vendrían muchos más, dejados en su puerta, abandonados en la calle, enviados por familiares desesperados (o hartos). Sobra decir que, siendo ella misma una adolescente, Rosa no sabía ser mamá. Pero aprendió escuchando el instinto y las voces de su creciente prole. Con los años, hizo de la maternidad un arte rudo: acogió a los pobres, a los desamparados, a los vejados y descarriados con una sola intención: enseñarles a lidiar con la vida. Para ello les dio, antes que nada, un nombre. Miles de Verduzco Verduzco empezaron a salir por las puertas de La Gran Familia. Al final, fueron más de siete mil (repítalo querido lector, sobre todo si es padre: siete mil hijos).
Lo primero que recuerdo de Rosa es su caminar. Bamboleante, meneando como alegre boya una enorme falda. Recuerdo la textura rugosa de sus manos y su risa franca. También la dureza tierna de su mirada. Y créame, lector, que no hay contradicción alguna: los ojos de Rosa Verduzco son los ojos que usted esperaría ver en la madre de miles de niños; los ojos de una mujer que ha tenido que sacar del capullo silencioso del trauma a niños humillados, quemados por sus padres, golpeados por sus madres, literalmente tirados a la basura. Son los ojos de una mujer que lo ha visto todo y ha intentado (al menos intentado) hacer el bien.
Además de sus ojos, recuerdo su voz: grave y rasposa. De nuevo, la voz de una madre que ha tenido que subir el tono por encima del clamor de sus (muchísimos) hijos, algunos enredados en la rebeldía más trágica, otros empeñados en el suicidio paulatino… o no tan paulatino. Finalmente, me acuerdo de las palabras de esa voz. Y sonrío, aún ahora. Lo hago porque —¡qué caray!— Rosa Verduzco es grosera. No es vulgar ni indecente, es sólo deliciosamente malhablada. Rosa dice groserías porque no tiene pudores absurdos, porque sabe que para ser madre de muchos de los niños que llegan a su puerta tiene que decirles un “mira, cabrón” de vez en cuando. Rosa es así porque no se anda con cuentos, porque sabe la realidad terrible que viven esos niños, y porque quiere sacarlos adelante a como dé lugar. Y porque resulta que ha estado metida en esa casa desde hace seis décadas, limpiando, escuchando, consolando, educando, mediando en las peleas en el patio, cuidando despertares sexuales, deteniendo vándalos y agresores, hallándole remedio a los que no tienen remedio, muchos de los cuales son llevados a La Gran Familia por sus propios padres. Los mismos padres que han tirado la toalla: “Ya no puedo con este muchacho”. Rosa, en cambio, nunca tira la toalla. Rosa es madre de todo aquel que toca la puerta, sin importar nada. Heterodoxa, dura: sí. Pero madre en toda la extensión de la palabra.
Recorrí la casa de La Gran Familia muchas veces. Siempre me impresionó su sencillez. Las paredes a medio pintar, la infinidad de colchones, el amontonamiento, los cientos de almuerzos, los dormitorios estrechos, la disciplina firme y las camas de metal (que, según recuerdo, Rosa tuvo que poner porque algunos rebeldes habían usado las de madera para hacer un conato de incendio). Pero también me impresionó el murmullo constante de los niños, la manera como se arremolinaban alrededor de la falda de Rosa, los pasos rumbo a las clases y la música, la bendita y alegre música que aprendían allí. A mí nadie me cuenta cómo era La Gran Familia. Yo respiré esos aires, caminé ese patio, hablé con esos niños. No: no era un albergue perfecto. Lejos de serlo. Pero era un lugar honesto, donde los desamparados encontraban educación, formal e informal, para la vida. Un hogar pobre y por momentos maltrecho, sí, pero un hogar. Y todo encabezado por una mujer que dedicó la vida entera a llenar el hueco inmenso de padres incapaces o indolentes, de una sociedad hipócrita y, claro, de un Estado inexistente, que hunde en el olvido, en la ignorancia, en el dolor, la orfandad y en el anonimato a sus hijos. A miles de esos olvidados, Rosa les dio una madre y un nombre.
Y eso nada podrá borrarlo.
(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.