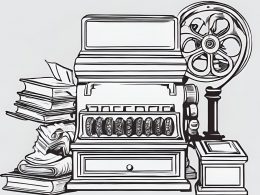En Gales, cuando Diana Southwood hacía su servicio en el WTC (Women’s Timber Corps, una organización civil creada durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra para que las mujeres reemplazaran a los hombres en las labores de silvicultura, a fin de extraer la madera indispensable para la guerra), encontró en el Bosque de Dean, en Gloucestershire (con el que quizás estén familiarizados los lectores de Harry Potter), sabores que según contó, recordaría toda su vida.
En aquellas gélidas mañanas, las Lumber Jills, como se les conocía a estas voluntarias, tostaban sus insípidos sándwiches sobre la flama de la hoguera, y rostizaban papas y cebollas en la ceniza para complementar sus magras raciones. Cuando la guerra llegó a su fin, Diana –que jamás fue una mujer dócil– viajaría a Francia, España, Canadá. La primera vez que probó un mango lo hizo sumergida hasta el cuello en las cristalinas aguas de una islita en la bahía de Kingston. Cuando volvió a Inglaterra pasó por el Caribe, donde todo le era desconocido y, por lo tanto, había que probarlo. Ese verano conoció en Haití al periodista Paul Kennedy, quien cubría para The New York Times “una de las muchas revoluciones” que estallaban en la región. (Su papel durante el conflicto en Bahía de Cochinos merece una mención aparte). Diana y Paul se enamoraron “y así dio comienzo mi vida en México. Todo era nuevo, excitante y exótico”, como dice en su Prefacio a Cocina esencial de México (Plaza y Janés, México, 2004).
Luz (originaria de Oaxaca) y Godileva (proveniente de Guerrero), dos mujeres que trabajaban en casa de los Kennedy en la Ciudad de México, fueron sus primeras influencias culinarias. Diana me contó que quedó hechizada por el aroma del arroz rojo mexicano mientras se guisa: para ella uno de los olores más deliciosos del mundo.
Para cuando tuvieron que volver a Nueva York a causa del cáncer terminal de Paul, Diana ya se había dado a la tarea de recorrer en auto buena parte del país observando, probando, preguntando. Empezó a coleccionar libros de recetas antiguos y a adentrarse en la historia de México con la idea de algún día escribir un libro de cocina. Paul murió en 1967.
A lo largo de su vida, Diana Kennedy (1923-2022) escribió en inglés The cuisines of Mexico (1972), The tortilla book (1975), Recipes from the regional cooks of Mexico (1978), Nothing fancy (1984), The art of Mexican cooking (1989), My Mexico (1998), The essential cuisines of Mexico (2000), From my Mexican kitchen: Techniques and ingredients (2003) y Oaxaca al gusto: An infinite gastronomy (2010). No todos están traducidos al español.
Estos nueve títulos, con sus cientos de recetas de todos los rincones del país, son una reflexión acerca de la historia y la topografía mexicanas; las relaciones sociales y afectivas; la memoria y el olvido; la moda y el modo. La riqueza gastronómica de este país es tal que Diana siempre afirmó –y con razón– que no se puede hablar de una cocina mexicana, sino de las cocinas de México.
En la mejor tradición de los viajeros ingleses en nuestro país, Diana Kennedy se embarcó en realizar una labor que hoy sería absolutamente imposible: viajar sola en su pequeña camioneta blanca, que en vez de cajuela tenía una cocina adaptada, para recorrer brechas, senderos, caminos y carreteras, sufriendo todo tipo de inconvenientes e incomodidades, pero también hallando nuevos amigos, inagotables fuentes de inspiración y un conocimiento muy profundo de este país y sus habitantes. Su voluntad era férrea, su carácter de hierro y su humor no tenía piedad.
Su mayor hazaña, creo yo, fue lograr acercarse a las personas y lograr que le contaran todo; darle nombre a quienes en el anonimato cocinan platillos que, no pocas veces, sirven de inspiración para grandes chefs y ostentosos restaurantes que se basan, en el fondo, en lo que ocurre en las cocinas de las casas mexicanas. Diana Kennedy no se consideraba chef y detestaba que se refirieran a ella de esa forma. Se decía cocinera. Esta cocinera logró una labor antropológica, gastronómica, psicológica y sociológica como no se había hecho y quizá no se hará otra vez. Sus libros son no solo una fuente de asombro, sino una infinita oportunidad para aprender: es notable la cantidad de cosas que ignoramos sobre nuestro país, nuestra comida y las formas en que se preparan los alimentos.
Entre las recetas de sus libros hay un tesoro oculto, invaluable: las narraciones literarias de momentos trascendentes; de ritos y fiestas que luchan contra el olvido; personas con nombres y vidas sorprendentes; historias de lugares a los que hoy no soñaríamos ir, tal es el deterioro de México en términos de seguridad. ¿Una mujer sola recorriendo el país?
Así, acerca de un “fin de semana de barbacoa en Oaxaca”, Diana Kennedy nos cuenta que don Teófilo y su esposa –veladores en el departamento de unos amigos ricos con los que Diana a veces se quedaba– la llevaron a Tepzuitlán, donde La Señorita, “una mujer como de cincuenta años… la especialista del pueblo en lo referente a preparar cabras para barbacoa”, guía a Diana por cada uno de los pasos del ritual que conlleva el platillo. “Ante la perspectiva de matar a la cabra”, escribe Diana, “regañé a todos por no haber elegido un animal feo y bizco, en vez de este lindo animalito… me tapé los oídos, me di la media vuelta y me puse a caminar a lo largo del río, tratando de concentrarme en una gran mariposa negra con magníficas manchas moradas… Cuando por fin emprendí el camino de regreso, todos se rieron de mí… me dijeron que me había saltado una parte importante de la lección.”
En las páginas de sus libros están personas como la señora Santiago, que “a menudo me platicaba del pueblito en la Laguna de Tamiahua, cerca de Tampico… me habló sobre (la comida), las panaderas del pueblo y sobre Leoncio Arteaga, propietario de un pequeño restaurante… Empecé a soñar y, como sucede a menudo, unos cuantos días después ahí estaba yo, en Tampico… La mañana siguiente a mi llegada me encontré montada en un camión que avanzaba a toda velocidad por una estrecha carretera, a la manera tan típica de los camiones que recorren largas distancias en México, pues el chofer parecía no tener ninguna consideración hacia cualquier ser viviente que se atravesara en su camino… Llegué [al] pueblo de Naranjos, un nombre agradable para lo que resultó ser un sitio miserable, desgarbado, sucio y espantosamente caluroso… Mi visión color de rosa del lugar pronto se esfumó entre señales de una prosperidad y una respetabilidad largamente perdidas.”
Una de las historias que más me conmueven es la de don Victoriano, el mejor cocinero de Tlacotalpan; un hombre afable, sin el menor reparo en compartir sus secretos culinarios con Diana. El platillo elegido quizá ya no exista hoy: galápago (tortuga) en moste quemado. “Estaba deliciosa. Gelatinosa y mucho más suave que una tortuga de mar, cocinada en una salsa ligera y negruzca de sabor musgoso, coloreada por las hojas tostadas y molidas del arbusto de moste que estaba en su patio: Esta comida se remonta a la época de los zapotecas, me dijo don Victoriano, un hombre de unos setenta años famoso por su salud de hierro.” Cuando Diana volvió a Tlacotalpan él ya no estaba. “Veinte años después alguien de Tlacotalpan me contó que don Victoriano había muerto de neumonía. Al parecer, o al menos, eso dicen, unos machines del pueblo lo sentaron en un bloque de hielo y lo obligaron a pasar ahí toda la noche. Murió poco después.”
Con don Victoriano desapareció el sabor de la galápago en moste. Como tantos otros aromas, gustos y sensaciones, este quedó registrado en las páginas escritas por Diana Kennedy. En ellas muchas veces recordamos situaciones y platillos que nos conducen a los lugares más inesperados de nuestra memoria. En la mía quedará por siempre grabada la amistad con esta extraordinaria mujer.