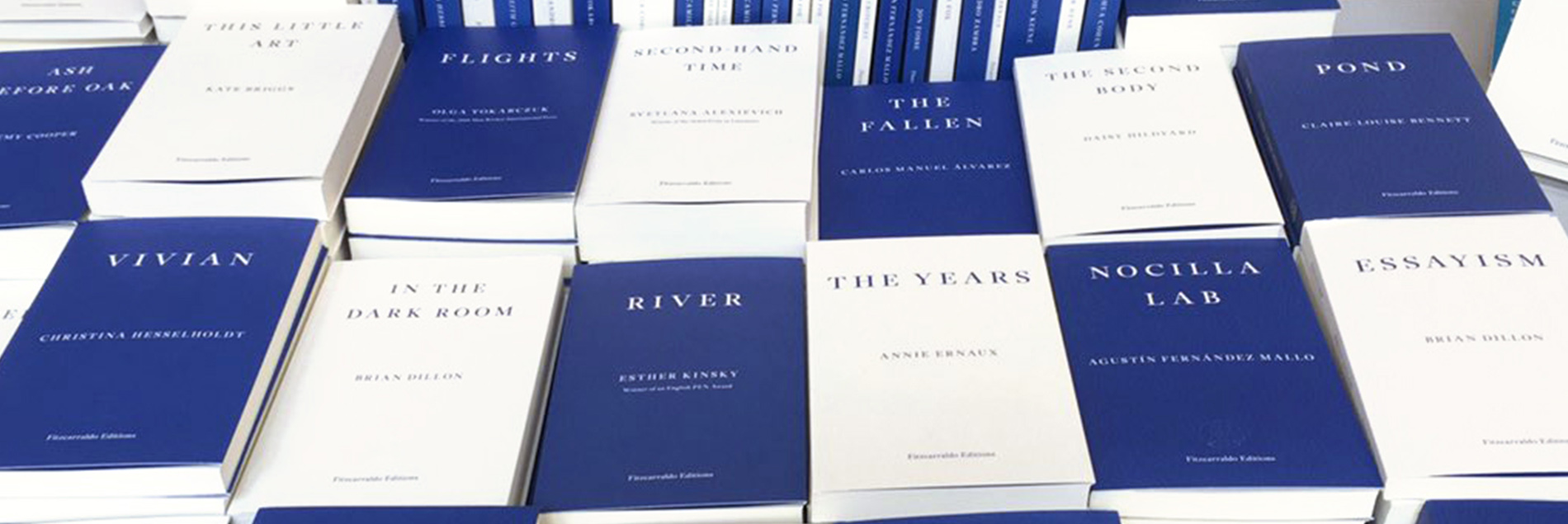Son psicólogos, traductores de palabras garabateadas en recetas médicas y poetas que idean cartas de amor para gente que no conocen. Redactan lo mismo pagarés que demandas legales o reseñas de libros. Llenan solicitudes de becas y, ahora, hasta facturas electrónicas del SAT. Son los escribanos públicos: los sobrevivientes a la era de las laptops y los smartphones; los guerreros de la tecla de metal que viven del dictado por pedido y la esperanza propia y ajena.
Fui en busca de algunas de sus historias. Las encontré igual en un portal del Centro Histórico de la Ciudad de México que en una zona de juzgados de la colonia Doctores y un mercado tradicional de Oaxaca.
Su existencia misma es casi un milagro. Sus historias huelen a viejo, y se sienten al mismo tiempo cerca y lejos. A continuación, un poco de lo mucho que los escritorios públicos tienen que contarle a un mundo que casi los ve desaparecer.
Miguel Hernández. 68 años
Portal de Santo Domingo
Centro Histórico, Ciudad de México
Son las cinco de la tarde y la Plaza de Santo Domingo se va quedando sola. Unos niños corren en la explanada y, al fondo, justo debajo de los arcos legendarios del lugar, una hilera de casetas de metal resguarda puestos de diseño y venta de tarjetas de presentación, invitaciones de boda y fiestas infantiles, tiendas improvisadas de dulces y cigarros, y unos ocho escritorios públicos.
Ahí está Miguel.
“Yo llevo 40 años de trabajar aquí. Empecé en esto por mera necesidad. Nací en Puebla y llegué acá, a la capital, buscando mejores condiciones. Necesitaba trabajar y quería hacerlo de forma honesta. Me enteré de que en El Universal necesitaban mecanógrafos manuales, así que fui a hacer unas pruebas y me quedé. De ahí aprendí el oficio y ya luego me vine a trabajar aquí, con mi propia máquina”.
Un grupo de chicos juegan cartas sentados en el piso. Fuman. Sueltan risotadas. Por encima de la bulla, Miguel me cuenta que los tiempos han cambiado por el uso de las computadoras y el internet, que por eso ya mucha gente prescinde de sus servicios. Quienes siguen leales son quienes nunca han sabido utilizar aparatos electrónicos, así como los que a lo largo de años de frecuentarse se hicieron sus amigos y compadres.
“Ser escribano también es ser buen escucha. No solo hay que oír a la gente, hay que intentar entenderla, comprender sus sentimientos. Entre las cosas más raras que me han tocado en este trabajo puedo contar cuando vienen nuestros clientes a pedirnos que también seamos poetas. Y pues está canijo, porque para eso se necesita mucha inspiración e inventiva”.
“Además somos unos escribanos que tenemos la fama de que, cuando la gente viene a escribir aquí las cartas para su pareja, ya nunca se separa de ella. Quedan enamoradísimos, flechados para siempre. Pero no ocurre tan a menudo. En realidad, el grueso de nuestro trabajo consiste en redactar solicitudes de empleo, presupuestos de albañiles, cartas de presentación de servicios”.
El hombre de cabello cano y gafas que se adivinan con mucha graduación, cuenta que lo visitan personas de toda clase social, e incluso turistas de otros países que han visto que los entrevistan para la televisión y van a comprobar que su oficio realmente existe.
“En todo el portal somos ocho que seguimos dándole, pero en algún tiempo llegamos a ser veinte. Muchos se han muerto; algunos otros quedaron ciegos o siguen muy enfermos en hospitales. A eso hay que sumarle que la cosa está dura en la zona. Hay mucha inseguridad. Por eso llego tarde y me voy temprano. Hay que sobrevivir para contarle al mundo de este trabajo, para que no desaparezca”.
Julia Nava Sánchez. 54 años
Escritorio público de la zona de juzgados
Colonia Doctores, Ciudad de México
Cláxones y un sol abrasante. Así transcurren la mayoría de las tardes en la zona de juzgados de esta zona de la ciudad. Son las tres de la tarde y cientos de hombres y mujeres en traje cruzan las calles en busca de expedientes y una comida corrida de fonda.
Al lado de un sitio de recargas telefónicas y servicio de copiadora, tres plotters amarillos anuncian la existencia de un lugar que ofrece “Escritos en computadora, máquina eléctrica y mecánica”. Es la guarida de Julia Nava: una mujer de semblante serio y trato cortante, atrincherada detrás de un escritorio con tres Olivetti, una computadora y varios abanicos de tela clavados en la pared. En el lugar pareciera que no ha pasado el tiempo hace rato. Suena “Hasta que te conocí”, de Juan Gabriel.
“Actualmente viene muy poca gente a visitarnos. Si tenemos suerte, quizá recibamos una o dos personas al día. La mayoría de nuestros clientes son abogados. De vez en cuando viene uno que otro arquitecto, uno que otro contador. Y eso sí, piden cosas muy específicas: ya sea que nos dicten demandas, certificados de arrendamiento o documentos de temas penales”.
La mujer dice que lo que más disfruta de su trabajo es escribir, pero también equivocarse y corregir. Ella no estudió algo relacionado a su ocupación, todo lo aprendió sobre la marcha. Empezó a los trece años. Desde ese momento le gustaba que le dictaran para ella pasarlo a máquina. Su relación con esos aparatos es fuerte, por eso los cuida tanto. Dice que les estará eternamente agradecida, especialmente porque gracias a sus máquinas de escribir logró pagar la educación de sus cuatro hijos.
Ahora suena Amanda Miguel. A lo lejos se oye el tecleo mecánico de su otra compañera de oficina.
“Escribir me relaja, me encanta. Es como comerme y paladear el chocolate amargo que tanto amo. Para ser muy sincera, estoy escribiendo mi vida. Hace años que empecé a redactar todo por lo que he pasado desde que tengo memoria. Ahí la llevo, pero siento que todavía me falta mucho. También he escrito poemas. Creo que no me salen tan mal”.
“Yo trabajo mucho, hasta en mis tiempos libres, y me gusta. El trabajo es una bendición y hay que hacerlo bien y con amor, por el simple hecho de que es algo que nos da para subsistir y para ayudar a salir adelante a los nuestros. Para mí, este es el mejor oficio del mundo. De verdad, lo mejor que puede haber”.
Laura Rodríguez. 57 años
Escritorio Santa Fe
Colonia Escandón, Ciudad de México
Una calle tranquila de barrio. Por acá un café; más allá, un estanquillo con revistas blanqueadas por el sol; enseguida un restaurante, una fonda hipster y una papelería. Luego dos ventanas corredizas con la leyenda “Escritorio Santa Fe”.
Adentro, una mujer con la cabeza perdida entre canas, llamada Laura, espera al último cliente del día. Sólo por si aparece. Le cuento que no soy cliente, que soy una reportera en busca de historias de negocios como el suyo.
“Los reporteros me caen bien porque tienen que hablar de lo que sea que se les ponga enfrente. En eso se parecen a nosotros. Mi papá empezó con este escritorio público en 1963 y, desde que tengo uso de razón, recuerdo que siempre nos decía que trabajar en esto es como tener una beca, porque nos pagan por leer, escribir y escuchar de absolutamente todo”.
“También es un oficio cansado, cómo no. Yo le ayudaba a mi papá desde los diez años y puedo decirle que he sufrido de dolores intensos en varios dedos, los omóplatos y el túnel carpiano. Pero eso no se compara con las satisfacciones que me ha dado; especialmente, la de tener mucha cultura general”.
La mujer, que manda whatsapps y correos con una velocidad que da envidia, dice que la ubicación del local que le cedió su padre les dio siempre muchas ventajas. La gran mayoría de sus clientes eran estudiantes y profesores de la universidad La Salle, que está a escasos 300 metros de distancia.
“En los ochentas hacíamos resúmenes de libros a máquina. Los chicos venían y dejaban los ejemplares, y nosotros debíamos leer y redactar ensayos o críticas. Hasta traducciones del inglés o francés a español. A veces nos tocaban temas jurídicos, de medicina, literatura y bioquímica. De vez en cuando también descifrábamos jeroglíficos de arquitectos, médicos, albañiles, herreros y de guionistas de teatro. Sin duda fue nuestra época de oro. Era tanto el trabajo, que no nos dábamos abasto”.
“Incluso recuerdo que venía mucho un grupo de sordomudos a dictarnos cartas para pedir apoyo gubernamental para una escuela especial a la que asistían. Las primeras veces no entendíamos nada, pero, una vez que nos agarramos el modo, la cosa fluyó. Nos agradecían mucho que les ayudáramos. Claro, todo con señas”.
Laura identifica que un punto de quiebre para el Escritorio Santa Fe se dio en la década de los noventa, con el arribo de la era digital.
“Pero creo que, a pesar de que ahora atendemos a un tercio de la gente que venía antes, nos adaptamos bien al cambio. Como puede usted ver, tenemos tanto máquinas de escribir clásicas como computadoras más o menos modernas”.
“Esto vino aparejado de otro reto: que los clientes empezaron a pedirnos cosas muy específicas de internet, como hacerles presupuestos y cotizaciones, facturas del SAT para que puedan cobrar sus quincenas y hasta que les mandemos archivos a sus correos electrónicos. En serio, no es por exagerar: hacemos de todo”.
La señora Laura cuenta que su negocio pasó de tener ocho ayudantes a solo uno. Atienden ella y otra persona. Y sobre sus balances al final de mes, “mejor ni hablar”. Hasta hace unas décadas siempre habían periodos de salir “tablas” y otros de ganancias que ayudaban a resanar su economía. Pero a últimas fechas siempre es lo mismo: terminar “tablas” y con varios intervalos de déficit.
“A pesar de todo, lo que más me gusta es el trato con la gente. Me encanta que se vayan satisfechos y que regresen. Obviamente muchos de nuestros clientes consagrados ya fallecieron, pero al menos una se queda con la sensación de haberlo dado todo. Nada es tan insignificante como para que no valga la pena ser conocido”.
Carlos López Pérez, 80 años
Mercado 20 de Noviembre
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
Huele a pan de yema recién horneado. En el mercado más importante del centro de la capital del estado, un lunes cualquiera suenan marimbas a lo lejos, pregones de huaraches de cuero, chapulines, empanadas de mole amarillo y, claro, la voz silenciosa de un escritorio público clavado hace más de tres décadas cerca de una puerta de acceso al lugar.
Detrás de una Remington viejísima, pero bien cuidada, Carlos López mira cómo ocurre la vida a su alrededor: los turistas extranjeros, los vendedores que corren tras ellos de un lugar a otro, los ramos de gardenias frescas que salen de la zona donde se venden flores.
“Yo fui soldado. Antes de dedicarme solamente a escribir, trabajé como soldado resguardando el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Pero la vida no quiso que estuviera más en eso y me retiré con un grado bajo”.
“Desde entonces estoy de lleno en mi escritorio, que es mi vida. He ejercido esto desde hace 33 años y estoy muy orgulloso de decirlo, porque es lo que me gustaría seguir haciendo hasta el día que me muera. Cuando por alguna circunstancia no he podido venir a atenderlo de nueve de la mañana a seis de la tarde, todos los días menos el domingo, me he sentido muy mal por descuidarlo. Este es mi lugar. Por sencillito que se vea, me ha dado algunas de las mayores satisfacciones de mi vida”.
El hombre moreno, de manos correosas, dice que lo aprendió todo de su padre. Él fue maestro en una academia, enseñando mecanografía y taquimecanografía, y le inculcó desde niño el amor por la gramática, la ortografía y principios básicos de redacción.
“Yo creo que por eso no se me dificulta lo que vienen a pedirme. Acá mis mayores clientes son personas que no saben leer ni escribir y que vienen de localidades aledañas, así como presidentes y agentes municipales, o autoridades de usos y costumbres de los pueblitos. Casi siempre me piden ayuda para redactar oficios y solicitudes de apoyo, dirigidas al gobierno del estado”.
“También me visitan monjas, maestros, vecinos inconformes con las prácticas de otros vecinos de su colonia. A veces mis clientes fallecen de viejitos, pero sus hijos siguen llegando conmigo. Así, por pura costumbre”.
“El negocio ha bajado mucho en volumen y eso nadie lo puede negar. Pero, por ejemplo, lo que más ha desaparecido son las cartas para los enamorados. Esos eran otros tiempos. Antes los jóvenes sí se sinceraban conmigo, me pedían que le hiciera poemas a sus novias y novios. Ahora ya se han perdido esas tradiciones. Hace mucho tiempo que no escribo una carta de amor”.
*
Quedan muy pocos escritorios públicos en la capital de México, quizás algunos más en el interior del país. Representan un oficio tan al margen del siglo en curso, que ni siquiera existe un registro oficial de todos ellos. Es posible que un día se extingan. Pero mientras eso no pase, queda desearles larga vida, y que nunca se les acabe la tinta del carrete.
es periodista.