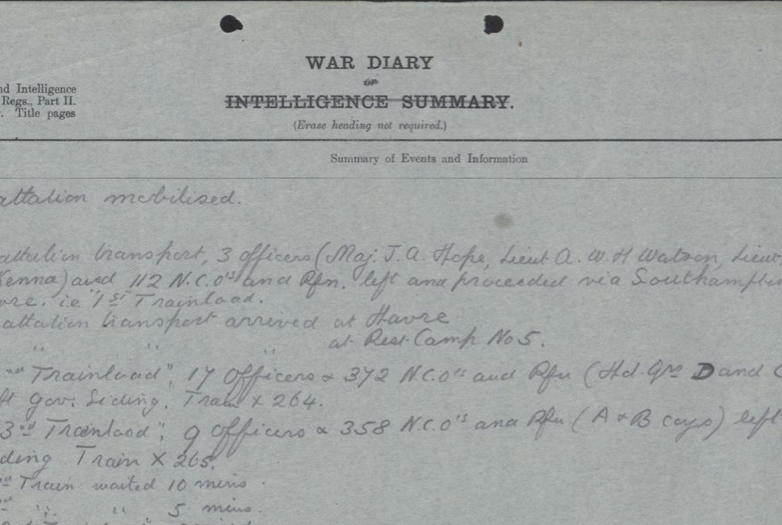Hace muy poco tuve la buena fortuna de renunciar a un trabajo en la burocracia cultural. Esta decisión levantó ámpula entre mis conocidos: ¿cómo era posible que en semejante tiempo de crisis me atreviese a soltar ese bastión al que el mexicano promedio aspira, trabajar en gobierno? No voy a detallar aquí las condiciones laborales espantosas a las que, como buena millennial empleada de confianza, estuve sujeta desde el principio porque era la menor de mis cuitas; solo anotaré que durante el tiempo que barajé la opción de marcharme, pude notar dos especies que se escandalizaban ante mi determinación: los que nunca han trabajado como funcionarios públicos (lo cual es un mal que le deseo únicamente a mis peores enemigos) y los que trabajan como funcionarios, enquistados en un sistema que les permite sobrellevar sus numerosas deudas en tiendas departamentales.
Al iniciar mi gestión recibí la noticia de que contaría con 600 mil pesos para llevar a cabo el programa editorial. Al principio me entusiasmé. Suena a mucho dinero y en cierto modo lo es, porque hacer libros como los que nosotros editábamos no es tan caro. Bien manejados, me alcanzaba para publicar doce títulos con tirajes de 500 y 1000 ejemplares, en papel cultural, pastas en couché a color (sin cuartas de forros… eso ya es mucho lujo) e incluso, contratar un pequeño stand en alguna feria del libro (uniformes incluidos) para dar a conocer esos libros que de otra manera jamás saldrían del estado, puesto que no es posible pagar distribuidores. Para compensar esto último, arreglé un par de coediciones con editoriales independientes de buena factura y con presencia nacional.
Plantear dichos proyectos es engorroso y kafkiano: hay que pedir cotizaciones y presentarlas para que, indefectiblemente, se elija la más barata. El plan se envía a la secretaría para obtener recurso federal, pasan meses antes de que lo regresen con observaciones, correcciones y una guía que te demuestra que todo lo que hiciste está mal. Encima, quieren que des datos duros sobre la cantidad de personas en las que va a impactar: edades, ocupaciones, dirección y más detalles que sólo puedes conocer si trabajas en el INEGI o si te dedicas a importunar con cuestionarios a los pocos asistentes de los eventos. Una vez inventados esos datos y corregidos los errores, vuelve a enviarse el proyecto para que el proceso se repita.
Mientras tanto, el año avanza, no llega el dinero y te exigen que empieces a ejecutar el proyecto para que las cosas salgan en tiempo y forma, de acuerdo con el calendario que ellos mismos no respetan. Para poder operar así los institutos tienen que trabajar a crédito: se pide paciencia a los dictaminadores que exigen su pago (al mismo tiempo que se resisten los embates de todos los escritores locales descontentos porque se rechazaron sus libros plagados de faltas de ortografía), se piden fiados los bocadillos para las presentaciones, se piden fiadas las impresiones de los libros. A su vez, los proveedores se deleitan en retrasar entregas, en justa venganza por el dinero que se les debe desde hace lustros.
Una de las cosas que mayor estrés me causaba era que en la burocracia cultural todo es intangible: el dinero, las personas encargadas de firmar los cheques, el dedo acusador de secretaría, el público beneficiado con el proyecto… nunca los ves. Son simples numeritos que hay que hacer cuadrar sí o sí y poner en reportes que van a parar a gigantescos archivos muertos que demuestran que México es un país próspero, cultísimo, con un progreso innegable y sostenido. En dichos reportes una aprende a ser optimista y megalómana porque de ello depende que el próximo año (en la jerga burocrática que tanto odio) vuelva a “bajar el recurso”. Recuerdo la repulsa que me causaba formar parte de ese espectáculo de fingimientos. Cada noche me iba a la cama mortificada y molesta. Ni todo el cinismo con el que una se acostumbra a vivir en México me había preparado para aquello.
Pero, por más que se les explique, las personas comunes (es decir, los no burócratas) no entienden ni quieren informarse: en su cabeza una es una especie de duende de arcoiris que custodia la olla de monedas de oro, entrenada para negarles el acceso al recurso público a como dé lugar (me daban ganas de pegarle a las personas que llegaban repitiendo como pericos “Son mis impuestos”, yo también pago impuestos y no voy por la vida pregonándolo… más que durante mi declaración anual). Esta gente supone que no existen los trámites y se niega a aceptar que la secretaría tiene planes y presupuestos a los que hay que apegarse. Aquí cabe aclarar que de ninguna manera defiendo los procesos burocráticos innecesariamente complicados, pero si algo aprendí de mi paso por el instituto es que las cosas no se pueden conseguir nomás estirando la mano e increpando a quien está detrás del escritorio. Doce libros al año es una cantidad excelente para un instituto como el de mi ciudad. Pero cuando se trata de satisfacer a escritores berrinchudos no hay dinero que alcance.
Llegué al instituto cultural en calidad de flamante escritora joven, con la noble voluntad de revitalizar el panorama literario de la región. ¡Oh, triste inocencia interrumpida! No contaba yo con que para promover la literatura hay que tratar con los escritores locales, aterradora fauna endémica cuyos vicios se repiten en todas las ciudades del mundo. Pero, ¿qué es un escritor local? Se trata de una persona con un extenso currículum conformado por numerosos libros autopublicados, o bien, publicados por el congreso; cuenta asimismo con uno o varios prestigiosos premios municipales y becas estatales de creación. En algún momento de su vida ha editado su propia revista cultural (en la cual él mismo redacta el editorial, poemas y anuncios de ocasión) y se dedica a despotricar contra la autoridad cultural en turno hasta que le avientan su hueso. Como ya sabe todo sobre literatura nunca va a conferencias ni toma cursos, al contrario, él los imparte y siempre se llenan, porque asisten su pareja, hijos, comadres e incluso el amante en turno y/o sus detractores. El rasgo más interesante de un escritor local es que, según pude observar, su mayor aspiración es publicar en la editorial del instituto cultural de su región.
Todas las ciudades tienen ejemplares de esta pintoresca especie. Sin embargo, los escritores locales vienen en presentaciones diversas: mi favorita es la que, dejando claro que no ha leído ciertos pasajes de la Biblia, se autodenomina “Vaca Sagrada”, como si el término fuera una medalla. Recuerdo con horror cuando se me hizo la encomienda que desataría una revolución: publicar mediante dictamen. El primer paso fue redactar la convocatoria, para hacerla más profesional, revisé a fondo las convocatorias de editoriales comerciales y culturales. El resultado fue muy básico: estipulaba el perfil de nuestra editorial, señalaba los géneros solicitados y establecía lineamientos de presentación de originales bastante comunes (esto para evitar seguir recibiendo manuscritos sin engargolar o sin datos de contacto); además marcaba algo sin precedentes: fecha límite para recibir propuestas. ¡Vaya atrevimiento el mío! Los reclamos presenciales no pararon de llover: ¿ cómo se me ocurría poner que hasta mayo se aceptaban libros, si todo mundo sabe que la inspiración puede llegar en cualquier época del año? ¿Cómo que no me podía esperar dos meses más, hasta que el maestro de su taller sabatino lo revisara con lupa? ¿Cómo que no aceptaba libros incompletos, si seguro podrían terminarlo más o menos para el verano? ¡Cuánta necedad de mi parte!
Eso fue solo la punta del iceberg. Lo peor vino cuando una novelista local se tomó el asunto muy a pecho. El pleito comenzó en una junta de escritores. La directora del instituto y yo asistimos para atender sus demandas o, lo que es lo mismo, negociar con terroristas. Escuchamos las quejas perennes: que no les daban suficientes espacios para leer en público, que para cuándo una revista a doble carta y en tres tintas con sus poemas más insignes, la exigencia de una cuota de publicaciones de libros, etcétera. Motivada por su cantaleta sobre la triste novela que guardaba en un cajón porque ningún instituto se la pedía para publicarla, cometí la estupidez de acercarme a la gran novelista local para comentarle sobre el lanzamiento de nuestra convocatoria. Se ofendió:
— ¿Convocatoria? ¿Y por qué voy a presentar mi novela a dictamen? Te recuerdo que yo tengo dos premios nacionales, ¿a mí quién me asegura que los dictaminadores tienen mi nivel? Mi buen trabajo me costó convertirme en vaca sagrada como para que vengan a estarme evaluando.
Estas palabras se me quedaron grabadas en el alma por dos razones: la primera es que sé de buena fuente que en uno de los concursos que ella ganó sólo hubo cuatro participantes; la segunda, que no comprendo cómo a una escritora consagrada nunca se le ocurriera enviar su novela a una editorial grande, vaya, a su nivel. Pero como una funcionaria pública está condenada a guardar silencio ante las barrabasadas de los contribuyentes, me limité a decirle que el dictamen era un proceso democrático que buscaba precisamente dar cabida a propuestas de calidad y, en tanto eso, el dictamen no debía preocuparle. Su respuesta, de nuevo, fue una joya:
— Pues será muy democrático, pero hay niveles. Yo no tengo por qué andarlos buscando, es humillante. Ustedes son los que deberían venir a pedirme mi libro.
La directora y yo intercambiamos miradas de espanto sin decir más. Uno pensaría que la historia acaba aquí, puesto que la Vaca Sagrada nunca me llevó su libro. Pero si los caminos del Señor son misteriosos, los de los institutos de cultura locales están condicionados por compromisos, rencillas y deudas personales.
Como una de mis habilidades es el aprendizaje en la práctica, supe por las malas que en la función pública una no tiene derecho a opinar de nada, incluso cuando tiene la razón. Ahora bien, el problema es que tengo sentido del humor (según parece, a los burócratas no les está permitido): hice un chascarrillo en mi perfil personal de Facebook a propósito de una absurda declaración de la Vaca Sagrada, lo cual me agenció el repudio del distinguido círculo literario de mi ciudad. No contaré esa anécdota porque, como todos los pleitos entre escritores, es ridícula y da pena ajena.
Lo importante es que gracias a este desliz no sólo conocí el comportamiento naturalmente agresivo de la fauna literaria y comprendí el valor de trabajar fuera de su hábitat natural sino que, a modo de disculpa por mi imprudencia, las autoridades del instituto decidieron publicar la novela de la Vaca Sagrada (sin pasar por el vergonzante proceso de dictaminación, obviamente) e incluso le dieron la opción de elegir la portada. Todos ganamos, ¿no? Eso dirían algunos (especialmente la Vaca Sagrada), pero a mí me decepcionó que el trabajo y los pagos invertidos en el proceso de dictaminación no sirviesen de nada. Al final publicamos varios libros siguiendo los criterios del compromiso político, las amistades y la autocomplacencia. El proyecto del programa editorial acabó pareciéndose muy poco a lo que yo había imaginado.
Hacia finales de ese año vi con pesar que me había agenciado enemistades gratuitas por tratar de hacer lo que se me pidió: profesionalizar la editorial. Lo triste es buscar en la literatura y ver que los patrones no han dejado de repetirse: desde Ibargüengoitia dando testimonio del viacrucis de los trámites gubernamentales (sea cual sea el lado del que estés) hasta la parodia ácida de las divas y las faunas literarias en “El miedo a los animales”, de Enrique Serna; ejemplos sobran, por desgracia. No me considero una víctima, pero reconozco que me aplastó el sistema. Ese sistema sostenido por las mismas personas que lo denuncian hasta que les publican su libro y les organizan una presentación con café soluble y galletitas.
(Durango, 1984), es autora de la novela Ecos (FETA, 2017) y de la colección de cuentos Corazones negros (An Alfa Beta, 2019). Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción 2017. Actualmente es becaria del FONCA Jóvenes Creadores en la categoría de Cuento. Fue promotora cultural de literatura del Instituto de Cultura del Estado de Durango, donde también estuvo encargada del programa editorial.