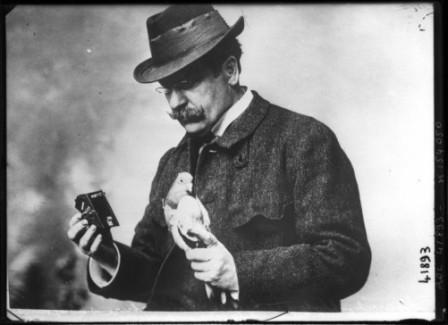Desde que la izquierda ganó, en 1997, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, algunos de sus militantes-funcionarios hablaron de la “revolución cultural” que se proponían llevar a cabo. Lo habrán dicho a sabiendas, admiradores de la tragedia que, bajo ese nombre, arrasó China entre 1966 y 1976. Otros lo dijeron solo por ignorancia. Quisiera creer que ese es el caso de la declaración de Alejandra Frausto, secretaria de Cultura del gobierno federal, al anunciar, el pasado 22 de septiembre, en una suerte de kermés, el evento “Tengo un sueño 2021” y su documental alusivo.
Semejante nombre, más propio de una variedad televisiva, arropa las actividades artísticas de “cultura comunitaria”, las cuales incluirán, el próximo 7 de diciembre en el Auditorio Nacional, la aparición en escena de 771 niños y jóvenes que realizarán aquello que la pandemia y el confinamiento les impidió efectuar. Entusiasta al anunciar la puesta en movimiento de sus llamados “semilleros artísticos”, la funcionaria festejó “la revolución cultural [que] está sucediendo, esta revolución es la que acompaña la transformación profunda que estamos viviendo, a la cabeza está el presidente López (sic) recordándonos cada día que la cultura siempre nos ha salvado”.
Ojalá que los 35 millones de pesos invertidos en el proyecto cumplan su propósito, dándole oportunidad de recuperar, a algunos cientos de nuestros niños y adolescentes, el tiempo perdido gracias a la desescolarización de millones. Empero, preocupa que se hable de Revolución Cultural, porque esas palabras, como otras arrojadas por el cruel siglo XX hacia nosotros, nada tienen de inocentes. La bautizada como Gran Revolución Cultural Proletaria fue lanzada por el presidente Mao Zedong con el objeto de hacer una “revolución en la revolución” y destruir los “vestigios burgueses” que, según él, persistían y se reproducían en la República Popular China, fundada por su Partido Comunista en 1949.
Aquella Revolución Cultural fue aplaudida por muchos intelectuales occidentales que ni chino sabían, porque la encontraban empática con las revueltas estudiantiles ocurridas al mismo tiempo en París, Berkeley o la Ciudad de México, cuando nada tenía de libertaria o de democrática. El sinólogo belga Simon Leys fue de los pocos que desenmascararon, en su día, esa farsa sangrienta. Aun hoy, el popular filósofo francés Alain Badiou sostiene que algo de admirable tuvo aquel amor suyo de juventud.
En efecto, jóvenes eran las Guardias Rojas que fueron comandadas a encabezar una persecución que costó hasta 20 millones de muertos y se propuso la liquidación física o el aniquilamiento moral de los intelectuales chinos, la inmensa mayoría de ellos maoístas fervientes, acusados de crímenes como saber lenguas extranjeras (o haber estudiado fuera de China), llevar gafas, tener máquinas de escribir, traducir y leer literatura occidental o diferir, en cualquier grado o matiz, de la política del Gran Timonel. Esta monstruosa purga provocada por Mao Zedong fue, acaso, un intento del mayor genocida de la historia por ocultar con un nuevo crimen el anterior, la hambruna provocada por él mismo entre 1959 y 1961 que costó la vida de hasta 55 millones de personas. Se llamó el Gran Salto Adelante y es, quizás, el mayor desastre humano provocada por el hombre en la historia.
Aquella Revolución Cultural recurrió a espectáculos de vejación pública de toda clase de profesionistas liberales, científicos, artistas, escritores y estudiantes. Estos últimos, miles y miles, fueron mandados a “campesinizarse” a las provincias mediante el programa de “Envío al campo”, provocando masacres en toda China.
Esa movilización totalitaria emocionó en particular a la progresía occidental porque cumplía con el sueño atribuido a Rousseau de volver a la Naturaleza, dejando atrás a la corruptora Civilización y aboliendo la diferencia entre la Ciudad y el Campo. En cuanto las Guardias Rojas llegaban a los pueblos chinos con su cargamento de estudiantes tomados en leva, los obligaban, como eficaz novatada, a destruir los tradicionales comedores públicos campesinos, por ser lugares de reunión y conversación de alto peligro para el régimen maoísta.
Se autorizó y se festejó la destrucción de una significativa parte del patrimonio histórico de la nación. Se quemaron libros por centenas. Intento o no de Mao Zedong por destruir a su propia burocracia comunista, la Revolución Cultural amainó al morir Lin Biao, el delfín rebelde del Gran Timonel, el 13 de febrero de 1971, mientras trataba de huir hacia la Unión Soviética, con su familia, una vez descubiertas sus intenciones golpistas. Lo más probable es que el ejército chino haya derribado el avión una vez que se internó en Mongolia exterior.
Los militares estaban cada día más a disgusto con la lucha de facciones provocada por la Revolución Cultural, que estuvo a punto de provocar una guerra de consecuentes imprevisibles con los soviéticos, tras el incidente de la isla de Zhenbao, en marzo de 1969. Los ensoberbecidos Guardas Rojos rivalizaban con el Ejército Popular de Liberación, palmo a palmo, por el dominio territorial del país, y el costo humano, lo mismo que económico, de la Revolución Cultural estaba arruinando a China, según la veraz opinión del ejército.
Muerto Mao Zedong el 9 de septiembre de 1976, los represaliados, encabezados por Deng Xiaoping, retomaron el poder, deteniendo, juzgando y ejecutando a Jiang Quing, la viuda del Gran Timonel, quien con su “Banda de los Cuatro”, planeaba profundizar la Revolución Cultural, como la profundizó otro genocida, Pol Pot, en la vecina Kampuchea. En algo no se equivocó, por cierto, Mao Zedong al hacer caer en desgracia a Deng Xiaoping, al iniciar la Revolución Cultural. Lo acusó de “querer restaurar el capitalismo”. No otra cosa hizo al sucederlo, iniciando en 1978 las reformas económicas que convirtieron a China, gracias a un dinámico y poderoso capitalismo de Estado sin democracia alguna, en la potencia que hoy rivaliza con los Estados Unidos por el poder mundial. Pero esa es otra historia.
¿Sabrán qué fue la Revolución Cultural china los no muy leídos personeros de la autoproclamada Cuarta Transformación, cuyo nombre, acaso azarosamente, tiene un tufillo maoísta? Escribiendo estas líneas, me entra la duda. ¿No será una versión caricaturesca de aquella Revolución Cultural la que se pretende imponer en México pasando, por ejemplo, de la liquidación presupuestal de los organismos científicos a la persecución judicial de los propios científicos, cuando en el camino se ha abogado por sustituir a la “ciencia neoliberal” por otra que recuerda a la “ciencia proletaria” de los marxismos–leninismos? ¿Y el antiaspiracionismo, el horror por las clases medias, por los especialistas, el culto a la personalidad que no usa aún decir su nombre, no tendrán que ver?
No olvidemos tampoco que el régimen, muy recientemente, se ha propuesto estrechar los lazos diplomáticos con Corea del Norte, el llamado “reino ermitaño”, el único país del mundo orgulloso de su herencia maoísta y fiel practicante de una permanente Revolución Cultural. Tampoco es de desdeñarse la alianza histórica de Morena con el Partido del Trabajo (PT), que nunca ha ocultado el patronazgo ideológico ejercido por el sátrapa Kim Jong–un sobre sus dirigentes –viajeros frecuentes a Pionyang– y sobre sus militantes. El PT mexicano, homónimo de su admirado modelo norcoreano, cuenta actualmente con treinta y tres diputados que respaldan, desde la Cámara de Diputados, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así vamos con la Revolución Cultural.