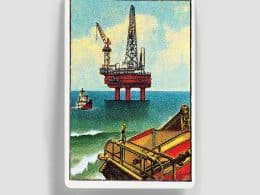Una de las frases que con más frecuencia he escuchado en los últimos meses es “esta crisis muestra que los mercados no funcionan”, o la frase que se deriva de ella: “el capitalismo está muerto”. En mi opinión, lo que hemos vivido en los últimos meses muestra exactamente lo contrario: el poder de los mercados y su capacidad para incorporar información con gran eficiencia.
Si pudiera extenderme en una discusión más larga, defendería, con detalle, que mucho de lo que ocurrió provino de interferir con los mercados, intencionalmente o sin querer: el gobierno presionó para que se otorgara crédito hipotecario a gente de bajos recursos, aun en casos en los que no eran buenos sujetos de crédito; las agencias de crédito sesgaron las calificaciones que otorgaban, por razones comerciales y conflictos de interés; el público compró papel o fondos cuyo riesgo no conocían (y los reguladores no estaban interesados en que los conocieran por miedo a quedar mal con las entidades poderosas de Wall Street); los bancos “escondieron” vehículos que incrementaban su apalancamiento; las aseguradoras emitieron pólizas muy por encima de su capacidad financiera, subestimando el riesgo sistémico y creyendo que estaban razonablemente cubiertas contra lo altamente improbable; y, finalmente, el público se endeudó mucho más allá de su capacidad de pago. La corrupción, la avaricia, la estupidez, el fraude… todos son defectos humanos, pero ¿culpa de los mercados? Difícilmente.
La despiadada caída que hemos visto en las últimas semanas en los indicadores bursátiles muestra que no hay gobierno capaz de detener el curso natural que sólo la oferta y la demanda determinarán. Los desesperados intentos de la administración de Obama por hacer que se reinicie la demanda han fracasado. No importa cuánto dinero se envíe o cuántos impuestos se reduzcan, la gente actuará racionalmente ante la descomunal caída que han sufrido en términos de su patrimonio personal. La caída en el valor de las inversiones inmobiliarias más la baja en los mercados de valores han ocasionado pérdidas en Estados Unidos por más de 15 billones (millones de millones) de dólares. Aun un colosal estímulo fiscal, como los 800 mil millones de dólares anunciados con bombo y platillo, equivale a tan sólo 5% de lo perdido.
La consecuencia es que la gente se apretará el cinturón y ahorrará para tratar de rehacer lo perdido. Todos los patrones de comportamiento lo reflejan: quien compraba en Saks lo hace ahora en Macy’s, quien iba a Whole Foods ahora visita Costco; la utilización de cupones de ahorro para el supermercado creció 140% el año pasado. El corolario es que la tasa marginal de ahorro ha subido a 5%, el nivel más alto en 14 años; cuanto más se les suplica que salgan a gastar, menos lo hacen. La gente es, a final de cuentas, racional.
Es por ello que todos los intentos por determinar el destino de los mercados resultarán no sólo ociosos, sino extremadamente caros. Michel de Montaigne decía que “la mejor prueba de estupidez es la necedad y el aferrarse ardientemente a lo que uno opina”. Esa obstinada creencia del gobierno de que se puede influir en los mercados acabará siendo excesivamente costosa. Igualmente, entre los inversionistas, la tentación natural de tratar de adivinar dónde se encuentra el piso llevará a que enormes fortunas se malgasten. El ejercicio equivale a tratar de cachar un cuchillo que viene en una precipitada caída: si mi cálculo falla éste me atravesará la mano.

Es columnista en el periódico Reforma.