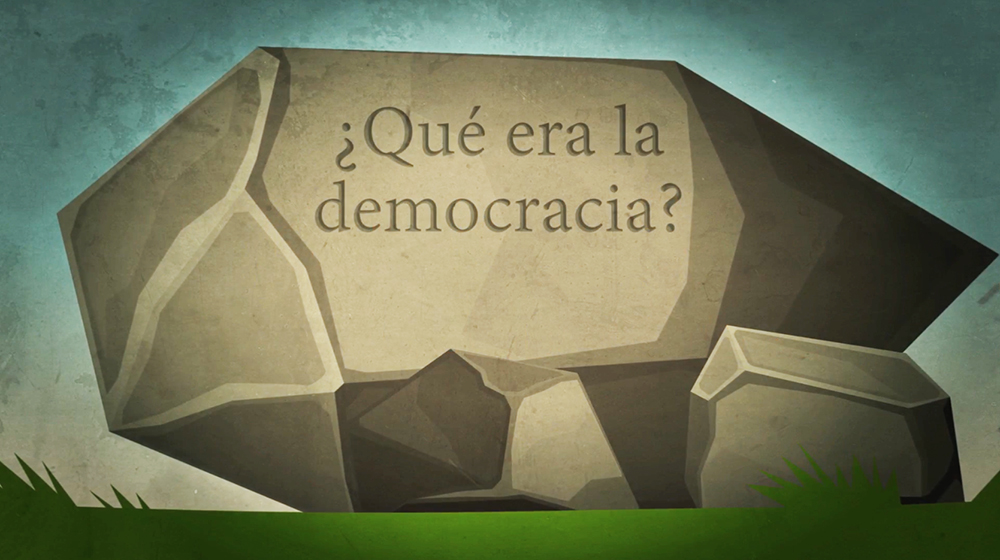En el año 2006 el exvicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, protagonizó una de las películas documentales de mayor impacto de la década: Una verdad incómoda. A través de ella, Gore exponía la evidencia científica en torno al cambio climático de origen antropogénico que la actividad humana estaba provocando a causa de la emisión de gases de efecto invernadero (fundamentalmente CO2) que se vertían a la atmósfera. La película fue un éxito que contribuyó enormemente a aumentar la conciencia medioambiental y le valió a su protagonista la consecución del Premio Nobel de la Paz del año 2007.
Desde entonces, el cambio climático está en la agenda y de manera singular en los últimos meses. La actualidad mediática pasa ineludiblemente por la rebautizada emergencia climática y el medio ambiente en general. Los medios de comunicación señalan los hábitos de vida perniciosos para nuestra sostenibilidad. Leemos sobre todo lo que nuestra civilización hace mal en términos medioambientales: consumo alimenticio, movilidad, higiene, ocio, etc. A todo ello se suma, como cénit de la concienciación ambiental, el discurso de Greta Thunberg, que a través de la más pura emocionalidad, anunciaba el apocalipsis climático (¿por qué llamarlo emergencia climática cuando ya se está asumiendo que el futuro está decidido?) para deshonra del libre mercado y la civilización occidental, culpables de esta situación.
La realidad, como tantas otras veces, es algo más compleja. Que el cambio climático de origen antropogénico es una evidencia científica nadie debería cuestionarlo a estas alturas (al menos sin una rigurosa y sólida teoría alternativa para explicar los hechos evidentes). La temperatura global del planeta Tierra está aumentando en los últimos años de manera correlacionada con las emisiones de CO2 y este hecho puede provocar la destrucción de numerosos ecosistemas, especies e incluso poblaciones en función de su situación geográfica y el riesgo al que se exponen.
Sin embargo, si se pretende abordar un problema en toda su dimensión, es conveniente partir de un diagnóstico riguroso que supere cualquier dinámica maniquea y emocional. Vamos a suponer que los seres humanos no actúan por pura maldad sino por unas preferencias y que entre esas preferencias está, especialmente, acabar con los efectos que provoca la pobreza en sus sociedades (esta cuestión parece haber desaparecido de nuestro clima mediático y político, y solo aparece ocasionalmente de manera segmentada y estigmatizada). Esta apreciación no es menor. Al igual que existe una correlación entre aumento de la temperatura de la Tierra y emisiones de CO2, también existen correlaciones con el aumento de la esperanza de vida, del PIB per cápita, de la reducción de la mortalidad infantil e incluso la reducción de muertes a causa de catástrofes naturales.
La conclusión es simple: la historia de los últimos dos siglos es la historia del desarrollo tecnológico a través del catalizador que han supuesto los usos de la energía en la revolución industrial, especialmente la energía de origen fósil. A través de esta disrupción, la sociedad ha alcanzado cotas antes nunca conocidas de desarrollo económico y social, llegando a un desarrollo demográfico sin precedentes.
Lamentablemente, la evidencia científica muestra que el uso de los combustibles fósiles ha llevado a una presencia masiva y creciente de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que a su vez ha contribuido al calentamiento global con el consecuente riesgo. Pero, ¿hasta qué punto son Occidente y el libre mercado los culpables de esta situación? Si bien es incuestionable que son los países occidentales los que iniciaron la revolución industrial y por tanto los que comenzaron a emitir gases de efecto invernadero, la realidad es hoy bien distinta.
Actualmente la suma de las emisiones de la Unión Europea y Estados Unidos supone menos que el total de emisiones anuales de China por sí sola. Además, cinco países producen más del 55% de las emisiones globales: China, Estados Unidos, India, Rusia y Alemania; con notables diferencias entre sí y tendencias muy distintas (si se preguntan por España, somos el 0,7%).
De hecho, solo Estados Unidos y Europa han reducido sus emisiones de efecto invernadero desde 1990, frente al resto del mundo que muestra un nivel mucho más alto con especial acento, una vez más, de China.
Hay quien pretende justificar esta situación amparándose en las emisiones acumuladas históricas o en las emisiones per cápita. Partiendo del hecho de que el clima no es una deidad con criterio propio para subordinar su transformación en base a las emisiones históricas o per cápita de cada país (lo cual vuelve a dar cuenta de la peligrosa mimetización del ecologismo con las creencias religiosas), ni siquiera esta es una variable en la que países emergentes salgan muy bien parados, dado que en emisiones históricas China alcanzará en un plazo breve a EEUU y la UE (por supuesto dejando muy atrás a España, que ya superó en 1935). Por su parte, en emisiones per cápita, China también muestra una tendencia al alza en contraste con los países occidentales y son especialmente llamativos los casos de oriente próximo y en general aquellos Estados con abundancia de recursos fósiles.
En síntesis, vivimos realidades muy diversas; con un Occidente en clara progresión medioambiental (aunque en casos como EEUU con un ritmo demasiado paulatino) y unos países emergentes que son los grandes protagonistas de las emisiones globales de efecto invernadero.
A pesar de ello, la conciencia cainita de la opinión pública se focaliza en la culpabilidad de aquellas sociedades cuyas políticas muestran mayor concienciación y eficacia a la hora de atajar este problema. Al mismo tiempo, todo el debate de políticas públicas se centra en la mitigación del cambio climático cuando va quedando patente que hay varios países (entre ellos España) cuya capacidad de mitigar el problema es irrisoria y sin embargo serán de los más afectados por su situación geográfica, en virtud de lo cual sería imprescindible tomar cuenta de una ambiciosa estrategia de adaptación a la realidad del cambio climático (que, como se ha visto recientemente, no hemos reparado nunca en ello).
Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Estamos condenados como afirma Greta Thunberg a la destrucción del mañana? Nuevamente, ante la emotividad hay que apelar al rigor.
Hay que entender el anhelo de los países emergentes, que perciben legítimamente a la pobreza como su principal preocupación, amenaza y emergencia. Por eso estos países muestran una mayor resistencia a asumir compromisos en lo que solo puede ser un “juego cooperativo” donde todos ganamos o perdemos. La respuesta vuelve a estar en la disrupción tecnológica: solo a través del desarrollo de nuevas tecnologías en descarbonización el mundo podrá redoblar sus esfuerzos en mitigación a la par que se habilita el desarrollo social y económico (que van ineludiblemente de la mano).
Del mismo modo que el desarrollo de las tecnologías nuclear y renovable supusieron una innovación en el campo de la generación eléctrica para producir energía sin emitir gases de efecto invernadero, es imprescindible desarrollar nuevas tecnologías en campos como el transporte por carretera, marítimo, la aviación, agricultura, construcción, etc.
En vez de exigir limpiar nuestras conciencias con medidas cosméticas en nuestra propia sociedad, en el ámbito del cambio climático es mucho más útil limpiar el sistema productivo global a través de innovaciones tecnológicas. Debemos exigir más ambición a nuestros políticos, pero una ambición razonada.
Como en la película de Gore, afrontamos una verdad incómoda: el cambio climático es real y detenerlo no solo depende de nuestras sociedades. Es más, sociedades como España no tendrán casi ningún efecto a la hora de detenerlo si solo se focalizan en mitigar sus propias emisiones. Pero podemos contribuir activamente tanto a la sostenibilidad medioambiental como a la reducción de la pobreza global a través de nuestra inversión en investigación y desarrollo. La cuestión es saber cuáles son nuestras prioridades y eso nunca se decide a través de la histeria colectiva.