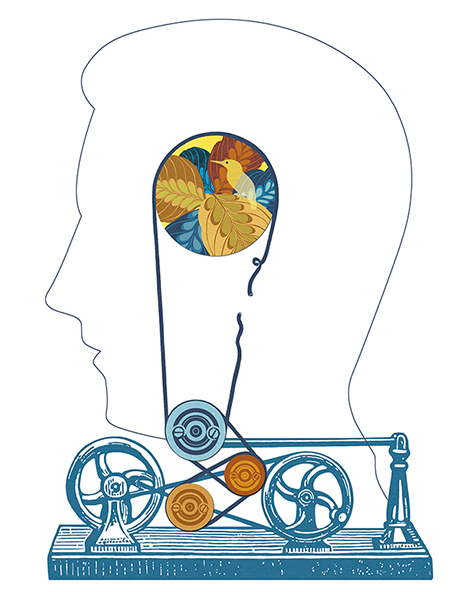Esta nueva biografía de Oscar Wilde (Dublín, 1854-París, 1900) no es mejor que la de Richard Ellmann (Oscar Wilde), terminada casi in extremis junto a la vida del célebre biógrafo en 1987. Es más detallada, a ratos insulsamente detallada, empeñado Matthew Sturgis en corregir las decenas de errores e inexactitudes cometidos o dejados pasar por Ellmann, quien prefirió ver a Wilde a través de su literatura, según se queja este nuevo y puntilloso biógrafo. No es que Oscar sea una mala biografía ni que Sturgis sea malagradecido con Ellmann, ni que leamos en ella interpretaciones descabelladas, como la de Giles Whiteley (Oscar Wilde and the simulacrum. The truth of masks, 2015), quien vuelca sobre Wilde toda la logorrea postestructuralista sin recordar una sola vez –como lo haría un Jules Michelet– que para empezar no solo “Inglaterra es una isla”, sino que Oscar Wilde fue, también para empezar, un esteta irlandés… Tampoco Sturgis pretende convertir al autor de Epistola: in carcere et vinculis (“De profundis”) –su única obra maestra según W. H. Auden– en el primer militante de la causa gay –que no lo fue– como pretenden sus exégetas queer.
Todavía en el Trinity College de Dublín y en el Magdalen College de Oxford, el joven Wilde era uno más de los inteligentísimos y apuestos –aunque un poco convencionales aún en su flema– eminentes jóvenes victorianos. Lo que cambia todo es su gira por Estados Unidos en 1882. Con Wilde nace el escritor como figura mediática al encontrarse el esteta en campaña con el periodismo –esa invención singularmente estadounidense, según el propio Wilde– y hacer de la conferencia una puesta en escena literaria, crematística y hasta política.
En su afán por ser escuchado, el joven Wilde recorrió Estados Unidos de Este a Oeste, sin dejarse amedrentar por los malos hoteles o por la ignorancia del público, difundiendo una doctrina que estaba diseñada para el cenáculo de Stéphane Mallarmé –al cual el joven Wilde, parisino de adopción, tuvo pronto acceso– como si fuera una revelación digna de deslumbrar hasta a los mineros de Leadville, en las Montañas Rocosas, con quienes compartió varios tragos de whisky y a los que leyó fragmentos de la Vida de Benvenuto Cellini, platero como ellos. De 1895 a 1897, en la cárcel, el regente de lo exquisito encontró buenos amigos entre los presos, quienes ante la inmensidad de la desgracia del escritor fueron más caritativos que la turba que festejó su encierro.
No es una paradoja menor que Wilde predicase al gran público una doctrina casi secreta porque él, como su maestro John Ruskin, creyó que la alta cultura estaba no en quienes hoy llamaríamos los “intelectuales” sino entre aquellos que, con el trabajo manual, habían construido las grandes catedrales. En su frivolidad de decorador de interiores y en su fama de dandi, hay una lección no aprendida por todos aquellos que creen que se educa al pueblo bajando el nivel de la cultura. Wilde –cuyo pueblo tenía a la virtuosa clase media como corazón– pensaba que la Belleza debería ser patrimonio de todos los hombres. Por ello, el momento culminante de su visita al Nuevo Mundo fue el primer encuentro con Walt Whitman, en enero de 1882. El esteta encontró en Whitman a su “griego” y el poeta democrático quedó fascinado por Wilde: ninguno de los dos –poco sabemos de lo que hablaron en la cabaña del autor de Hojas de hierba– tenía miedo de los obreros y de las multitudes, a los cuales deseaban alejar de la incultura y del clero.
La prédica tan victoriana de Wilde se explica porque fue “un hombre de izquierdas”, amigo de los desposeídos que escribió El alma del hombre bajo el socialismo (1891), en donde aboga (para ser más precisos) por un anarquismo individualista no muy alejado de lo que llegó a soñar un Trotski como imagen de la sociedad comunista: aquella en la que, sin propiedad privada, socializados los medios de producción, cada ser humano se dedicaría a embellecer su espíritu, sin ningún apremio material. En todo esteta medra el gusanillo del compromiso social. Esa ingenuidad, común a todos los fabianos (y a casi todos los socialistas de su generación), explica también sus sorprendentes ideas estéticas donde el crítico –y por ello Wilde es uno de nuestros santos– es la figura esencial de la literatura.
En los ensayos de Intenciones (1891) aboga Wilde por la mentira simbolista contra la verdad naturalista, es decir, por la autonomía de un arte imitado por la naturaleza y no por el artista como un esclavo del mundo sensible. A diferencia de sus ilustres predecesores, Matthew Arnold y Walter Pater, ponía el acento no en la veracidad de la cosa artística sino en la percepción de quien la disfruta, sistemáticamente engañado a placer por la ilusión del arte. Esa idea del arte como máscara contiene un relativismo –no lejano al de un Nietzsche al cual Wilde no tuvo acceso, según creo– que ha entusiasmado, no sin razón, a los posmodernos. Pero como lo intuyó Ellmann –Sturgis no atiende esos asuntos–, para Wilde, anticuado, la Belleza platónica es estática y sus misterios pueden siempre desvelarse. Frente a un Finnegans wake, agregó Ellmann, esa soberbia didáctica resulta inútil.
((Richard Ellmann, Oscar Wilde, traducción de Néstor A. Míguez, Barcelona, Edhasa, 1990, p. 382.
))
Leyendo a Sturgis uno encuentra que es en la relación entre arte y moral donde ese disidente indoblegable que fue Wilde merece ser llamado a comparecer. Nunca como ahora, se infiere leyendo Oscar, el axioma wildeano de que el arte está más allá de la moral y que no hay otra manera de medirla sino por su excelencia es veneno para la llamada cultura de la cancelación. El inmoralismo de Wilde –que nutrió a su joven amante y admirador francés, André Gide– es una defensa de la libertad de expresión, sin duda, pero sobre todo de aquello que los puritanos no soportan: la seducción, lo que se insinúa, las máscaras con que la Belleza muta, escapándose así de la vulgaridad de los tiempos. Un cierto grado de censura –diría Jorge Luis Borges, uno de los insólitos discípulos de Wilde– afina el cálculo del artista a la hora de mentir.
Es interesante que Wilde haya perdido los dos procesos en su contra cuando los fiscales al servicio de lord Queensberry –el padre de Alfred Douglas alias Bosie, su amante– cotejaron la doctrina esteticista expuesta en El retrato de Dorian Gray (1890-1891) con los testimonios de los prostitutos masculinos a los que la glamurosa pareja recurría. Frente a los descarnados testimonios de sodomía con los cuales lo acusaban, la “inmoralidad” filosófica de Wilde, pese a la locuacidad con la que se defendió en público, lo hundió. El famoso dramaturgo –de su teatro, como ocurre con casi todo el del siglo XIX, poco queda–, al ser obligado a explicar qué querían decir los versos (no suyos, como se cree, sino de Bosie) que aluden al “Amor que no puede decir su nombre”, perdió la máscara en plena escena.
Sturgis explica bien por qué Wilde desoyó los consejos de sus amigos de escapar a París. Menos por arrogancia de esteta, como yo creía, los enfrentó obligado, primero, por el ajuste de cuentas que el horrible Bosie pretendía imponerle a su igualmente monstruoso padre. En segundo término, y ello se olvida con frecuencia, Wilde era un caballero irlandés que habría preferido la horca a salir corriendo de un tribunal de la Corona. Y si Oscar soñó con escapar, su madre, la influyente poeta y mujer de sociedad lady Wilde, le advirtió que prefería ser madre de un presidiario que de un cobarde. Ella soportaría todas las deshonras, menos las de la graciosa huida.
Si en De profundis –la larga carta de Wilde a Bosie escrita en Reading– el perfume de la contrición cristiana se olfatea, una vez liberado, en mayo de 1897, el escritor, fracasando en su soñada emulación de san Francisco de Asís, abandonó sus deseos de castidad y monacato. Aunque como otros tantos estetas acabó por convertirse al catolicismo –él lo hizo en su lecho de muerte del Hôtel d’Alsace–, Wilde en París y en Nápoles –donde se reencontró con Bosie, lo cual le costó finalmente el divorcio y toda oportunidad de ver de nuevo a sus dos hijos– volvió a llevar una intensa vida homosexual. Concluyó que la inclinación sexual era cosa del temperamento (en lo cual se acerca más a nosotros que Gide, quien en Corydon buscó erráticamente el homoerotismo en la naturaleza) pero Wilde siempre, al igual que Proust y hasta Pasolini, entendió al Amor de Urano como una refinada escuela del sufrimiento. A esa máscara jamás renunció Wilde: la búsqueda de la Belleza en los hombres jóvenes –ideal platónico– le había costado un par de años de trabajos forzados, víctima de la hipocresía, la mojigatería y el fariseísmo de sus amados (hay que decirlo) victorianos. En una época donde la palabra “homosexual” acababa de ser inventada por los patólogos para uso de la policía, Wilde jamás se asumió como tal.
En Normandía y luego en París, Wilde no fue recibido con gloria y majestad por los decadentistas, como esperaba. En apenas dos años, el caso Dreyfus había cambiado el ánimo de los franceses; ingenuo en los meandros de la ideología, como solían serlo los súbditos de la reina Victoria, Wilde simpatizaba con los dreyfusards, sus amigos; pero no resistió la tentación de volverse confidente del mayor Esterházy, el villano de la película.
Hacia 1900, como en sus obras de teatro, la escena fue despoblándose. Murieron la madre de Wilde, su afectuosa esposa Constance (quien descreyó siempre, ingenua, de las acusaciones contra Oscar), el marqués de Queensberry, sus amigos Robert Ross y Aubrey Beardsley (su hijo espiritual, el joven ilustrador de Salomé). Y Bosie finalmente se esfumó. Heredero de la fortuna de su odiado padre, no quería compartirla con un Wilde quebrado (en buena medida por culpa suya) y derrochador compulsivo.
((El destino de lord Alfred Douglas (1870-1945) fue lamentable. Nunca supo si era o no era homosexual, si amaba u odiaba a Wilde, si era o no poeta (aunque Auden dijo que lo era y no tan malo). Perdió un juicio de difamación contra Churchill, quien lo mandó a la cárcel, y murió apestado por sus simpatías hitlerianas.
))
Yo nunca había leído De profundis y, para escribir esta nota, lo hice. No teniendo a la mano la versión original, lo leí en la maravillosa traducción de José Emilio Pacheco (“El arte es un símbolo porque el hombre es un símbolo”).
((Oscar Wilde, Epistola: in carcere et vinculis (“De profundis”), traducción de José Emilio Pacheco e introducción y notas de J. E. Pacheco y Cristina Pacheco, Barcelona, Muchnik, 1975, p. 124.
))
Esa carta me conmovió hasta las lágrimas: nunca había yo leído una confesión tan profunda e hiriente, cruel y a la vez misericordiosa, sobre las desventuras del amor, obra de un Wilde que supo perdonar (y perdonarse) como no lo hicieron ni Agustín de Hipona ni Jean-Jacques Rousseau. No ha habido en la historia de la literatura destino tan trágico, ya se ha dicho. Napoleón Bonaparte mismo, en Santa Elena, sabía que se había librado del fusilamiento. En cambio, Oscar Wilde, habiendo sido el dueño del mundo, probó en la cárcel de Reading la más súbita e implacable de las humillaciones. Salió de ella, fortalecido, humano más que humano. ~
es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile