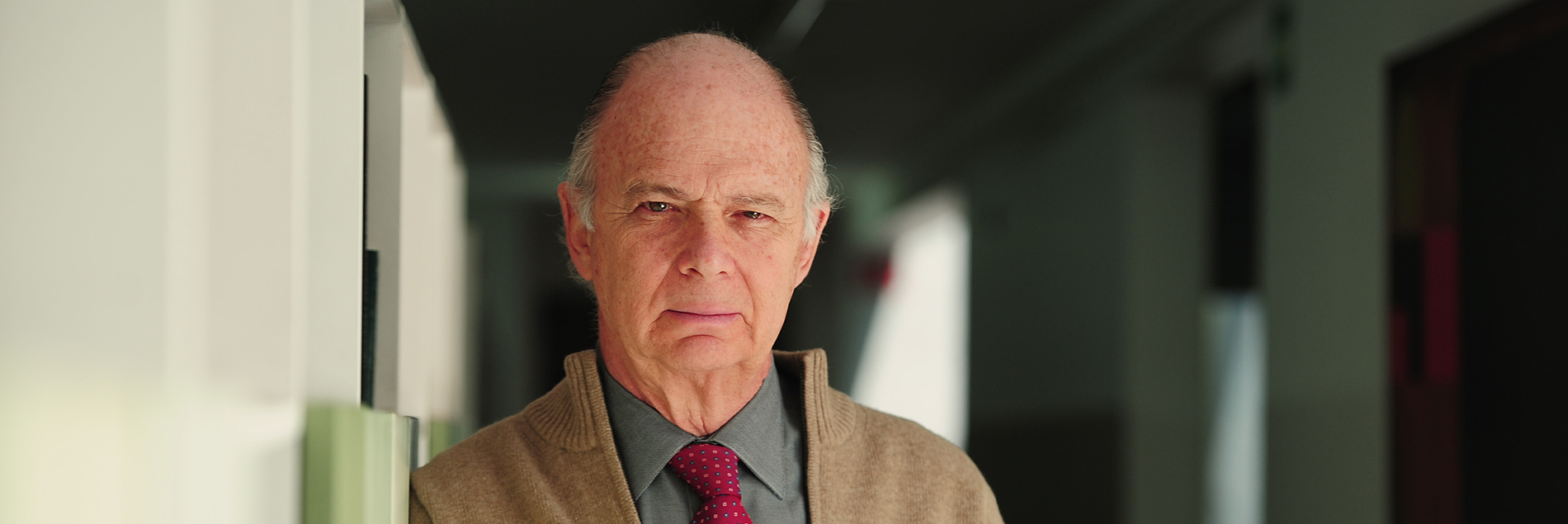Adolfo Gilly (1928–2023) fue, entre muchas otras cosas, amigo de Octavio Paz. Quienes estos días han lamentado su muerte, a los noventa y cinco años, han juzgado conveniente omitir ese detalle. Quizás lo juzgan irrelevante. Es probable que así sea, pero estoy seguro de que el propio Gilly, hombre para quien la gratitud era la más alta de las virtudes, habría protestado. El 11 de junio de 2013, menos de un año antes de que Gilly contase con mayor detalle cómo la carta pública
{{ La carta pasó a formar parte de El ogro filantrópico (1979) bajo el título de “Burocracias celestes y terrestres”. }}
de Paz comentando La revolución interrumpida (1971), aparecida en Plural el 5 de febrero de 1972, aceleró la liberación del argentino preso político desde 1966, el propio Adolfo me escribió un correo electrónico. Allí me contaba –lo había yo molestado en búsqueda de información para mi Octavio Paz en su siglo (2014)– que, “por cierto, cuando en 1972 salí de Lecumberri y me llevaron desde mi celda al avión de destierro en Europa dejé todos mis libros a los presos políticos que aún no salían e hice la elección del náufrago en la isla desierta: llevar uno solo conmigo. Me llevé La estación violenta”.
(( Christopher Domínguez Michael, Octavio Paz en su siglo, De Bolsillo, México, 2019, p. 533. ))
En Estrella y espiral (2023), su último libro, Gilly, un militante revolucionario a la antigua para quien la poesía era, también, la Revolución, deja nota de su amor (esa es la palabra) por “Octavio Paz, André Breton y el surrealismo”, como se titula su ensayo sobre Paz escrito en 2014. A ese homenaje remito al lector, no sin recordar algunas de mis ideas sobre el encuentro intelectual entre Paz y Gilly, que se prolongó hasta los primeros años de 1994 –es decir, trasciende al Paz aún en la órbita del socialismo democrático– y fue una admiración, por parte del generoso historiador romántico de la Revolución mexicana, que nunca cesó. Así me lo dijo el trotskista –en una entrevista en San Lucas Coyoacán, el 7 de mayo de 2013– tildado una y mil veces de “traidor”, quien no toleraba que su amigo Paz fuese calificado como tal por no pocos de los camaradas de Gilly.
Al leer La revolución interrumpida, un Paz que regresaba a México en 1971, queriendo fundar un partido de la izquierda nacionalista que partiese de donde se había “interrumpido” la experiencia cardenista, encontró esa interpretación marxista de la Revolución de 1910 que acaso él mismo, el hijo del abogado converso al zapatismo, soñó con escribir. Desde luego, ya para 1971, eran muchas las diferencias entre Paz y Gilly, centradas, sobre todo en esas leyes de la historia que en La revolución interrumpida (según Paz) mandataban a la revolución mundial operando sobre el México revolucionario “como si fuese la luna sobre las mareas”. Paz, entonces, ya había abandonado el bolchevismo (y el trotskismo acabó, condenado por su derrota, por ser la versión vegetariana del legado de Lenin, según dijese el recientemente fallecido Martin Amis), y Gilly lo abandonaría también, aunque de una manera vicaria, profundizando su viaje a esa democrática “utopía mexicana” muy lejana de toda dictadura del proletariado, la del general Cárdenas y la de Cuauhtémoc Cárdenas.
El cardenismo de Gilly fue, también, la repetición cotidiana de la gratitud para quienes prolongaron, en México, la vida de Trotski y de Victor Serge. En las últimas décadas, Gilly se volvió cercanísimo del ingeniero y de su familia, muy a disgusto con el régimen de López Obrador, pero, como Cárdenas Solórzano, cuidándose del ruidazal (y los costos) de una ruptura demasiado estridente. Es lástima: el ingeniero Cárdenas y Gilly le habrían dado un valioso crédito moral a la oposición contra las pretensiones autocráticas del poder.
Curiosamente, en la carta de Paz está la ruta de esa “alianza popular” neocardenista emprendida por Gilly a partir de 1988, misma que lo llevó a romper con la Sección Mexicana de la Cuarta Internacional (el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT), fundar el efímero Movimiento al Socialismo (MAS) y acabar confluyendo en el hoy casi extinto PRD, empresas todas ellas que permitieron, para México, casi un cuarto de siglo de democracia en trabajosa aunque constante evolución. Un trotskista de obediencia surrealista, como Gilly, no tenía lugar entre la grosería del populismo que vino después. López Obrador acaso le parecía –a Gilly– mussoliniano.
Paz, me parece, al acercarse a Gilly recobró a su maestro Victor Serge (y la evolución de Paz de la izquierda antiestalinista al liberalismo y al rechazo del totalitarismo, desde su raíz, pudo ser la de Serge y fue la de varios de sus amigos estadounidenses de Partisan Review) y recobró –a través de Serge, pero también gracias a Gilly– al propio Trotski. Paz se culpó muchas veces de haber permanecido, imberbe, en silencio ante la excomunión de André Gide, por sus críticas a la URSS, en el Congreso antifascista de Valencia de 1937. Yo creo que le dolió más (basta leer Piedra de sol para creerlo) su propio silencio, el 20 de agosto de 1940, en su propia ciudad, ante el crimen de Ramón Mercader.
Gilly, con La Revolución interrumpida, le daba oportunidad, también, de discutir sobre el sexo de los ángeles, es decir, sobre la verdadera naturaleza social de ese inesperado endriago, la Unión Soviética, obsesión teológica que alcanzó a mi generación. Tras Solzhenitsyn y El archipiélago Gulag, Paz admitió que aquel universo concentracionario no era el accidente, sino la sustancia del leninismo.
En cuanto a la Revolución mexicana (“en la que tanto creí”, decía el viejo Paz), el episodio neozapatista de 1994 se la revivió, y en ello ese admirador del subcomandante Marcos que fue Gilly reapareció. En mi conversación con él en mayo de 2013, Gilly interpretó los artículos de Paz sobre la rebelión de Las Cañadas, aparecidos en La Jornada a principios de aquel año, tan citados y tan poco leídos, en la clave de “las turbulencias fuertes del espíritu de Octavio”, que lo condujeron a una estupefacción distinta a la creencia de quienes dicen que, en 1994, el poeta estuvo llanamente en contra de la rebelión. Cuando los jóvenes le decían eso, me dijo Gilly, les hacía dudar: “Bueno, aquí están los textos. Nos vemos en una semana”. Transcurrido el plazo y leídos aquellos textos, confirmaba Gilly, “no es evidente para esos mismos jóvenes que Paz estuviera en contra de los zapatistas”,
{{ Ibid, p. 755. }}
interesado como lo estuvo, ya se sabe, en la retórica del subcomandante.
“Cada vez que, entonces, alguien me plantea la política cuestión no pertinente: ¿era Octavio Paz de derecha o de izquierda?, yo recuerdo su divisa: la poesía, el amor, la libertad, miro con asombro atenuado y distante al preguntador y recuerdo cuando le decía Paul Valéry a un André Breton de veinte años: ‘Toca usted a hablar joven vidente de las cosas’”.
{{ Adolfo Gilly, Estrella y espiral, ERA, México, 2023, pp. 54–55.}}
Eso decía Gilly en 2014.
Para Paz, 1994 fue la reaparición del padre, del licenciado Paz Solórzano, evento poco grato, por esas profundidades atisbadas por un lector suyo tan atento como Gilly: en el principio y en el fin, para el poeta, hombre de la Revolución mexicana, esta quedo como una compleja, fecunda, atosigante, pregunta sin respuesta. Y el dolor que la revuelta neozapatista, según Paz lo temía a la hora de su muerte en 1998, podía acarrearle a México, lo atormentó. Los demonios, finalmente, no salieron de Chiapas, sino de la guerra narca y del régimen populista que padecemos. Pero esa es otra historia. En su calidad de historiador romántico –así lo he llamado– Gilly no podía sino congeniar con Paz (y viceversa).
Yo, por mi parte, caí en el embrujo de mocedades por La revolución interrumpida hasta que entendí que, dándole uso a lo que René Girard conceptuaba, aquel libro es una “mentira romántica”, es decir, una ordenación de hechos presidida no por la realidad, sino por la voluntad de someterla, sí o sí, a una concepción ideológica de la historia. Las revoluciones mexicanas ocurridas entre 1910 y los años veinte del siglo pasado no fueron eso, como falsa fue también la narración monoteísta que imponía la versión oficial. Pero, atendiendo ahora a Haydn White, el de Gilly fue un portentoso relato romántico, que comparte la dignidad de las historias escritas por Alphonse de Lamartine sobre los girondinos o el propio León Trotski frente a la revolución rusa de la que fue generalísimo, aquella historiografía donde el historiador, desdeñoso del mundo, se autorretrata. A los temperamentos románticos, ya lo decía Thomas Carlyle, les acomoda mejor el examen del héroe, y por ello la obra más justa y representativa de Gilly fue Felipe Ángeles, el estratega (2019), biografía mayor.
Citando a Serge, camino de su exilio mexicano, Gilly se dibuja a sí mismo en su dimensión ética: “Todos traemos cantidad de errores y equivocaciones, porque el camino del pensamiento solo puede ser vacilante y a tropiezos. Creo que entre nuestras equivocaciones y errores está en primer lugar la intolerancia ante los nuestros. Viene ésta de ese sentimiento de poseer la verdad que está en el fondo de todas las convicciones fuertes, sentimiento justo y necesario –porque poseemos grandes verdades–, pero que forma también a los inquisidores y a los sectarios. Nuestra salvación está en una intransigencia tolerante, que consiste en reconocernos unos a otros el derecho al error, el más humano de los derechos, y el derecho de pensar diferente, el único que da sentido a la palabra libertad”.
(( Ibid., p. 52. ))
Ese fue Adolfo Gilly, el amigo de Octavio Paz.