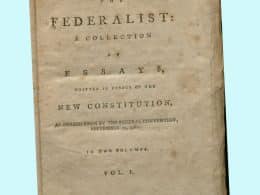No es indispensable hurgar en nuestras raíces –hábito por demás agotado– para comprender las razones de la autonomía de la universidad pública. Cualesquiera que fuesen los motivos de nuestros predecesores en la UNAM o los motivos del poder en contra de la libertad de la inteligencia, podemos pensar hoy esa institución (la autonomía universitaria) sin sujetarnos a la camisa de fuerza de aquella disputa de la que exitosamente salió librada gracias a figuras como Antonio Caso y Gómez Morín, y que los universitarios han sabido sostener dignamente a pesar de los embates del poder.
No es casualidad que la autonomía universitaria sea privilegiadamente un fenómeno iberoamericano. Basta un mínimo de instrucción para saber que Iberoamérica es una de las regiones históricamente atrasadas en el mundo y que ese atraso se debe, en buena medida, a la negativa de las élites económicas y políticas para abolir el feudalismo y sus herencias despóticas, que incluyen el sometimiento del libre pensamiento. Las iberoamericanas son sociedades clasistas, autoritarias, racistas y excluyentes; reacias a la identificación entre los derechos y las leyes, con élites patrimonialistas y pueblos que se han acostumbrado a morder el polvo y a temer levantar la cabeza.
La herencia iberoamericana, como lo dijo Octavio Paz, era la promesa de un “retoño de Occidente” (aunque sabemos que mucho de lo universal de Occidente se originó y sigue siendo parte del “Oriente”), que con dificultad se asoma a la vida. Una de las señales invaluables de esa herencia es la ilustración y el libre pensamiento que va con ella y que, pese a contrarreformas y velos de superstición, se ha abierto paso en la cultura y, dentro de ella, en las universidades.
La autonomía universitaria nació como una reivindicación de libertad para pensar, investigar, hacer ciencia, arte y filosofía; para enseñar las profesiones y las artes y para transmitir la cultura a la sociedad, siempre nutriéndose de esta última. El núcleo fundamental de esta vocación de la universidad no ha cambiado. La estructura que la sostiene es la autorización (que a la vez es mandato) para gobernarse a sí misma. Este gobierno de sí misma implica la garantía de los recursos necesarios para cumplir con su misión, la estructura administrativa para aplicarlos y la organización académica de sus cuerpos para la toma de decisiones que solamente competen a la universidad. Y por supuesto, implica también la rendición de cuentas que está debidamente codificada en la ley y mal ejercida por los órganos de rendición de cuentas (véase el estado desastroso de la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y el Sistema Nacional Anticorrupción, peor que durante el neoliberalismo).
Esta estructura es la garantía de ejercicio de la libertad de cátedra, de investigación y de pensamiento. Es producto de las luchas de los universitarios y de la sociedad por dotarse de órganos de pensamiento y educación. La plasmó el Poder Legislativo en la Constitución y la ley, pero la ganaron los universitarios con el apoyo de la sociedad. Eso no se puede desconocer. Lo que se dice en la legislación no puede ser subordinado a los intereses de ningún poder político que pretenda situarse por encima de ese mandato, a menos que se crea en la rudimentaria y peregrina idea de que la ley “responde a los intereses de clase” y por tanto es necesario destruirla para imponer la ley de otra clase social. Contradecir a la Constitución y a la ley sería no solamente regresivo, sino una violación de varias de las disposiciones del Artículo primero constitucional concernientes a los derechos humanos, es decir, los derechos fundamentales de cada quien y de todos.
Dicho esto, paso a referirme a objeciones que suelen hacerse a la autonomía y que no pocas veces son ocasión para el llamado a la intervención arbitraria del poder político o económico en su quehacer. Casi todas ellas tienen por común denominador la supuesta “falta de servicio” de la universidad a la sociedad. De un lado está el ramplón señalamiento de que los saberes universitarios no apoyan el crecimiento o el desarrollo económico. Por otro lado, se dice que la universidad está poco o nada comprometida con las causas populares o, de plano, que no comparte el proyecto de un partido gobernante –reclamo que hoy nos mueve a discutir estos temas, luego de las acusaciones hechas por el presidente de la República a propósito de la UNAM.
La primera objeción fue muy abundante durante los tiempos en que el fundamentalismo de mercado inundó los pasillos del poder e intoxicó el espacio público. Según esta, la universidad debería ser un engrane principalmente técnico en la maquinaria económica, para alimentar su voracidad. Se hizo parte del espíritu público dominante la idea bentamita del utilitarismo: algo es bueno para el conjunto si le sirve según la finalidad de “maximizar utilidades”. A mayor maximización de la noción fundamentalista del mercado, mayor bienestar habría para el conjunto social. No fue ni ha sido el caso.
Si bien es necesario (y obvio) que la universidad desarrolle saberes según las necesidades sociales y en función de ello oriente la investigación, la docencia y la difusión de la cultura en las distintas ramas del conocimiento, no es para nada obvio que la institución deba ocuparse de la cadena de instancias que hacen que el saber llegue a su destino productivo o formativo. Estas cadenas corresponden a diversas formas de la organización socioeconómica, como las instituciones de gobierno encargadas de promover el desarrollo o el bienestar, o las empresariales, para buscar innovaciones que puedan hacer una economía más productiva o competitiva.
Desnaturalizar a la universidad ha sido siempre ambición de los poderes económicos y políticos, que hoy se erigen en nuevos despotismos.
Es bien sabido para los conocedores (e investigado en la universidad) que estas instancias en nuestro país o no existen o funcionan como meros aparatos decorativos para embellecer las ventanas de una casa deshabitada. Ni los gobiernos ni los empresarios han tenido los motivos suficientes para despertar al valor social del bienestar ni de la innovación. Esas mediaciones faltan, no las han provisto los agentes que podrían hacerlo y que, a su vez, suelen ignorar deliberadamente el conocimiento generado por las universidades. Salvo honrosas excepciones, es proverbial la ignorancia de políticos y empresarios sobre lo que ocurre en el mundo de la técnica, las ciencias y las humanidades (aquí no hay burguesía ilustrada). Baste poner de ejemplo la vulgaridad con que en nuestro país se han puesto “de moda” en diversos momentos el “neoliberalismo” ideológico o el radicalismo de izquierda que, a juzgar por las exhibiciones públicas de sus voceros más autorizados, apenas alcanzan nivel de pre alfabetización. La Universidad no tiene por qué llenar ese vacío institucional, que corresponde satisfacer a la vitalidad organizativa (y orgánica) de la economía, la sociedad, la política y la cultura.
Otro tanto sucede con el reclamo de que poco o nada sirve la universidad al “pueblo”, sea lo que sea que signifique este vocablo. En efecto, vivimos en una sociedad de necesidades, de carencias ingentes y permanentemente insatisfechas. Vivimos en sociedades reacias al cambio, reacias a disminuir la desigualdad, a participar en la política, a formar “sociedad civil”, a inventar formas nuevas en el vínculo social. Vivimos en sociedades propensas a la “delegación” del poder en otros que lo administran para sus intereses. Bajo la apariencia de dinamismo y de convulsiones revolucionarias se mantienen hábitos mentales que obstaculizan enfrentar esos problemas.
Pongo algunos ejemplos: ¿por qué nunca se ha incluido centralmente en la política económica y social del Estado el desarrollo social y la distribución del ingreso? Si la sociedad mexicana se hubiese apropiado realmente de las potencialidades de la democracia, ¿por qué la necesidad no ha invadido el reino de la libertad? ¿Por qué los grupos más desfavorecidos y sus aliados de la inteligencia no han sido capaces –salvo honrosas excepciones– de entrar creativamente a la escena política para el cambio social? ¿Acaso son entes pasivos, víctimas permanentes que saben representar mejor que nadie ese papel, el de víctimas? ¿Por qué la universidad ha de llenar ese vacío que no son capaces de ocupar los sujetos que serían los depositarios de sus beneficios de saber y cultura?
Va de suyo que la universidad tiene un compromiso con la sociedad, que no es ni puede ser un ente aislado, que la razón de su autonomía es para que bien realice las tareas encomendadas, a saber, la enseñanza, la investigación y la difusión de la cultura; la extensión de vínculos con la sociedad para poner a su servicio el conocimiento producido en sus aulas, para traer a la universidad, como los hacen las ciencias sociales, por ejemplo, las demandas y problemas sociales para someterlos a escrutinio y promover formas para hacerles frente. Pero antes de exigirle a la universidad lo imposible (¡y nadie esta obligado a hacer lo imposible!), ¿por qué no hemos mirado a los vehículos de la información, el conocimiento y cultura en la sociedad contemporánea, a saber, los medios de comunicación masiva? Mucho se habla de las redes sociales que forman un universo vital y estridente, pero este universo es insignificante frente al monopolio del 70 por ciento de la audiencia que ocupan solamente las empresas del oligopolio televisivo con los contenidos que ya conocemos (a pesar de unos cuantos espacios que albergan la crítica). ¿Por qué el “pueblo” no aparece con su propia voz –si se quiere, mediada por la creatividad de los expertos– en la televisión y en la radio como el agente central que debiera ser, según lo proclama el gobierno de turno? (Esto no sucede a menos que creamos que unos cuantos locutores desquiciados o gerentes editoriales son la “voz del pueblo”.)
Desnaturalizar a la universidad ha sido siempre ambición de los poderes económicos y políticos, que hoy se erigen en nuevos despotismos (o tratan de hacerlo). Para ello necesitan violentar o desfigurar las libertades de cátedra, de pensamiento y de expresión. Y por cierto, necesitan estar aliados, como lo están en la ausencia de una reforma fiscal ya siquiera parecida a la que hoy pone en práctica el “imperio” puertas adentro. Hoy vemos al poder político hacer estragos en instituciones que se desmantelan y construir escuelas de adoctrinamiento mientras deja sin tocar siquiera con el pétalo de una rosa a los verdaderos poderes económicos que son y han sido el obstáculo para la creación de un orden justo, y que son desvergonzadamente sus aliados y cómplices.
La universidad no puede dedicarse a la sustitución de ineficiencias (como la educación básica), sino que tiene la misión de esclarecer este y muchos otros problemas. También tiene la obligación de ofrecer alternativas y proyectos para la construcción de estas intermediaciones, pero no está obligada a hacer lo imposible: ser ella misma la que sustituya las responsabilidades de otros actores. Por eso y para eso es autónoma.