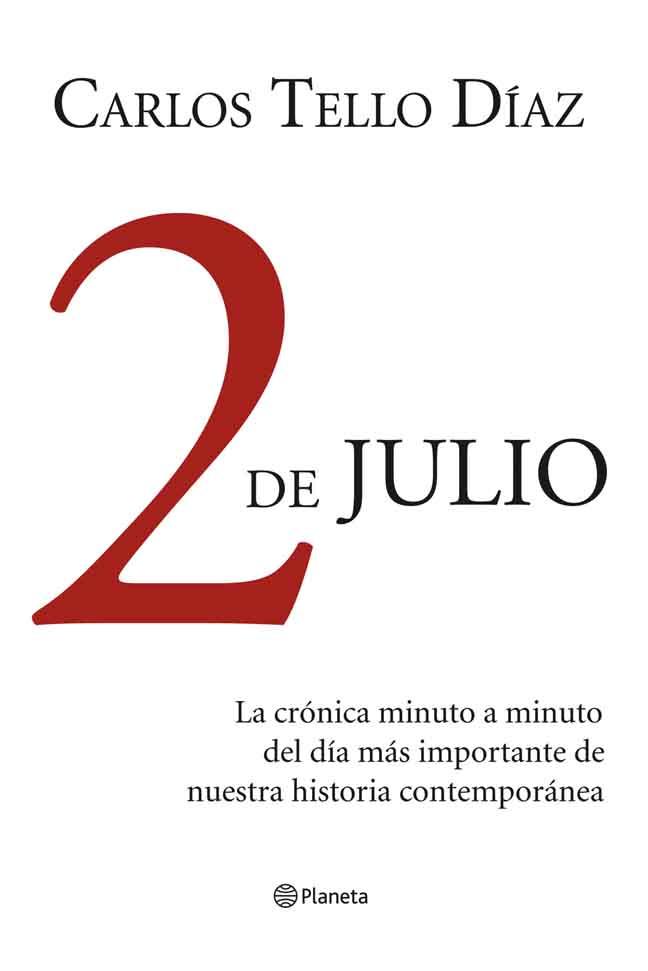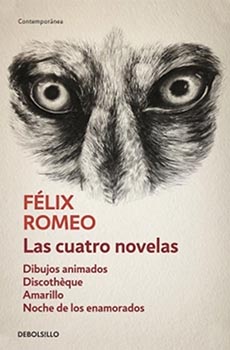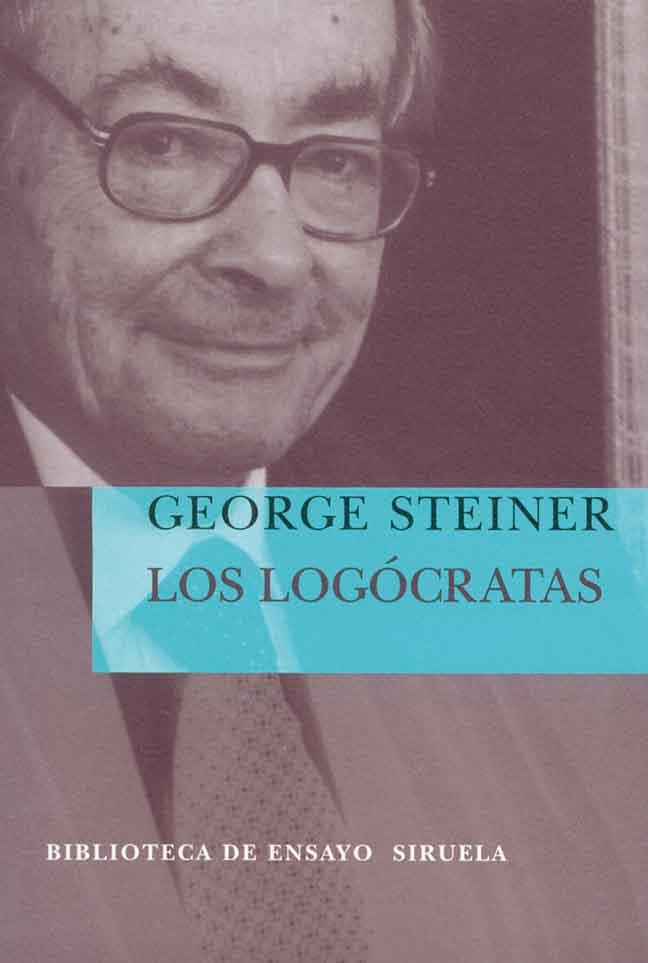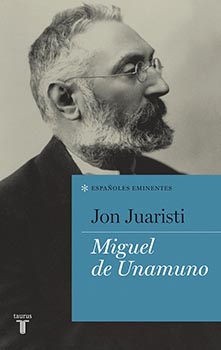El recuerdo de lo cercano es nuestro problema, decía Alfonso Reyes. La historia que acaba de acontecer es siempre la menos apreciada. Tal parece que los vivos están en pleito perpetuo con ella. Los viejos cuentos, por el contrario, nos encantan. La historia de lo remoto es agradable y prestigiosa, pero lo más próximo incomoda. “¡El pasado inmediato! ¿Hay nada más impopular? Es en cierto modo, el enemigo.” Reyes apenas explora en aquella viñeta las razones de la enemistad. Sugiere la intervención de la envidia: “La diferencia específica es siempre adversaria acérrima del género próximo.” El presente anhela arrancarse el pasado que le es contiguo, quiere sacudírselo de encima para aparecer vanidosamente como autor de sí mismo. La ley universal de la ingratitud nos impone como obligación ubicar lo inmediato en los deleites del chisme o en los papeles desechables del periodismo.
Parece que las cosas son distintas afuera. Hoy podemos encontrar extraordinarias reflexiones sobre lo inmediato que trascienden el reporte del día. Pienso en la historia del presente de Timothy Garton Ash, en las crónicas de Ian Buruma, en los alegatos a bote pronto de Michael Ignatieff. Escritos veloces que funden historia, periodismo, filosofía y meditación moral. El historiador de Oxford es quien mejor ha vindicado la empresa intelectual de historiar el presente. Fue George Kennan quien llamó a Garton Ash “historiador del presente”: un testigo que no sólo observa sino que a veces salta a la arena de la acción. Un mirón con aguda percepción del tiempo, de aquello que ameritará recuerdo dentro de medio siglo. Observación y olfato histórico. La historia del presente que cultiva Garton Ash, seguía el legendario diplomático norteamericano, es un territorio donde convergen historia, periodismo y literatura. Requiere una investigación puntual pero también recurre a la imaginación. Lectura de documentos, apunte de conversaciones y empatía literaria por los personajes en cuestión. La buena historia, como el buen periodismo, necesita apoyarse en la buena escritura: narraciones, evocaciones, retratos.
Entre nosotros la antipatía por el pasado inmediato sigue vigente. El encierro nacional resulta también un cerco que nos aparta de lo inmediato. Más que la ingratitud del hoy ante su precedente directo, el desprecio se debe a mi entender a la seducción del mito, a la utilidad política de la fábula. La exploración rigurosa del pasado reciente es enemiga de esa bruma donde prospera el rumor. Se combate el pasado inmediato como enemigo mortal para resguardar el murmullo que envuelve nuestra pequeña política. Dinamitar la estrecha plataforma de objetividad es esencial para la sobrevivencia de un régimen que repele el debate y premia el curioso discernimiento de la rechifla. Nuestra fe política es conspiratista: sacralización de lo perverso que todo lo puede, que sólo sirve al mal pero que escapa siempre al fotógrafo que exhiba su maldad.
El debate que ha suscitado el reportaje de Carlos Tello Díaz sobre la elección mexicana reciente es buena muestra de los poderes de esa persuasión conspiratista y la fragilidad de la cultura del debate. El libro es el relato de la jornada que deshizo lo que se anunciaba como inevitable: el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. El cronista zurce estampas del día. Los protagonistas aparecen saliendo de su casa, yendo a votar, hablando a la prensa, reunidos con sus asesores, viendo la televisión, recibiendo encuestas, tomando posición ante la sorpresa de los hechos. Se hizo un escándalo por la descripción del momento en que el candidato de la izquierda reconoce su derrota ante un grupo pequeño de leales. El episodio, sin embargo resulta casi trivial en la arquitectura del libro. Independientemente del hecho de que haya pronunciado la palabra “perdí” u otra equivalente, o incluso, si no ocurrió tal reconocimiento, el cúmulo de evidencias del libro es concluyente: los votos del 2 de julio se contaron escrupulosamente y el resultado de la adición fue favorable a Felipe Calderón. No hubo fraude.
Los alegatos sobre la trampa resultaron infundados e incoherentes. Ya no queda nada de la pretensión argumentativa de las primeras semanas de julio. Detrás de la estridencia y de la indignación no aparecieron pruebas. Nunca desaparecieron millones de votos; no trasmutaron los sufragios con algún misterioso logaritmo, no aparecieron por ningún lado los viejos atropellos del ingenio autoritario. Se trataba de una fe que buscaba sin éxito una señal. No apareció nunca. Las hipótesis del robo se relevaban constantemente. Se lanzaba una denuncia que encallaba muy pronto. A la hora siguiente trataba de despegar otra prueba irrefutable de la gran estafa pero no alcanzaba a levantar vuelo. Los disparos regresaban pronto al tirador. Y sin embargo, la creencia se fortificaba en el núcleo de los incondicionales, mientras la sospecha se difuminaba entre muchos otros. De cualquier modo, las endebles y discordantes acusaciones quedaron como un estigma: algo sucio habrá pasado. En efecto, una parte importante de la sociedad mexicana llegó a creer en la trampa. Las múltiples teorías del fraude se fueron disolviendo, pero no la creencia de que la elección había estado cubierta de lodo. El predominio de la fe sobre la prueba.
Quienes denunciaron un gigantesco robo de votos construyeron un mito instantáneo. Aprovechando el descrédito de las instituciones, avivando la memoria fresca del abuso electoral, manipulando datos, dichos e imágenes, se meneó un revoltijo de descalificaciones. La acusación no formó cuerpo pero sí se convirtió en humareda espesa que pronto nos impidió ver lo que había pasado. Frente a esa nube negra de patrañas, la crónica de Tello ofrece claridad. La clarificación de lo inmediato se logra, sobre todo, a través de la recuperación de una memoria común. Lejos de basar su relato en soplos y delaciones, la relación camina sobre recuerdos públicos. Información abierta que muy pronto quedó enterrada entre acusaciones, torpezas y silencios y que, por fortuna, se recupera en este libro.
Un hecho incontrovertible es asentado con toda claridad en la crónica: las cifras del órgano electoral y los datos de prácticamente todas las encuestadoras coincidieron en las últimas horas del 2 de julio: Calderón superó por una ventaja mínima a López Obrador. Cuando éste y sus aliados decidieron anunciarse triunfadores, mintieron. No había fundamento alguno para proclamar triunfo. No quedó ahí el engaño. Ahí empezó apenas un camino que terminaría con la decisión del caudillo de mandar todas las instituciones democráticas “al diablo” y que llevaría a la izquierda, la gran ganadora del 2006 a perder la cabeza siguiendo una aventura demencial.
Pueden, desde luego, debatirse las condiciones en las que se desarrolló la elección. Podría cuestionarse el activismo, imprudente creo yo –ilegal dicen otros– del presidente Fox. Será condenable la actuación de corporaciones empresariales y sindicales en el proceso rompiendo normas expresas. También merece crítica la actuación de un árbitro que no ofreció en momentos extraordinariamente delicados una plataforma de claridad. Tello Díaz no cierra los ojos ante estos problemas. Los nombra y los denuncia. Pero el relato subraya que los votos se contaron con todo cuidado y que no existe razón para suponer que le arrebataron la victoria al verdadero ganador. El único fraude del 2006 fue el grito de fraude. ~
(Ciudad de México, 1965) es analista político y profesor en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Es autor, entre otras obras, de 'La idiotez de lo perfecto. Miradas a la política' (FCE, 2006).