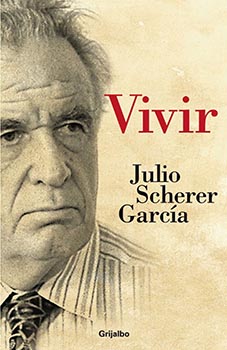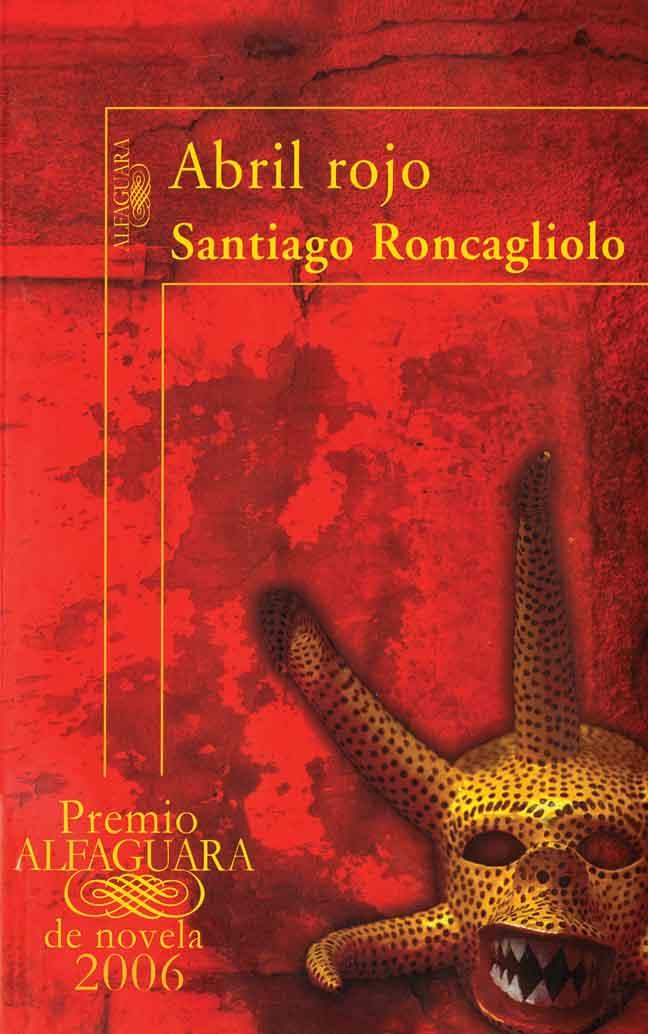Cuántas veces no se ha repetido que el nacimiento de la poesía moderna coincide con la representación de la metrópolis y que el flâneur es el prototipo del poeta moderno, ese que busca en las innumerables relaciones de la urbe el detonante de sus paroxismos. Caminar la ciudad fue, a partir de Baudelaire, no sólo materia poética, sino disidencia, cambio de perspectiva, torción. De Robert Walser a Guy Debord, una suerte de comunidad secreta de paseantes fue cuajando como tradición literaria. Los autores que pertenecen a esa orden, por decirlo así, lucen sus credenciales de transeúnte con orgullo. Lo que al principio fue una revuelta contra las abstracciones y contra el prestigio gastado de lo bucólico terminó por convertirse en lugar común y zona transitada por todo poeta que aspirase al adjetivo de lo moderno.
Pero, conforme la poesía se acomodaba en este nuevo territorio y le sacaba jugo, las ciudades fueron cambiando, mucho más rápidamente que las formas poéticas. Los grandes bulevares fueron expropiados por la voracidad turística; la posibilidad del paseo se fue restringiendo a dos o tres barrios donde los poetas procuraron poner su domicilio. Arrinconados por el bochinche, los poetas-peatones formaron peque-
ños guetos donde la lectura de la Internacional Letrista pasó a ser un ejercicio de nostalgia. La deriva, como práctica revolucionaria, tuvo que contentarse con recorrer las inmediaciones de tres o cuatro paradas de metro. En este contexto, intentar recuperar la experiencia del peatón como materia poética requiere, al menos, cierta dosis de ironía, cierta distancia. Luigi Amara tiene esa ironía y toma esa distancia. Su más reciente libro, A pie, es un poema largo vertebrado por una caminata. Se trata, pues, de un libro unitario, pero no con la forzada unidad de los proyectos planteados de antemano por una voluntad grandilocuente, sino con la frescura de una ocurrencia que al mismo tiempo condensa varios temas tratados anteriormente por el autor: el paseo, el ensayo, el aforismo, la velocidad de las cosas.
Amara camina con un ojo puesto en la calle y otro en esa tradición de paseantes literarios que tiene el regusto de las cofradías. Salta de un anuncio de neón a una cita de Raoul Vaneigem. Hay apuntes, registros, observaciones, fotografías tomadas sobre la marcha. No hay épica urbana, sino atención a la minucia. Mediante el detalle, Amara logra darle la vuelta al manoseado tópico: no busca el sinsentido metafísico de las aglomeraciones, sino las coincidencias, el juego, la reflexión interrumpida por el goce de lo inmediato.
Claro que entre los dos registros por los que se mueve el texto es imposible no tomar partido: por momentos, las citas entorpecen, con su meditada pertinencia, un fragmento cuyo vigor estaba en la espontaneidad de las imágenes, en la arbitrariedad que la ciudad misma ofrecía. Amara se debate entre el registro de lo que observa y el prestigio de una tradición que ya es imposible (“no hay sitio ya/ para el nostálgico flâneur/ que todo lo registra sin rozarlo”). Cuando se concentra en lo primero alcanza niveles de gran lucidez: tiene oído para los pregones y una lectura simbólica de México df que aporta fragmentos geniales: “El Eje Central o el espejismo/ de un principio de orden”.
Esta mirada incisiva e inteligente que descifra la ciudad a partir de los hallazgos está también en las fotografías incorporadas al poema: una constelación de corcholatas adheridas al asfalto, un vendedor que lleva a cuestas la efigie de un santo en tamaño natural, una escultura de barquillos de helado. Pero la inclusión de fotografías es, simultáneamente, un acierto y una trampa: acierto porque ensucian el texto, lo anclan a un lugar específico y muestran algunos de esos atisbos que la atención del paseante sustrae al conjunto para cargar de significado. Y trampa porque las fotos eximen al autor de buscar una expresión textual para las imágenes. Al delegar en las fotos el peso de lo concreto, Amara se siente libre para teorizar sobre el paseo, y la “teoría del paseo” en que se solaza palidece frente a sus dotes de observador.
Dije antes que A pie condensa muchos de los intereses que el autor había tocado en libros anteriores. Entre otras cosas, repite en verso lo que ya nos dijo en forma de ensayo. “Los escritores nómadas […] se entregan a lo fragmentario, a la persuasión elusiva de la belleza”, escribe en Sombras sueltas, y remata en A pie: “esa belleza indiscutible/ de lo que no debe perdurar/ de lo que clama a toda costa/ su martillo”. El problema no es que aborde desde otro ángulo las mismas obsesiones –puede haber escritores de metáforas recurrentes, o incluso de una sola metáfora–, sino que abandone el paseo para convencernos de su importancia. Y también que suene tan parecido en sus ensayos y en el poema: la versificación, en los fragmentos más ensayísticos de A pie, parece accidental; cuando se concentra en la teoría el poeta renuncia casi por completo a la exploración de la forma.
Mientras registra y avanza atento a la ciudad que lo rodea, Amara dispone las palabras por la página con una intención visual o fonética, siempre lúdica y arriesgada: busca la transcripción del sonido del roce de los pantalones al caminar, de las conversaciones escuchadas a la salida del metro, juega con las tipografías de los grafitis. Pero luego cede a la tentación de la cita, al encanto de una tradición ciertamente seductora –no lo niego–, y entonces los versos son versos por pura costumbre: bien podrían ser fragmentos de prosa agrupados al final en una separata.
Amara se regodea en ciertas convicciones: “Un nuevo sentido de la marcha/ como estrategia de protesta”, pero su paseo no puede ser acto revolucionario porque está distraído barajando citas sobre el paseo como acto revolucionario. Cuando se olvida de que forma parte de una tradición prestigiosa, en cambio, no sólo conmueve, sino que dice algo cierto y profundamente subversivo: que deberíamos habitar de otra manera. ~
(México DF, 1984) es poeta y ensayista. Su libro más reciente es La máquina autobiográfica (Bonobos, 2012).