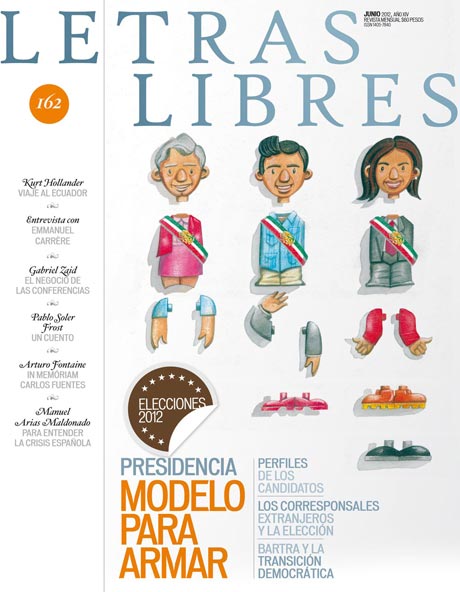En La tejedora de sombras, que ha obtenido el Premio Iberoamericano de Narrativa Planeta-Casamérica 2012, Jorge Volpi (ciudad de México, 1968) recrea la tormentosa historia de amor entre la artista y psicoanalista aficionada Christiana Morgan y el psicólogo Henry (Harry) Murray. Volpi ha manejado biografías y los diarios de Morgan, y reproduce algunas de sus ilustraciones en la novela, que arranca con el suicidio de Christiana en 1967 y reconstruye una relación extramatrimonial que se prolongó durante cuarenta y dos años. Cuando se conocieron en Nueva York en 1925, Christiana estaba casada con un veterano de guerra y era amante ocasional del hermano de Murray. Los matrimonios pasaron unas vacaciones en Italia; después, los Morgan siguieron la terapia de Carl Gustav Jung, que dudaba entre su esposa y su amante Toni Wolff mientras sentía una creciente fascinación por Christiana, en quien veía “un reflejo, acaso el más exacto, de la mujer que habitaba su inconsciente”. El amor de Christiana y Harry está lleno de rituales enfermizos, buceos en el inconsciente e impulsos sadomasoquistas. Produce algunas tragedias –otro de los amantes de Morgan se suicida y ella sufre una operación de simpatectomía– y consecuencias inesperadas: Jung utiliza los cuadernos de Christiana para desarrollar una de sus teorías y la pareja elabora el Test de Apercepción Temática.
Volpi ha declarado que le interesó Christiana Morgan por “su ansia de liberación”. El personaje no acepta las “convenciones burguesas”, se salta las restricciones del matrimonio y durante años no siente el menor afecto por su hijo. Pero parece menos víctima de las circunstancias históricas que de sí misma. Se somete a las interpretaciones de un gurú irracionalista y antisemita como Jung –sobre cuya relación como poco ambigua con el nazismo Juan José Sebreli escribió unas páginas demoledoras en El olvido de la razón (Debate, 2007)–, que le dice que es una femme inspiratrice: su función es consagrarse a la creatividad de un hombre. Christiana cambia su nombre y el de su amante, construye un panteón y lo puebla de deidades, firma pactos de sangre, cae en el alcoholismo, crea una unión mística con Harry y le escribe: “Quiero ser golpeada, azotada, maltratada. Quiero tus cadenas en mis brazos, tu cigarro en mi rostro. Quiero ser ordenada, pateada, herida […] Quiero ser tu esclava.” Como símbolo de emancipación es cuando menos discutible.
El procedimiento narrativo –un relato en presente y tercera persona, en el que predomina el punto de vista de Christiana y donde se intercalan episodios anteriores, observaciones de los cuadernos de la protagonista, reproducciones fotográficas y artísticas, y cartas de varios personajes– no logra que la angustia erótica de Morgan y Murray emocione al lector. Los protagonistas son casi inhumanos y otros personajes más difusos, como Josephine o Will, acaban resultando más cautivadores. Los saltos temporales complican innecesariamente una trama de encuentros y desencuentros que atraviesa varios continentes y transcurre sobre un fondo de referencias culturales que van desde la Galería de los Uffizi a la obra de Melville, pasando por Niezsche, Sibelius o Wagner. Claramente, la novela considera que las visiones de los personajes y la interpretación junguiana son en sí fascinantes, pero fracasa a la hora de transmitirlo.
Uno de los problemas reside en la elección del lenguaje: a Volpi parece preocuparle la riqueza del idioma, pero a veces la inflación alcanza cotas dignas de Weimar. Cuando dos personajes caminan por la playa y se meten en el agua, “imprimen sus efímeras huellas en la playa y se adentran en la penumbra marina”; Will no lee la prensa, sino que “permanece abismado en el periódico” y al marcharse de una cafetería no deja dinero sobre la mesa, sino que lo “abandona”; o, para decir que llueve: “Semejantes a descargas de metralla, las gotas de lluvia laceran el mar encabritado, cimbran los cristales y azotan sin clemencia el rostro de la recién llegada.” Pese a la labor de documentación, buena parte de los diálogos son inverosímiles. Harry le dice a su amante: “No consigo concentrarme. Empiezo un párrafo lleno de fe, a la mitad de la página retrocedo, me embarga la sensación de que sólo barrunto fruslerías. Entonces recomienzo, pero la convicción inicial se ha desvanecido.” Uno de los amantes de Christiana, pasado de copas y celoso de Harry, le pregunta: “¿Por qué lo amas? ¿Su pene es más grande que el mío?”
Ese lenguaje sobreactuado contribuye a que los únicos momentos de humor del libro sean involuntarios, lo que habitualmente no constituye una buena señal. El narrador nos informa: “Harry se preguntaba si esa noche lograría dormir tranquilo o si Jo le insinuaría, suave e inapelable, su obligación de cumplir con sus deberes maritales.” No es fácil:
Jo se metía en la cama con un camisón apenas translúcido y allí aguardaba su llegada, su sexo tardaba una eternidad en humedecerse y entonces solía ser muy tarde: Harry había perdido todo interés, su miembro apenas se inflamaba, lo introducía con dificultad en la vagina de su esposa y una vez allí se demoraba una eternidad en expulsar unas gotas de semen.
La cosa cambia cuando Jo le cuenta en una carta un sueño erótico que ha tenido con un sureño alto y musculoso: “el relato lo sacudía y al mismo tiempo lo inflamaba”, provocando el “subterráneo crecimiento de su sexo” y facilitando que, tras un frenesí multitask de lectura y trabajo manual, “un gran chorro de semen estallara entre sus dedos”.
Esta historia de pasión onírica, decorada con una imaginería ocultista y recalentada, se habría beneficiado de cierta distancia crítica e irónica. Si por regla general los sueños en la ficción son poco interesantes, buena parte de La tejedora de sombras tiene el tono de una larga alucinación de pesadilla. ~
Daniel Gascón (Zaragoza, 1981) es escritor y editor de Letras Libres. Su libro más reciente es 'El padre de tus hijos' (Literatura Random House, 2023).