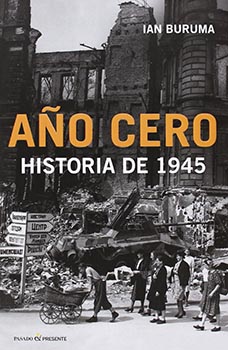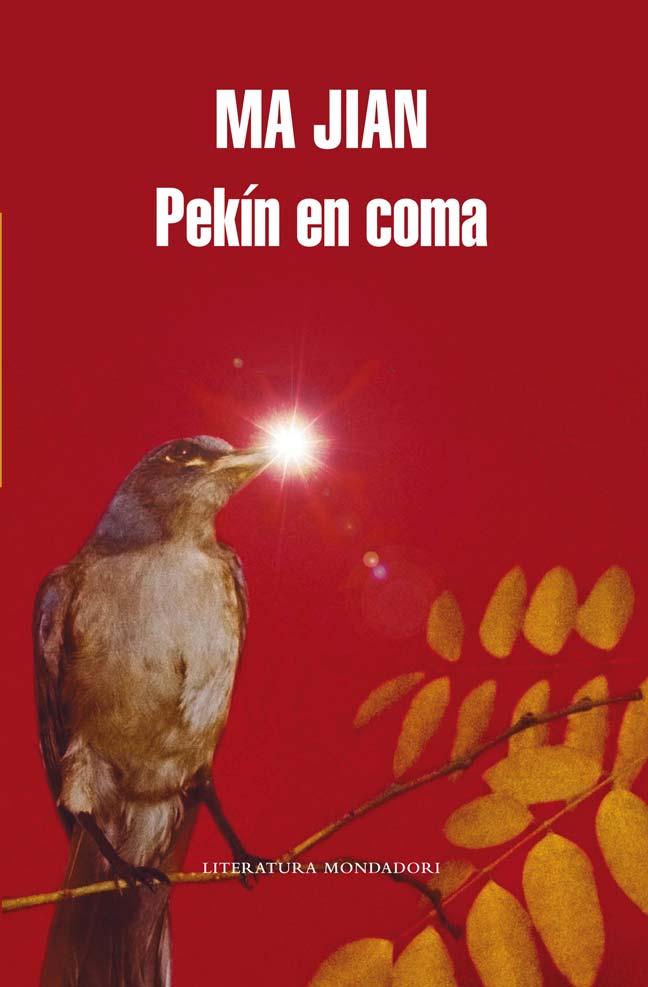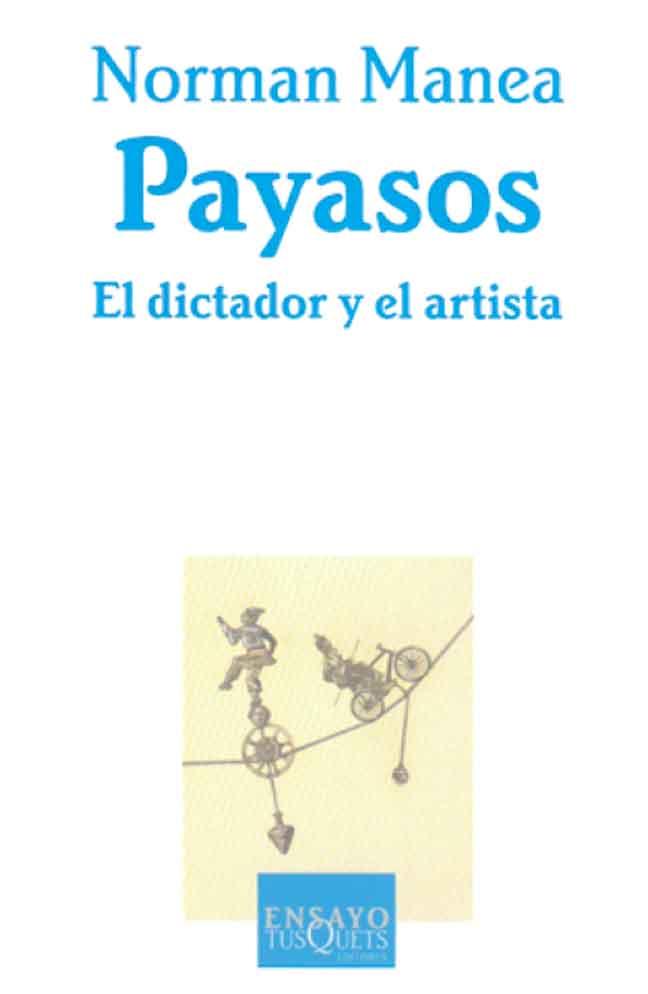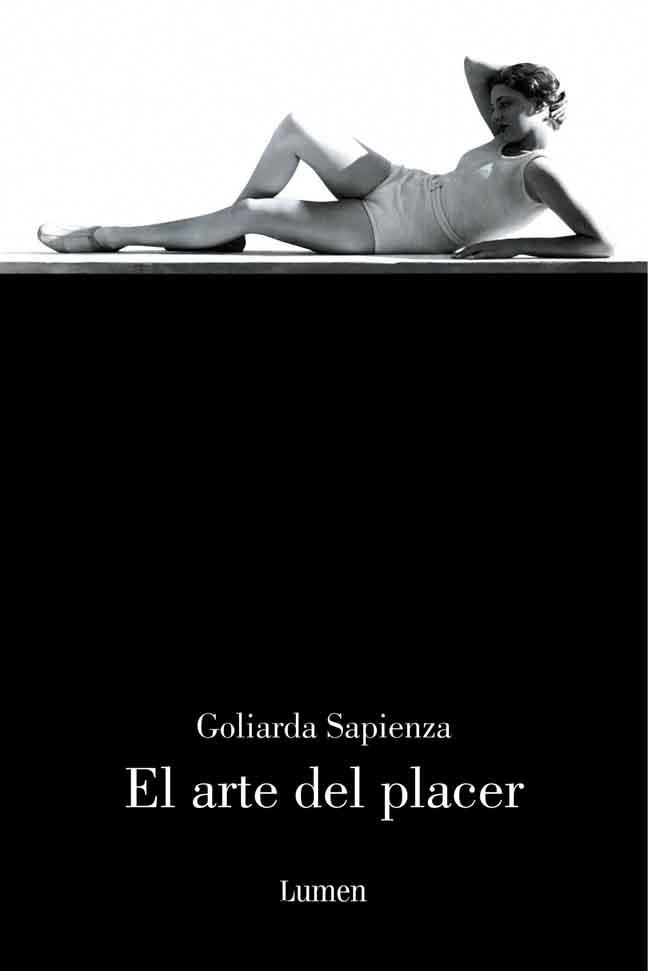Ian Buruma
Año cero. Historia de 1945
Traducción de David León
Barcelona, Pasado y Presente, 2014, 446 pp.
1945 es un año que la mentalidad común reduce a un filo de una sola dimensión, entre el horror de la Segunda Guerra Mundial y el retorno de la paz, el bien y el orden. La psicología busca ese final abrupto, el consuelo cinematográfico que te permite descansar tras la dilapidación monstruosa de la razón y el bien en Occidente: fue terrible pero terminó, llegó la liberación y, con incidentes y dificultades previsibles, poco a poco triunfó la reconstrucción material y moral. Al vencer el bien, el mal pierde su valor absoluto. Caemos así en el tratamiento del tema propio de los manuales escolares de historia del siglo XX: breve, punteado de estadísticas contrastantes y con una retórica propia de la sociedad de las naciones: tras la gran destrucción, el brillante amanecer de un orden nuevo. Incluso un libro excelente, como Postguerra de Tony Judt, sujeto a la necesidad de seguir adelante con los temas de su gran arco temporal y por lo tanto buscar tendencias generales más que casos particulares, relega los grandes dramas ocurridos en ese año a la categoría de desórdenes transitorios, de comentarios a pie de página.
Esta teleología es razonable cuando pensamos en el Occidente ideal, próspero y civilizado posterior a la Guerra Fría. Los conceptos mismos de derechos humanos, de crímenes contra la humanidad y de presos políticos, de tan amplio alcance hoy en día, son un legado de la mejor respuesta a las monstruosidades cometidas durante la guerra. Pero es triste descubrir un periodo de transición tan cruento y prolongado (en muchos lugares o aspectos duró, claro, más que un año, a veces décadas). Y sobre todo, la historia dio una lección sombría: aunque el gran mal fue vencido, se disgregó en numerosos males, muchos de los cuales terminaron vencedores, frecuentemente mezclados con un bien que resultó torpe o corrupto. Pocas víctimas fueron debidamente honradas. El mal produce el mal, que arrastra al bien entre sus fauces y lo desfigura: todo un tema de ética dolorosamente aplicada.
Precisamente por romper la cadena teleológica, los libros sobre un solo año gozan de un lugar prestigiado. Año cero. Historia de 1945 lleva la marca de identidad de su autor, Ian Buruma: una contención intimista, una gama temática e incluso geográfica propuestas por su biografía.
Buruma, de madre inglesa y padre holandés, educado en Japón y en China, hablante también de alemán y de francés, ha aprovechado esa cobertura geográfica para tener una perspectiva privilegiada de buena parte de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, con el “insensible” agregado de Polonia, Hungría, Rumania, Grecia, Italia, Indonesia, Vietnam, Corea, Filipinas, Estados Unidos. Insensible porque el autor no intenta hacer la historia global de cada nación en 1945, sino documentar o ilustrar temas relacionados al fin de una catástrofe casi mundial. Así, el libro cubre: La exultación (la explosión de júbilo tras la liberación, con su contenido erótico), El hambre (la gente asando cuervos en Londres, los niños vendidos por comida, la cuenta calórica de hambruna en las zonas liberadas), La venganza (el salvajismo arrasador de los rusos, la crueldad profunda de los polacos hacia los judíos incluso después de la guerra, la perfidia de los franceses sobre todo frente a sus mujeres), Regreso a casa (el escandaloso abandono, obra de Churchill y Stalin, de millones de refugiados en las manos de sus victimarios, la incomodidad de los excombatientes en las sociedades de posguerra), Drenar el veneno (el problema de qué hacer con los victimarios en la reconstrucción del tejido social, no tan fácil como pareciera, porque eran demasiados), El imperio de la ley (o como ejercer la justicia frente a los monstruos), “Bright and confident morning” (los sueños de reconstrucción, con su componente de utopía y su deuda con los ideales fascistas), Civilizar a los brutos (los diversos planes de limpia de las sociedades fascistas o militaristas), Un solo mundo (finalmente, el sueño de la unificación europea).
Buruma abre y cierra el libro contando la experiencia de su padre, quien vivió la guerra en Alemania. La comprensión histórica en esta obra nunca se aleja demasiado del sello personal, que se apoya en una investigación basada en buena medida en periódicos de la época y memorias de soldados y civiles, varios de ellos escritores que vivieron la guerra. Y sin embargo, con la sobriedad de esos recursos Buruma entra a profundidad en la descripción de diversas formas de sufrimiento colectivo y estudia con método las grandes paradojas y perplejidades creadas por la guerra. Sorprende por ejemplo la violencia devastadora de la invasión rusa, cuyos jóvenes soldados, provenientes de la penuria de la experiencia comunista y de los sufrimientos traídos por la invasión alemana, tenían la consigna de violar a todas las mujeres alemanas en cualquier caso o situación (hospitalizadas, ancianas, niñas), y que desmantelaron la moderna e industrial Manchuria japonesa y se llevaron todo, instalaciones, los bienes materiales, archivos, hasta, tras su último viaje, los trenes cargados del pillaje, y finalmente los rieles.
Uno de los temas muy significativos y poco conocidos tratados en el libro es el de los desplazamientos poblacionales (particularmente, los millones de alemanes expulsados de sus casas en los Sudetes, Silesia y Prusia Oriental) y la homogenización étnica consecuente a la guerra y avalada por las autoridades de las naciones vencedoras. Corren ante nuestros ojos, como animales exhaustos y que se saben condenados, los civiles sin patria y sin derechos, con los que todo se puede hacer. “Inhumanidad permitida” la llama Buruma, quien recuerda el dicho de un médico alemán de Königsberg: “el hombre sin Dios”. En reacción contra el tono apologético, “la retórica blanda” (the bland rhetoric) de Potsdam,* escribe Buruma: “Lo que realmente ocurrió es que cerca de once millones de personas fueron expulsadas de sus casas, solo muy raramente de manera ordenada o humanitaria.”
Las minorías nacionales y los perseguidos políticos (cosacos, rusos blancos, chetniks serbios, croatas, ucranianos y muchos otros) durante la guerra habían hecho con frecuencia alianzas con poderes externos, muchas veces parte del Eje: los vencedores los entregaron a sus enemigos. Estos vencedores, por cierto, unían a Occidente, es decir, los anglosajones principalmente, con la Unión Soviética de Stalin. Interesa aprender que solo con la Guerra Fría, con la definitiva separación de esa alianza, fue reconocido el estatus de perseguido político.
Nunca hubo uniones nacionales antinazis. La ocupación nazi ahondó, polarizó y volvió letales las luchas internas en las naciones. En consecuencia, en la posguerra estallan guerras civiles en China y en Grecia, y guerras subterráneas en Francia e Italia. Las pugnas internas durante la guerra y tras la liberación en cada lugar fueron distorsionadas además por la torpe intervención de los poderes vencedores, que reprimieron movimientos independentistas en las sociedades coloniales como las Indias Orientales Neerlandesas, Indonesia, la Indochina francesa o la Malaya de Gran Bretaña. Las guerras civiles, nos dice Buruma, serán a final de cuentas aminoradas por la división del mundo entre los dos imperios y el consiguiente pacto de no intervención en el bloque del otro.
Buruma destaca el carácter destructivo de las “narraciones heroicas”, de la matemática engañosa de la dualidad buenos-malos, que sirvió como vehículo de venganzas y de ambiciones que terminan desdibujando, a conveniencia, esa dualidad.
Una profusión de dramáticos ejemplos históricos prueba la máxima de que el dolor solo trae más dolor, la injusticia más injusticia. Fue notoria la violencia de los partisanos griegos. Tras la liberación de octubre 44, en la plaza Sintagma de Atenas el 3 de diciembre se produjo una masacre de familias partisanas. La violencia del maquis griego condujo también al ataque inglés en su contra y al encarcelamiento de 60.000 izquierdistas. Fueron brutales igualmente las purgas contra los fascistas en el norte de Italia.
La posguerra favoreció a los partidos comunistas, que fueron los principales resistentes ante la ocupación nazi, y que eran desde luego protegidos por Stalin, entonces el gran aliado de Eisenhower y Churchill. Los comunistas franceses, por ejemplo, se fortalecieron con purgas veleidosas donde acomodaron, junto a criminales pronazis, a sus propios enemigos políticos. Sin embargo, el miedo al comunismo pronto llevó a los vencedores occidentales a favorecer a los conservadores locales, incluso fascistas. Entre todas estas manipulaciones, la justicia contra los grandes criminales se volvió algo azaroso. ¡Cuántos murieron en sus camas décadas después, algunos con honores! Es el caso del médico japonés Ishii Shiro, jefe de la terrible Unidad 731 en Manchukúo, quien aplicó sus experimentos a miles de presos –vivisecciones sin anestesia, por ejemplo- y organizó ataques bacteriológicos –con ratas y moscas infectadas, tiradas sobre ciudades chinas en bombas de porcelana suspendidas de pequeños paracaídas- . Fue reclutado por Estados Unidos –en parte para evitar que la Unión Soviética se apoderara de sus conocimientos- y murió en Japón tranquilamente en 1959. El encargado de su funeral fue su segundo y sucesor, el microbiólogo Kitano Masaji, fundador del primer banco de sangre del Japón.
Buruma trata con detenimiento algunos de los grandes juicios de 1945. El tema de los culpables y de qué hacer con ellos lo lleva a las conclusiones más profundas y difíciles de su obra. Los juicios más caricaturescos, como el de Pierre Laval –el segundo del mariscal Pétain- en Francia o el del general Yamashita Tomoyuki, culpado con cierta exageración de la masacre de Manila en febrero 45, lejos de ser ejemplos de aplicación de la justicia, tuvieron un carácter más bien ejemplar y simbólico, fueron incluso escenificaciones de psicodramas. Sus ejecuciones limpiaron a los demás culpables, como los jueces de Laval, que eran tan petainistas como él. Buruma considera que ese juicio estuvo tan cargado de errores que terminó de desacreditar a la justicia francesa y contribuyó a la desmoralización del país en la posguerra.
Las discusiones respecto a qué hacer con los grandes criminales fueron sorprendentes. George F. Kennan, el conocido diplomático estadounidense dedicado a las relaciones con la Unión Soviética, sostuvo que los criminales nazis debían ser ejecutados sin juicio, con solo establecerse su identidad; la Foreign Office británica también sostuvo que Heinrich Himmler, jefe de las ss, no debía ser juzgado, porque “su culpa era tan negra” que estaba “más allá del alcance de ningún proceso judicial”. Stalin le dijo a Churchill, no se sabe si como broma, que se debía ejecutar sin trámite a 50.000 oficiales del ejército alemán. Dice Buruma: “A Churchill, aparentemente, no le hizo gracia. Pero Stalin señalaba un tema cierto. Aun si no existe tal cosa como la culpa colectiva, hay mucha más gente culpable de la que puede ser juzgada.”
El modelo de los juicios de Núremberg (1945-46) se basó en un juicio previo, el que condujeron los británicos directamente en el campo de exterminio de Bergen-Belsen inmediatamente tras la victoria aliada. Fue en este juicio donde los campos de exterminio de los nazis fueron por primera vez descritos en detalle. El modelo de esos juicios fue el de la más estricta legalidad, al grado de ser largos y… aburridos. Tan legal fue, que incluso uno de los expertos de esa corte militar británica expuso en un momento que los nazis no debían ser juzgados ahí, ¡porque sus crímenes no eran propiamente “de guerra”! Para Buruma, el restablecimiento estricto, no vengativo, del imperio de la ley es lo que salvó a la civilización. Recurre a la obra Las euménides (euménides, erinias, o furias, son las deidades griegas de la venganza), de Esquilo: Orestes mató a su madre por haber ella matado a su padre. ¿Cómo salir de este encadenamiento de crímenes? “Los hechos de sangre desatan a las furias de la venganza, los agentes del ojo por ojo”, dice Buruma. Pallas Atenea, diosa de la sabiduría y patrona de Atenas, ordena que Orestes sea juzgado. Cuando el juicio conduce a un empate, lo zanja a favor de la liberación de Orestes, las furias se aplacan y la paz regresa a Atenas.
Buruma se pregunta: ¿fueron suficientes las purgas y los juicios para que se hiciera justicia? Y responde que tiene que decirse que no. “Demasiados criminales quedaron libres, algunos para llevar a cabo carreras florecientes, mientras que otros con mucha menor culpa fueron castigados como chivos expiatorios.” El poder de las viejas élites aliadas con el nazismo, razones políticas, la necesidad de reconstruir las naciones, todo ello impidió la justicia absoluta, que de todos modos es abstracta, imposible. Pero, finalmente, “el oportunismo del hombre es en ocasiones su cualidad más útil”: el oportunismo de aquél que se avino a los nazis le permitió avenirse también a la democracia. “Esto puede ser injusto, incluso repelente moralmente… y Alemania, como Japón, finalmente pagó un precio” con el extremismo político de los años setenta, nacido de la sensación de que sus países no habían realmente cambiado.
En la presentación del libro en la Biblioteca Pública de Nueva York (17 de octubre de 2013), Buruma ofreció conclusiones simples que no aventuró en la obra escrita. Primero el comentario conocido, basado en este caso en una observación de George Steiner sobre soldados ss que tocaban música de Schumann: la alta cultura, la sensibilidad artística, no nos hacen más humanos. Este tema es una base importante de la obra de la premio Nobel (2004) incomprendida, la austriaca Elfriede Jelinek, que sabe de lo que habla. Todos podemos ser criminales, dadas las circunstancias, aunque lo común es pertenecer a la mayoría pasiva y acomodaticia. Pero para los grandes actos colectivos de violencia se necesitan líderes, la gente no pasa de un límite sin ellos. Finalmente, a lo que más le teme la gente, como fue el caso en 1945, es al caos: cualquier sistema lógico, incluso el del crimen masivo, es para la población mejor que el caos, la anarquía violenta. Y para asesinar, se necesita primero deshumanizar a la víctima, humillarla, como para decir que la culpa es suya. Reflexiones tristes sin duda. ~
(ciudad de México, 1956) es historiadora.