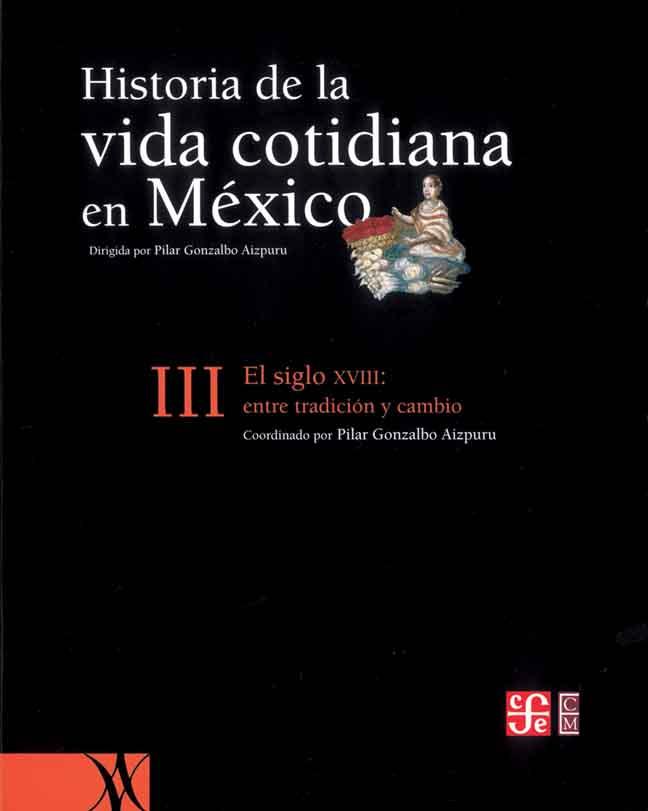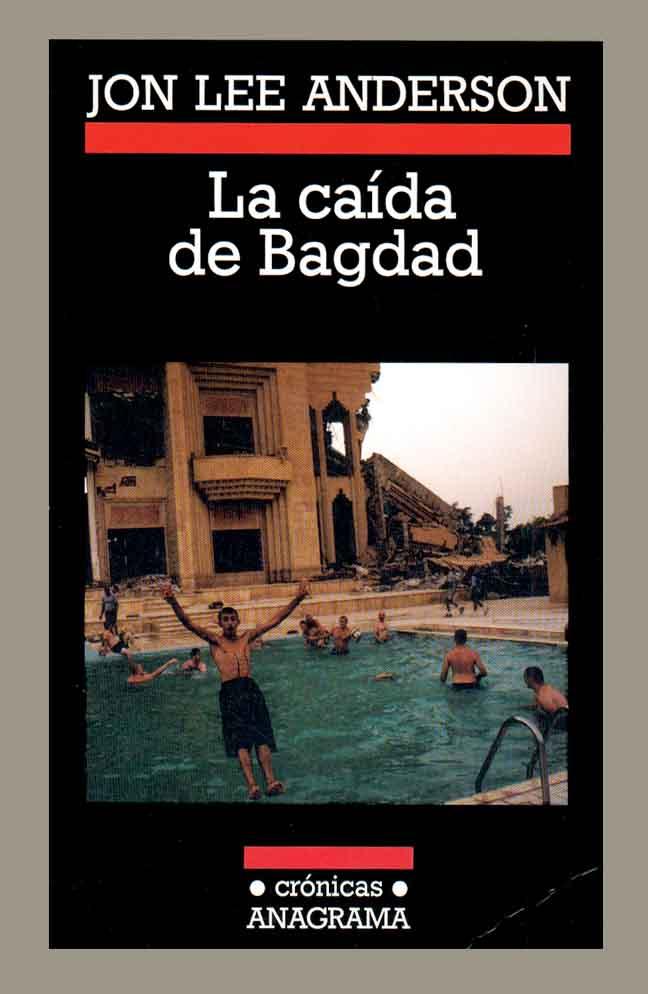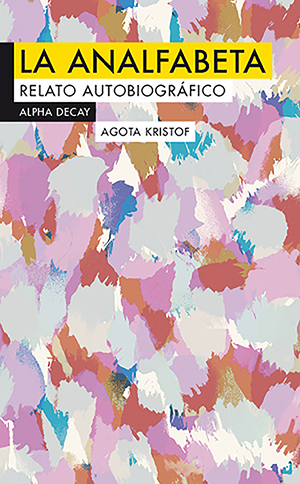Jaime Alfonso Sandoval
La traición de Lina Posada
México, SM, 2013, 672 pp.
De vampiros. “Hablemos de cosas siniestras: de una vieja casona de quince habitaciones, de un antiguo cementerio y de una adolescente de metro y medio.” Así comienza La traición de Lina Posada, la esperada segunda entrega de la trilogía Mundo Umbrío, de Jaime Alfonso Sandoval, un autor que decidió darle la espalda a las insulsas trilogías vampíricas que infestan el panorama editorial de los libros para jóvenes y crear un mundo hilarante, barroco y oscuro, nutrido en La danza de los vampiros, de Roman Polanski, los grabados de José Guadalupe Posada, las películas de Tim Burton y la mitología occidental.
En esta segunda parte, Sandoval, quizá más seguro y libre ya de la necesidad de presentar poco a poco y de forma coherente el universo que ha inventado, es aun más estrafalario y divertido, sin menoscabo de la creciente profundidad psicológica de su heroína. Los peligros que acechan a Lina son más complejos, pero no todos vienen de afuera; algunos surgen de sus propias y contradictorias emociones.
El amor que siente por el paria Gismundus el Triste se vuelve más serio; la melancolía debida a la orfandad repentina se hace más dolorosa porque el cuerpo de su madre, convertido en un redi o zombi, es torturado constantemente por los villanos. A la mitad de la novela Lina se ve en la necesidad de consultar a un oráculo. Este, conformado por dos esqueletos –Águeda y Vígula– es tan ambiguo y veraz como lo indica la tradición. Que quien conduzca a Lina por el limbo donde están Águeda y Vígula sea el espíritu de su madre muerta, le concede a estas escenas una densidad emocional que nos conmueve a pesar de la escenografía carnavalesca que rodea el encuentro.
Mientras que la mayoría de las heroínas que pueblan los romances paranormales son preciosas y bobas, Lina es inteligente, sensata, culta y poco agraciada. “Como una gárgola”, se nos dice, por lo que en el ámbito vampírico, un universo al revés, es considerada el súmmum de la hermosura.
Erudito, ligero y escatológico –tres de sus personajes son apodados Guano, Gusanos y Gargajo–, Sandoval sigue el ejemplo de J. K. Rowling y jamás explica al lector de dónde vienen los nombres y las imágenes de las que echa mano con una soltura deliciosa.
Lo que para el lector joven es un nombre divertido o sugerente, para el adulto es un guiño cómplice. Por ejemplo, el castillo subterráneo donde vive la familia de su protagonista se llama Cimeria, como el mundo neblinoso y lóbrego creado por Homero; los domovoi, guardianes de los castillos y palacios, espíritus que merodean por las tuberías y el drenaje, son, según el indispensable volumen Mitología General, coordinado por Félix Guirand, un ente doméstico de la mitología eslava; la tienda de sombreros frecuentada por la tía Titania se llama La cabeza de Bran. El lector recordará que Bran es el mítico Rey Cuervo de la tradición celta, cuya cabeza está enterrada bajo la Torre de Londres desde donde vigila a los enemigos de Inglaterra.
La vejez inconcebible de los vampiros le sirve a Sandoval para amueblar el Mundo Umbrío con las más extravagantes invenciones, como el hospital del nido de Ubus. La historia del nosocomio es descrita por Sandoval como sigue: “Lo fundó el célebre Asenet el Huesero, un vampiro que aprendió medicina en el antiguo Egipto. Pocos saben que fue médico personal de varios faraones de la dinastía ptolemaica, como Ptolomeo I Sóter, Ptolomeo IV Filopator y Ptolomeo VI Filometor.”
Después se nos informa que si el vampiro no tiene nada grave, es enviado directamente al fármakon, en donde puede recoger su dotación de cápsulas de sal de natrón o remedios parecidos. Si no es el caso y el paciente está demente por la edad, ya que “luego de vivir tres o cuatro mil años y atravesar cientos de épocas, muchos chupasangre quedan bastante idos de la cabeza”, se le manda al Ala Roja o de Enfermedades de Adentro. Si “tiene el tumor de una pesadilla recurrente” o necesita que le “extirpen un mal de ojo” se le canaliza a Servicios Administrativos, el nombre con el que se conoce al departamento que atiende enfermedades secretas, raras y vergonzosas.
Aquí hay otro tema que Sandoval trata con mucha más sagacidad que la mayoría de los autores de trilogías vampíricas: su versión de la eternidad la supone aburrida y fatigosa. Sus nosferatus viejos se dejan de bañar, se desentienden del mundo, van con los colmillos hechos un asco. Sus reuniones recuerdan los saraos horripilantes de La danza de los vampiros, de Polanski: pelucas polvorientas, casacas apolilladas, calzas raídas y joyas relucientes sobre cuerpos varias veces centenarios. Son como la sibila de Trimalción: viven para siempre, pero no son jóvenes por toda la eternidad. Y si parecieran jóvenes, tampoco importaría.
Tantas experiencias, nos enseña Sandoval, vuelven “ido de la cabeza” a cualquiera. Y es que en estos libros no solo abundan los chistes cultos, las imágenes circenses y la diversión. Dos tramas de hondo calado los recorren: el perdón y el valor de la efímera vida humana.
Los lectores que han esperado ansiosamente esta segunda entrega no quedarán defraudados aunque debo confesar que, al terminar el libro, sentí que todavía –y son más de seiscientas páginas– quería estar más tiempo con Lina Posada.

Martha Riva Palacio Obón
Frecuencia Júpiter
México, SM, 2013, 114 pp.
De planetas. Martha Riva Palacio Obón es una autora de libros infantiles y juveniles que no le teme ni a los temas escabrosos ni a la experimentación literaria. En 2011 ganó el premio El Barco de Vapor con el libro Las sirenas sueñan con trilobites, una historia en la que Sofía, una niña de nueve años, enfrenta el duelo, el abandono y el acoso sexual. Uno de los recursos de Sofía es la imaginación. Se representa a sí misma como una sirena, al novio abusador de su madre como una barracuda. La madre es stripper, pero la niña la ve como una trapecista. El doloroso trance de la muerte de su amiga Luisa y sus repercusiones son el motor que hace avanzar a Sofía hacia la liberadora conclusión.
Este año, Riva Palacio ganó la edición mexicana del premio Gran Angular de literatura juvenil con una novela ingeniosamente estructurada: Frecuencia Júpiter, en la que las dificultades familiares son solo una de las aristas de los problemas que Emilia, la protagonista, una chica de dieciocho años que vive en el centro del Distrito Federal con su padre, debe enfrentar. La narración en primera persona se mueve en dos tiempos, un pasado en el que se intercalan escenografías del Apocalipsis inventadas por la chica, y el presente. Pero el presente es un tiempo extraño, pues Emilia está en coma y en la camilla de un hospital, presa de un delirio desde el que desafía sus fobias, sus terrores y lo más doloroso: sus recuerdos.
La Frecuencia Júpiter del título se refiere a la fuerza del campo electromagnético de este planeta: es tan poderoso que se puede escuchar en aparatos de radio comunes y corrientes. La chica lo escucha todo el tiempo. Emilia tiene una vida emocional un poco árida con dos asideros, su padre y dos amigas que son pareja. Está enamorada de un chico que se fue a Chile y con el que reanuda su relación de forma vacilante. Pero esta relativa soledad está compensada por una curiosidad intelectual que transita nerviosamente entre lo científico y lo artístico. Por eso le fascina escuchar el eco de Júpiter, sueña con hacer algo, un objeto aural con estos sonidos. También recorre minuciosa y ávidamente el centro de la ciudad, tuitea al chico que le gusta, escucha música y se emborracha. Una chica normal, atormentada como casi todo adolescente sensible.
Su padre es un periodista que decide emprender una investigación sobre los feminicidios que martirizan este país. Naturalmente, desea mantener a su hija al margen de su trabajo y, por supuesto, es imposible. Emilia se entera, mira, pregunta. Aquí debo acotar que Riva Palacio no se detiene ante el horror. En Frecuencia Júpiter se repiten ciertos datos infernales que me espeluznaron cuando me acerqué al libro Huesos en el desierto, de Sergio González Rodríguez. Las desesperanzadas y lacónicas respuestas del padre acotan el dramatismo de los diálogos y los alejan del lugar común. Luego, como sucede en México, el periodista es acosado por quienes deberían protegerlo.
No hay final feliz posible. El padre es emboscado por un sicario. Es la causa del estado comatoso de Emilia. Pero al final hay una sorpresa: una pequeña coda, un tuit que le abre la puerta a la esperanza.

Katherine Applegate
El único e incomparable Iván
México, Océano, 2013, 324 pp.
De gorilas. Desde las Fábulas, de Esopo, hasta Flush, de Virgina Woolf, los animales han sido una fuente inagotable de imágenes para los escritores. Estos han sido alegoría, metáfora, otredad; sus historias suelen tener un denominador común: la nostalgia, la vaga melancolía de lo que hemos perdido en nuestra casi indestructible soledad humana. A veces también son, descaradamente, novelas de amor, como la perturbadora y a su manera triunfante Mi perro Tulip, de J. R. Ackerley. Ackerley no dudó en reconstruir su historia con la perra pastor alemán que adoptó y de la cual, sencillamente, se enamoró. Queenie, como se llamaba la perra, fue la compañía más cercana que Ackerley tuvo en la vida. Con una franqueza inimaginable en un escritor menos excéntrico, dejó una poética constancia de la intimidad casi sexual que hubo entre ellos.
En un territorio menos extraño floreció The goshawk, de T. H. White, una luminosa bitácora de la relación entre el autor y un azor al que enseñó a cazar siguiendo las instrucciones contenidas en los manuales medievales para la caza de altanería.
En la historia literaria en lengua española, sin embargo, la novela de animales pertenece, con la excepción de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, al terreno de la literatura infantil. No tenemos un Kipling, ni un Ernest Thompson. No hay en lengua española una novela equivalente a Moby Dick, de Herman Melville, a Rebelión en la granja, de Orwell, o a los cuentos de Jack London. Y todavía hoy, para los novelistas de habla inglesa los animales y su tumultuosa relación con los humanos siguen siendo un venero riquísimo.
El único e incomparable Iván, de Katherine Applegate, medalla Newbery 2013, es la historia de un gorila que fue apresado en el Congo, comprado en Estados Unidos y exhibido en solitario durante 27 años en una jaula con tres paredes de vidrio y un muro de concreto. La jaula estaba dentro de un centro comercial y el gorila languideció en ella hasta que alguien se dio cuenta de que la vida de Iván dejaba mucho que desear. Después de protestas, marchas y un aluvión de cartas, el gorila fue trasladado a un zoológico, donde vive ahora en compañía de otros, saludable y hermoso.
Applegate imaginó en este libro para primeros lectores, más cerca de Kenneth Grahame y lejos de la precisa intuición de Kipling, a un gorila resignado a su suerte. Iván, amigo de un perro callejero y de la elefanta anciana que habita en la jaula contigua, es relativamente feliz hasta el día en que una cría de elefante es llevada al centro comercial. Poco tiempo después la elefanta muere, no sin antes obtener de Iván la promesa de una vida mejor para la cría.
La novela tiene muy hermosos momentos, aunque quizá los mejores son los agudos retratos entre el dueño de los animales y el intendente que los ama. Los animales que la protagonizan son de una predecible bondad sin mancha, contrapuesta a los humanos, que solo a veces demuestran compasión o respeto.
A pesar de esto, El único e incomparable Iván es un buen libro para los que comienzan a leer. Applegate supo combinar las escenas de crueldad con algunas viñetas conmovedoras, salpicadas con imágenes sencillas y bellas que dotan al gorila de la dignidad a la que tienen derecho todos los seres: “Poderoso gorila espalda plateada”, se dice Iván a sí mismo en la última página.
La maravillada curiosidad matizada por el miedo que el niño siente ante el mundo natural, debería ser un recordatorio de la paradoja que somos, animales conscientes. Paradoja que habita, con frescura, en las páginas de todo buen libro infantil. ~