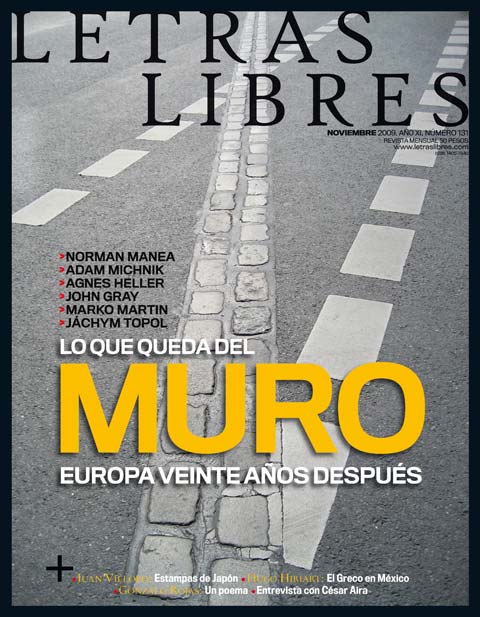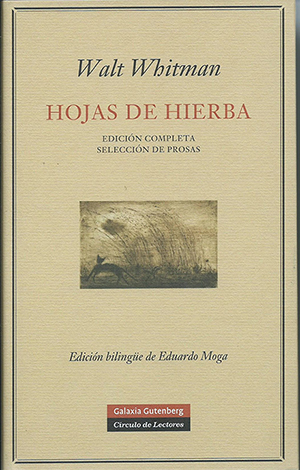En el ensayo-testimonio Una dedicatoria –continuación de su poesía por otros medios–, Marina Tsvietáieva habla de la capacidad profética de los cuadernos en blanco. Una lengua ajena y sin embargo predestinada se decanta en las páginas, llamado de sirena caligráfica que reclama a su autor. Quizá ya todo esté escrito y salga a flote conforme pasa la pluma –lengua de fuego que delata una tinta invisible. “El cuerpo del escritor son sus manuscritos”, dice la poeta rusa para describir una simbiosis. La paulatina transformación de la vida en textos, del tiempo en escritura. Luego, en una imagen totalizadora –la obra como marca de identidad, tatuaje– concluye: “Si yo fuera un libro, todos los renglones coincidirían.” Ese río proteico de la escritura que retorna, boomerang que nos toma por sorpresa, da forma al poemario más reciente de una de las voces más vigorosas de la lírica mexicana: Jorge Esquinca (ciudad de México, 1957).
La vida y sus torrentes –memoria personal, Historia, imaginación– desembocan en la pausada continuidad de un poema compuesto casi en su totalidad por tercetos, de ritmo sosegado, fluvial –viene a la mente la imagen de un río alimentado por pequeños manantiales (o renglones) cuyas aguas se mezclan–, donde los temas se repiten, varían, afectan sus cursos mutuamente, barcos que entrechocan en la navegación.
El cuerpo de la escritura se compone de símbolos. En la poesía de Esquinca abundan los pájaros. Metáforas, personajes, correlatos de una interioridad, cualidades aéreas del paisaje. Cada libro suyo está surcado por trayectorias fugaces. “Instrucciones para dibujar al ángel” y la serie “Parvadas” de Alianza de los reinos. El pájaro que sobrevuela batallas y lienzos en Uccello (traducción: pájaro). Imágenes de El cardo en la voz: “Y es que en la luz del mediodía se dibuja una inminencia de gorriones. Un menudo redoble de plumas en el temblor del instante”; “Los ojos ciegos del canario hacen del canto un sortilegio”, donde el poeta fija la andadura compleja de gran parte de su escritura.
Ya en los epígrafes de estos libros se advierte la obsesión. Con la cita de Pound incluida en Alianza de los reinos, el autor de Paloma de otros diluvios conjeturó un frontispicio adecuado para la reunión de su obra lírica: “Watch birds to understand how spiritual things move.” Cada nuevo poemario acata la ordenanza y agrega fragmentos al diario de un ornitólogo.
“Todo está por decir.” Así abre el poema una grieta en el continuo temporal de una vida, y esa suspensión de la linealidad permite que distintos pasajes del pasado –lejanos o ajenos, dispersos– convivan. Lo personal: el padre del poeta que fallece en un hospital, una madrugada muy fría, mientras el hijo escucha su adiós sin voz; los viajes familiares y los viajes de trabajo del padre en un mítico Vauxhall azul cobalto; las carreteras de la infancia que atravesaban el inconsolable paisaje del verano (“ésta es mi canción de cuna/ dijo el fuego mi forma de hablarles/ en una lengua que conocen”); la canción de una madre al recién nacido, interrumpida por el temblor que hirió una ciudad y derribó sus monumentos. Lo literario: Gérard de Nerval pasea su locura por París antes de invocar la muerte; citas de Aurelia y “El desdichado” puntuando una melancolía por la vida ya imposible; los cuentos de Hans Christian Andersen; el aviso que interrumpe una y otra vez “Una partida de ajedrez”, segunda parte del poema de Eliot, transformado en anuncio ultraterreno. Las leyendas: una beata que se eleva por encima de los árboles, presencia niña que remite al amor.
Y los pájaros. Esta vez una garza –pariente del fénix de los egipcios, capaz de atravesar las puertas de la muerte– sobrevuela el libro entero como psicopompo, bella aparición y mensajero de divinidad: “la garza se desliza/ entra […] sabe/ el lugar la hora/ nunca antes ni después// vigila nuestra cama/ de hospital anida/ en los hombros llagados// de mi padre mide los pasos/ de esa muchacha egipcia/ que avanza por las frondas”.
Así, todo migra: personas, recuerdos, historias, cosas inanimadas. De un lado a otro de la tierra. De la vida a la muerte. Del suelo a la altura del milagro, o de la horca. De una especie animal terrena a otra aérea. El hijo, a convertirse en su padre; “como si el irse fuese/ otra manera de estar/ de alojarse”, de renacer en la descendencia.
El corazón del poema quizá se encuentre en el fragmento más largo, donde el poeta recuerda el ritual de la peluquería La Marina, entre tijeras, “murmullo de abanicos”, “navajas ingrávidas”. Interrumpe el recuerdo infantil el rostro, ahora barbado, de quien ve morir a su padre y pasa un trapo húmedo por ese “rostro arrasado”. Los hijos no sólo heredamos la apariencia física (“voy/ hasta él entre espejos/ que multiplican nuestras dos// soledades”) sino las sombras y luces del alma de los padres.
Ese “juego de espejos, en el que las palabras [yo añadiría: y las personas], puestas unas frente a las otras, se reflejan […] y se recomponen” (José Gorostiza), es la representación de un laberinto: recuerdos guardados sin jerarquía, armoniosamente, en azarosa sumatoria: “somos// lo que ahí se resume”. El padre y Nerval compartiendo el paso por puertas “de marfil o de cuerno”. Los hijos convertidos en cisnes salvajes.
Dice Antonio Gamoneda que “la memoria es siempre conciencia de pérdida […] de ir hacia la muerte”; la poesía, en tanto “arte de la memoria”, es escritura con conciencia de la muerte. Ahí, en ese lugar de plenitud y abandono, los renglones –los de puño y letra, los apropiados por derecho y necesidad– coinciden, las distancias se vuelven nada, se pierden en la intensidad de lo que vuelve. Parvadas. Migraciones. Todo está ahí: en el cuaderno en blanco. Latente, irrefutable. Con la grave destreza del destino, la implacable predestinación de una remota melodía egipcia, la mecánica precisa de las cosas espirituales. ~