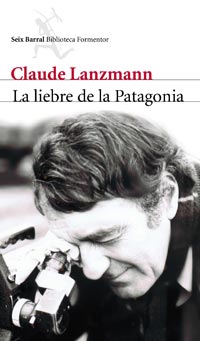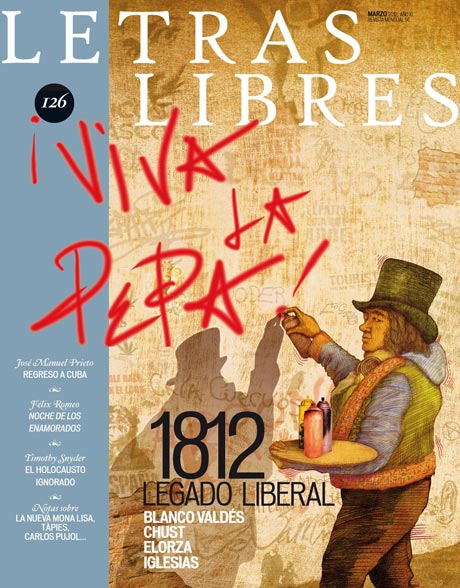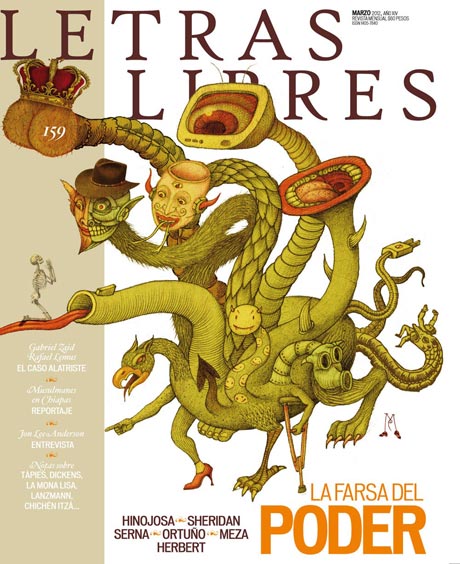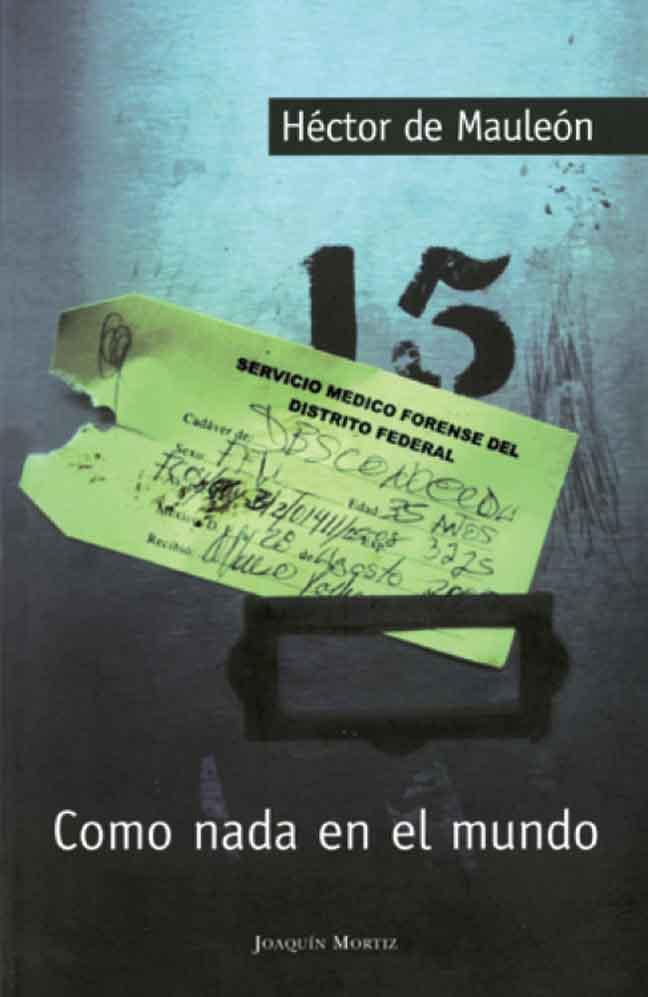Claude Lanzmann
La liebre de la Patagonia
trad. Adolfo García Ortega, Barcelona, Seix Barral, Biblioteca Formentor, 2011, 528 pp.
Por nuestra parte nosotros hemos perdido la esperanza de poder vivir para ver el momento de la liberación. A pesar de buenas noticias que llegan hasta nosotros, observamos que el mundo da a los bárbaros la oportunidad de destrucción en una inmensa escala.
Zalmen Gradowski, miembro del Sonderkommando, murió en el levantamiento fallido de Auschwitz del 7 de octubre de 1944. Entre las cenizas humanas dejó una vasija con el texto de donde provienen estas líneas.
Dos sólidos pilares sostienen las luminosas memorias de Claude Lanzmann (1925): su arrojada participación, siendo un colegial judío, en la lucha clandestina urbana y los combates contra la ocupación militar alemana en Auvernia, Francia, lucha por la que acumuló medallas y reconocimientos; y Shoah, su monumental hazaña fílmica, proyecto que comenzó en 1973 y estrenó doce años después.
Entre esas dos experiencias destaca desde luego su larga relación amorosa con Simone de Beauvoir, diecisiete años mayor que él y pareja eterna (aunque ya no sexual en su época, aclara) del filósofo Jean-Paul Sartre. Desde su puesto de periodista, compartió con ellos las militancias francesas de los cincuenta a los setenta, y fue sin proponérselo una pieza equívoca de la notoria política sexual de la célebre pareja, documentada desde entonces y hasta la saciedad en diarios y correspondencias. El estilo amoroso de los intelectuales parisienses de la posguerra en adelante se cobró una víctima nada menos que en su hermosa pero frágil hermana, la actriz Évelyne Lanzmann.
A los dieciséis años y recién desembarcada en París –según narra Lanzmann–, Évelyne se enamoró perdidamente del filósofo Gilles Deleuze, quien primero la abandonó para luego recuperarla como amante, cuando ella por fin se había casado con el pintor Serge Rezvani. Filósofo subversivo, Deleuze –que vivía con su madre– instaló a Évelyne en un departamento que Lanzmann llama “siniestro”: a la vuelta de su casa, lejos de todo, donde la visitaba a escondidas como quien va al burdel, hasta que juzgó necesario abandonarla, para proteger su respetabilidad burguesa. Évelyne destacó como actriz de teatro, precisamente en obras de Sartre que también le puso casa por unos años, manteniéndola en estricta clandestinidad. Sartre pasaba siempre sus vacaciones con Simone de Beauvoir o con su amante oficial, Michelle Vian –quien dejó por él al escritor y trompetista Boris Vian. Todo eso, mientras Claude era el joven amante de Simone. Víctima de “derrota existencial”, Évelyne continuó su descenso, hasta enfermar gravemente y después suicidarse, a los 36 años, en 1966. (Más tarde el propio Deleuze se suicidó también. Y Rezvani publicó memorias infamantes para la familia Lanzmann, que más tarde desmintió.) Claude, héroe a los veinte años, probablemente no se esperaba a los abismos propios de tiempos de paz.
Más que sus célebres amigos, Lanzmann tuvo una auténtica vida de acción, guiada por causas nobles y permanentes. Se define en contra de “la guerra de las conciencias”, hermosa recusación a la vez de los afanes bélicos y las ideologías. Incidentalmente, la ausencia de desarrollos teóricos y de pasiones ideológicas describe al personaje y le da a la lectura de sus memorias una fluidez de novela de aventuras. Aún antes de que la vindicación de los millones de judíos asesinados por los nazis lo ocupara apasionadamente por más de una década marcándolo para siempre, Lanzmann amaba confrontar de cerca al mal, y no perdía el tiempo en asuntos que hablaban por sí mismos.
Un ejemplo de lo que podríamos llamar su simplificación vital ocurrió cuando partió a la guerrilla francesa contra la ocupación alemana, el maquis, con una preciada carga de armas para la resistencia, a la que se integraba en ese momento bajo el mando indirecto de su padre. El Partido Comunista, al que Claude pertenecía hasta entonces, consideraba que esas armas debían de ser para el partido, y por ello lo tildó de traidor y lo persiguió para matarlo. El episodio en el libro ocupa escasas líneas. No hay más información respecto a la resistencia y el Partido Comunista Francés, no hay juicios, alegatos ni resentimiento: que el lector juzgue, parece decir.
A los dieciocho años, colegial en Clermont-Ferrand, Lanzmann organiza actividades clandestinas desde su liceo. Con sus compañeros por él reclutados aprende a tirar con pistola en los túneles subterráneos de piedra, ya olvidados, de su ancestral colegio. Trasiega armas en maletas que recibe en la estación de trenes con una colega de la resistencia, con quien se une en besos apasionados para despistar a los nazis, a los que ve en varias ocasiones capturar a diversos infelices. Entre sus mejores hazañas se encuentra la formación de un ejército de cuarenta colegiales que partieron todos al maquis, juntos: los cuarenta hicieron cita un domingo en la estación de tren, donde fingieron no conocerse. En la guerra, Lanzmann tuvo la suerte de tener las espaldas cubiertas, literalmente, por su padre, hombre experimentado del maquis francés que al menos una vez lo salvó, en una escena bélica dramática y cinematográfica, matando a quien lo había descubierto y cautivado.
La compasión por las víctimas, el horror ante las ejecuciones, despertó temprano en él, como explica al inicio del libro. A los doce años vio en un cine la filmación en vivo de una muerte por guillotina (hasta 1938 se guillotinó en público en Francia y, a partir de entonces y hasta la abolición de la pena de muerte en 1981, en los patios de las cárceles). El joven Lanzmann se obsesionó con el tema y combatió toda su vida las ejecuciones y la pena de muerte. Las descripciones, en La liebre, de obras de Goya que retratan ejecuciones o lucha a muerte se cuentan entre sus mejores páginas. Sin embargo, al terminar la guerra, Lanzmann no dudó en internarse en la boca del lobo y partió a Alemania, primero como estudiante de filosofía, poco después para ocupar un puesto de lector en la Universidad Libre de Berlín (1948-1949), donde creó con sus estudiantes un seminario sobre el antisemitismo. Llegó a sentarse a la mesa con altos oficiales nazis y descubrir, guiado por su anfitriona, una joven de esa familia, un campo de concentración –abandonado, aún intacto– en los bosques de su gran propiedad. Sorprende que buscara conocer, distinguir. No tenía miedo, no quería ocultarse ni disimular, prefería saber.
Saber, frente a las resistencias naturales de los humanos, que preferimos soslayar lo más terrible, que nos inclinamos por las historias dramáticas pero al fin reconfortantes, por las historias de los otros, por la ficción. Saber íntimamente, abrir los ojos, el corazón o la conciencia moral a los hechos en sí, no a su réplica superficial, no a su contabilidad o sus supuestas explicaciones. Saber y sentir a pesar de la desaparición, casual o provocada, de las huellas de los hechos. Ya Lanzmann había tenido ocasión de reflexionar sobre esta gran temática: vivió con una joven coreana una breve y por fuerza frustrada aventura amorosa nada menos que en Pyongyang y en 1958. El episodio es rocambolesco en grado sumo –divertido tanto como apasionado–, pero su relato en La liebre es respetuoso y sincero, galante con la memoria de Kim Kum-sun. Lanzmann, él mismo realizador de cine desde 1970, reconoció en él un material cinematográfico privilegiado. Logró regresar a Corea del Norte en 2004: el escenario de su pasión había cambiado casi por completo. Pensó que el camino hollywoodesco hubiera sido reconstruir las calles y panoramas de medio siglo atrás, contratar a una joven coreana y a un actor de moda, y montar las escenas de su estrujante, imposible, romance. Pero sintió que todo ello mataría definitivamente su amor, al robarle sus tesoros y volverlos apariencias. En todo caso –escribió–, su filme hubiera recorrido sin tregua, ciegamente, las calles modernas de esa ciudad, con una voz en off que hablara de la búsqueda imposible de ese amor que fue, que ocurrió y que existe, pero no en las apariencias sino en los recuerdos, en la memoria.
El primer filme de Lanzmann se llamó Por qué Israel, una descripción apasionada de aquella nación y sus habitantes. Al terminarlo, emprendió, sin saber lo que le esperaba, la realización de una película sobre el Holocausto. Nunca gozó de un financiamiento suficiente y engañó varias veces a sus patrocinadores, que pedían una película de duración convencional y una filmación en un tiempo razonable. Pronto supo que no la terminaría hasta alcanzar lo que se proponía, algo que se fue imponiendo por sí mismo, durara lo que durara y tomara el tiempo que tomara. El resultado: una película de nueve horas y media, con filmaciones rudimentarias, traducciones deficientes del polaco, yiddish y hebreo al francés y del francés al inglés. Con sus limitaciones, ver el filme es una experiencia única. El libro de La liebre abunda en datos reveladores acerca de las personas entrevistadas, la difícil filmación de Shoah en Polonia, Alemania y otros sitios, las circunstancias en torno a testimonios y entrevistas. Uno llama al otro.
El tema del Holocausto atrae los testimonios visuales: los sobrevivientes de los campos de concentración liberados en 1945, las montañas de cenizas, o de anteojos, o de maletas, o de cadáveres. Así fue como las generaciones posteriores tuvimos nuestro primer encuentro, morboso, casi obsceno, con lo indescriptible. Lanzmann optó por no incluir una sola fotografía en Shoah. Tampoco tiene el filme relatos de fugas de sobrevivientes, historias de esperanza o de liberación (razón por la cual Shoah no recibió un centavo estadounidense: porque no tenía “mensaje” ni una nota de esperanza). Tampoco la voz en off para decir qué pensar o sentir. Ni hay música, ni siquiera la más bella, noble, evocativa. Solamente la canción que le hacían cantar los soldados nazis a un adolescente cautivo que mantuvieron en vida para oír su voz. Era Simon Srebnik, uno de dos sobrevivientes del exterminio de cuatrocientos mil judíos en Chełmno, Polonia. En Shoah, Srebnik la canta él mismo, navegando sobre una barca en el río de aquel lugar, tal como entonces.
Shoahes una palabra hebrea que significa catástrofe, desastre, casi una entidad innombrable. Pues lo ejecutado por los alemanes nazis con la población judía no tiene nombre, no puede tenerlo. Y el tema del filme no es otro que la muerte misma en los campos de exterminio. No los sobrevivientes famélicos de las fotografías (pues ellos pertenecían a los campos de trabajo, aun viviendo y muriendo en condiciones infrahumanas) sino los otros, poblados enteros, las multitudes de hombres y mujeres, niños y ancianos, asesinados masiva y metódicamente en los campos de exterminio. Pues la inmensa mayoría de quienes llegaban en aquellos trenes a esos campos iban directamente a su asesinato, en masa –en Auschwitz, solo en las cámaras grandes de gas, entraban cada vez tres mil personas, varias veces al día–, una mecánica organizada con “eficiencia alemana”. En las cámaras de gas y en camiones equipados de óxido de carbón –todo ello fuera del territorio alemán, principalmente en Polonia–, murieron más de millón y medio de personas. Y del exterminio: de las cámaras de gas de Treblinka, Auschwitz y varios otros campos, o de los camiones de Chełmno, no se salvó nadie.
Se trataba entonces de acercarse lo más posible a la muerte misma de toda esa gente. Para ello, Lanzmann recurre a aquellos sobrevivientes que fueron miembros de los Sonderkommando o comandos especiales, presos forzados a ocuparse directamente de los condenados a muerte, desde su llegada, casi siempre en tren, provenientes de los diversos guetos europeos donde ya los tenían recluidos; su selección, su encaminamiento a la sala donde les cortaban el pelo y debían desvestirse; y su entrada multitudinaria a las cámaras donde morirían asfixiados por el gas Zyklon B. Y luego, veinte minutos después, el retiro de los cuerpos, la limpieza de la cámara para recibir a los que seguían, el traslado de los cadáveres a los hornos crematorios, o, cuando su capacidad era superada, directamente a inmensas fosas que ardían con grandes llamas. Ninguno de los asesinados en los campos de exterminio sabía con certeza qué ocurriría con él. Los nombres de Treblinka y Auschwitz no decían nada para ellos. Los nazis cuidaban de no mencionar su destino inminente a los recién llegados, para evitar una reacción colectiva que complicaría el funcionamiento de la máquina homicida. La comunicación de los miembros del Sonderkommando con las víctimas era castigada según el estilo del lugar (en un caso que se menciona en Shoah, el miembro del Sonderkommando descubierto fue introducido vivo a un horno crematorio).
Los sobrevivientes entrevistados, que Lanzmann llama revenants (aparecidos), incluyen a un peluquero forzado a cortar el pelo a las víctimas en la antesala de la cámara de gas, y dos miembros del Sonderkommando de Auschwitz. Estos dos últimos fueron sobrevivientes también del intento de levantamiento que tuvo lugar ahí en 1944 y que logró cobrar algunas vidas de nazis del campo. También son entrevistados dos altos dirigentes del gran levantamiento del gueto de Varsovia.
Lanzmann entrevistó, con engaños o adulaciones, a oficiales nazis responsables directos del exterminio o de los peores crímenes, como el segundo oficial al mando del gueto de Varsovia, corresponsable de las 43,000 muertes en 1941, por hambre y las condiciones de hacinamiento, en ese perímetro enmurallado. Con un conocimiento completo y en extremo preciso de toda la mecánica de la muerte operada por los nazis, Lanzmann hace describir a estos hombres los detalles de sus actos, con el fin de tocar, parecería, lo indecible.
Los campos de exterminio fueron arrasados. Ahí han crecido árboles y hierbas. Solo permanecen algunos edificios o huellas de ellos, las vías y estaciones del tren. Todo ello lo muestra una y otra vez Shoah, así como el acceso aún existente a cámaras de gas y hornos. Intentando cercar su tema, Lanzmann llegó a las poblaciones aledañas a los campos de exterminio, poblaciones que existían ya durante la guerra. Ahí recogió los testimonios de quienes ocuparon las numerosas casas de los judíos –el pueblo de Auschwitz (Oświęcim) había sido habitado al ochenta por ciento por judíos, hasta su deportación–. También de los vecinos inmediatos de los campos de exterminio, quienes describen la enloquecedora peste que despedían las actividades de los nazis. Y descubrió al maquinista de locomotora que condujo, desde Varsovia o Białystok, cada uno de los trenes que llegaron al campo de exterminio de Treblinka (de julio de 1942 a agosto de 1943, seiscientos mil asesinados), escuchando tras él las súplicas y los lamentos, bebiendo vodka para soportarlo. Este hombre, de rostro doloroso, aceptó ser filmado mientras volvía a conducir una locomotora –de vapor, no habían cambiado aún en ese 1978– hasta la rampa última, donde los trenes al fin se abrían para descargar esas multitudes, que vivirían sin saberlo sus últimos momentos bajo el cielo.
En una entrevista reciente a Spiegel, Lanzmann declaró: “Mi película tiene la intención de ser una tumba para los asesinados, tumba que nunca recibieron en la realidad.” Y respecto al Holocausto: “No querer comprender fue siempre mi regla de hierro.” Siguiendo a Primo Levi, afirma: “La búsqueda del porqué es absolutamente obscena”, puesto que cualquier “explicación” es insuficiente: la brutalidad de la muerte en las cámaras de gas permanece incomprensible. “Presentar esta perplejidad es la meta de mi película.”[1] La no comprensión de lo incomprensible.
El sentido del título, tomado del hermoso relato La liebre dorada de la argentina Silvina Ocampo, refiere la aparición de una liebre, en una visita del autor a la Patagonia, ante el haz luminoso de sus faros, “clavándome literalmente en el corazón la evidencia de que estaba en la Patagonia, de que en aquel preciso instante la Patagonia y yo estábamos de verdad juntos.[2] Eso es la encarnación”. Lanzmann recuerda entonces otras liebres más, “las del campo de exterminio de Birkenau, que se escurrían bajo las alambradas infranqueables para los hombres”.
Lanzmann alcanzó un renombre mundial y definitivo con Shoah. Sigue dirigiendo la revista de Sartre, Les Temps Modernes. Declara en La liebre, con generoso idealismo: “No sé lo que es envejecer, en primer lugar porque mi juventud garantiza la del mundo.” Y continúa, seguidor de la noción kantiana del “sentido interno”: “Hubo un día en que para mí el tiempo, en circunstancias que desconozco, interrumpió su curso.” Así se explicarían los doce años dedicados a filmar Shoah, en una eterna suspensión del tiempo. Y al final concede: “Y aunque (el tiempo) se haya puesto a pasar muy lentamente, cual convaleciente, siempre he sido reacio a persuadirme de ello.” ~
[1]Spiegel online international, 09/x/2010.
[2]El original francés lo dice con mayor originalidad: “étions vrais ensemble” (“éramos verdaderos juntos”).
(ciudad de México, 1956) es historiadora.