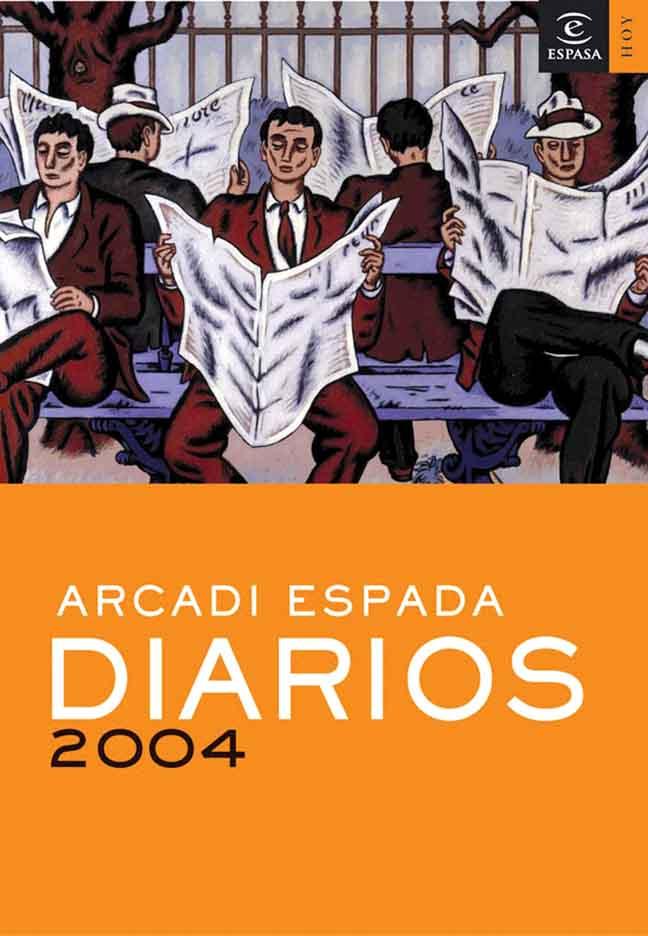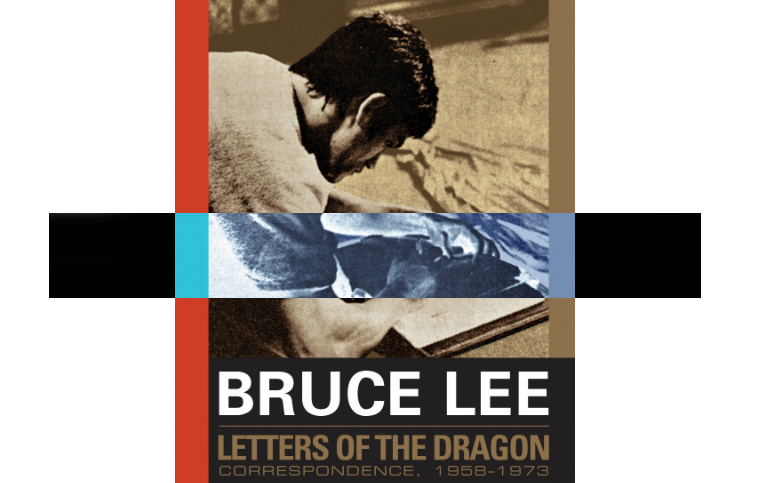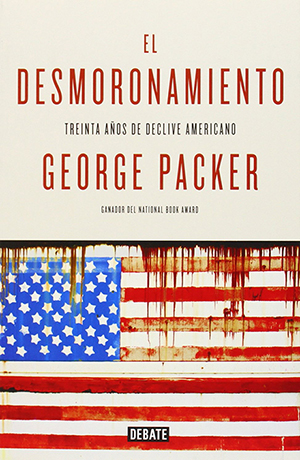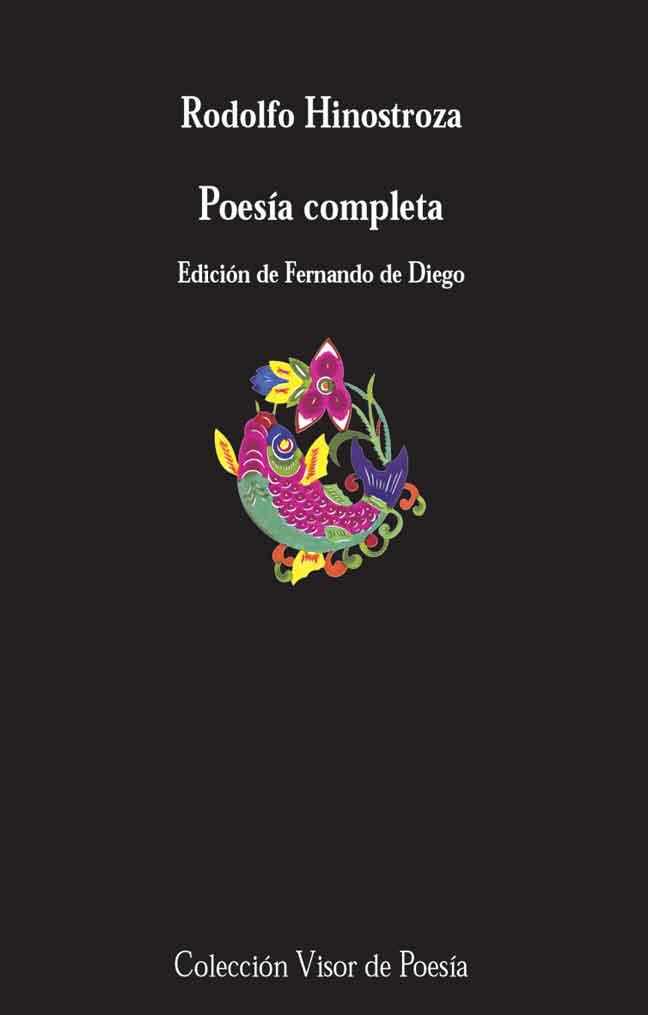En la reseña con que saludó los Collected Essays, Journalism and Letters, de George Orwell, Cyril Connolly parece reprochar a su colega una especie de tara periodística: esa necesidad compulsiva de opinar todos los días sobre casi todo. “Mi idea del Infierno —ironiza Connolly— es un lugar donde te hacen escuchar todo lo que has dicho en tu vida”. Entre Orwell (papelería profusa del “animal político”, siempre escoltada por un punto de vista) y Connolly (que alguna vez concibió el periodismo como uno de los más peligrosos “enemigos de la promesa literaria”) se abre, por así decirlo, el espectro de ese oficio emblemático de nuestra época.
Hace poco un entrevistador le recordaba a Arcadi Espada la célebre frase de Connolly: “literatura es lo que puede leerse dos veces, periodismo sólo una”. A la larga, ya se ha dicho, esta oposición resulta un tanto superflua. Aunque hay matices muy interesantes en la compleja relación que sostuvieron ambos ingleses, la dicotomía fue zanjada por Connolly cuando en una entrevista que publicó The Guardian a propósito de su 70 cumpleaños, declaró abruptamente: “My journalism is literature“. Lo cual, por supuesto, también vale para muchas páginas de sus colegas.
Espada, que se confiesa admirador simultáneo de Orwell y de Connolly, lleva varios años, día tras día, publicando las reflexiones que resultan de su lectura matutina de los diarios. No sólo ha dedicado un concurrido blog a recorrer la sentina de la prensa cotidiana y el resto de los medios, sino que también recopila periódicamente sus comentarios en volúmenes tridimensionales, formato libro. Testarudo Arcadi, empeñado en sacar doble provecho de sus temporadas en el infierno de la prensa. Aunque él mismo ha declarado varias veces que se trata de la expresión más perentoria de un gaje de su oficio —o dicho crudamente: que lo hace por dinero— sus lectores sospechamos que detrás de tanta tozudez puede haber algo más.
La diferencia entre estos Diarios, 2004 y los anteriores, que le valieron a su autor un premio y el presupuesto para los nuevos, queda bien explicada en el prólogo del libro: ahora se trata de unos apuntes determinados por la circunstancia de su exhibición inmediata. Lo que antes era una oportuna homonimia (“diarios”: dietarios; “diarios”: periódicos) se ha convertido en sinonimia medular, puesto que un diario exhibido en un blog justo después de ser escrito está por fuerza emparentado con el periodismo, “contaminado” con la necesidad de inmediatez. Esa infernal inmediatez a la que se refería Connolly con la ironía doblemente mordaz de quien tampoco está a salvo.
El trabajo de Espada remite en muchos sentidos al precedente de Karl Kraus y Die Fackel: análisis del reciclaje, de la transmutación alquímica de los hechos en desechos cotidianos. Mucho más testarudo que Espada, Kraus publicó La Antorcha, periódico sobre los periódicos, a lo largo de 37 años, desde 1899 hasta 1936. El objetivo de este boletín de guerra, de este “parásito de parásitos” (como lo define Roberto Calasso en un ensayo memorable) era diseccionar el estilo de la opinión a través de su órgano privilegiado: la prensa. “Porque la opinión —nos recuerda Calasso— tiene un estilo, y sólo al estudiar sus mínimas particularidades de dicción se podrá tener acceso a los crímenes descomunales, a los venenos familiares, al guiño de la propia muerte; en suma, como justamente dice la opinión, a la realidad cotidiana”.
El caso de Arcadi Espada, como el de Kraus, son ejemplos de teratología intelectual: “monstruos” en el significado literal de ejemplares únicos de su especie. Tras la aparente neutralidad de la autodefinición preliminar (“una crítica cultural del periodismo”) tenemos a un periodista que, por un lado, cumple con las habituales expectativas de su oficio y, por el otro, ejerce como saboteador ad hoc de esa misma profesión y de sus numerosos riesgos.
Cualquier periodista sabe que uno de los dogmas de su profesión es la velocidad con que la noticia debe seguir a los hechos. El propio Espada ha escrito varias veces sobre el problema del tiempo, del “plazo”, en el periodismo. También para criticar que la opinión impere, y que en la cuenta de los hechos lo que sucede al hecho acabe convertido en lo único que sucede. Sin embargo, al mismo tiempo que la reconoce como un rasgo congénito del oficio, el crítico parece incapaz de aceptar de facto la caducidad esencial de lo cotidiano; reflexiona sobre lo escrito en los periódicos con el rigor moral que exigiríamos a la escritura “de lo definitivo”: cada palabra se le aparece cargada de un peso específico, que debe calcularse tomando en cuenta el coeficiente que expresa su proximidad a lo acaecido.
Mucho antes de que algún madrileño avispado se inventara ese chiste de corrillo ministerial (“El país es El País“) ya Kraus había diagnosticado uno de los peores males de Kakania: “La prensa, ¿un mensajero? No: el acontecimiento. ¿Un discurso?: no, la vida. No sólo se arroga la pretensión de que sus noticias sobre los sucesos son los verdaderos sucesos, sino que también hace realidad esta siniestra identidad, gracias a la cual siempre tenemos la impresión de que los hechos se propagan como noticias antes de ser hechos”.
El atentado terrorista que tuvo lugar en la estación de Atocha el once de marzo del 2004 fue una ocasión privilegiada para entender los términos de este dilema. Implicaba algo así como una sobredosis de realidad. La doble interpretación sobre la autoría del atentado pudo obligarnos a redirigir la mirada sobre el suceso y a verificar su momentánea primacía sobre la opinión. Las dos hipótesis encontradas que generó el suceso y sus implicaciones políticas hubieran podido anularse entre sí, para recordarnos la diferencia entre la realidad real y la apariencia. Pero la verdad sólo duró unas horas. Esta es precisamente una de las principales virtudes de Diarios, 2004: fijar para un espectador del futuro, no con la falsa objetividad de los titulares sino con el rigor escéptico de un lector de los mismos, el instante, esa duda, esa espantosa derrota de lo real: la evidencia del terrorismo arrasada, como cualquier otro hecho cotidiano, por el alud casi inmediato de la opinión. Como si durante un minuto la opinión, refugiada en un camerino nihilista, hubiese revelado su esencial travestismo; el paparazzo con suerte apretase el disparador, pero la evidencia acabara derrotada por un tumultuoso debate sobre el verdadero sexo del personaje.
El cuadro de Jean Hélion que ilustra la portada de este libro es todo un hallazgo: visión del día como journalerie; rostros hipnotizados que sólo atienden a los periódicos que sostienen entre las manos. Ese mundo transformado en universel reportage (que diría Mallarmé) no es otra cosa que un moderno sucedáneo del infierno.
¿Tremendismos? Recordemos la metáfora juguetona de Connolly, pero también la idea de la gran bestia de la que habla Platón en La República a propósito de los sofistas, y a Gerión, la ambigua criatura con rostro humano, cuerpo de sierpe y cola de escorpión que Dante coloca entre el séptimo y el octavo círculo de su Inferno, como emblema de los fraudulentos (¿acaso hay mayor fraude que falsear lo real?), y la noche de Walpurgis de Kraus, y aquellos versos que T. S. Eliot escribió en The Rock (“Where is the Life we have lost in living? / Where is the wisdom we have lost in knowledge? / Where is the knowledge we have lost in information?“)… Hasta un señor del Ampurdán, poco amigo de visiones escatológicas, comentó los peligros de la opinión en estos términos: “El periodismo es una posición que permite observar uno de los fenómenos más extraordinarios de la vida humana: el fenómeno de la corrupción de casi todo y sobre todo del periodismo”. Corrupción, pérdida, caída: demasiadas advertencias como para no tomárselas en serio.
¿Es posible hacer periodismo y sostener, al mismo tiempo, la pretensión de una ética del lenguaje? ¿Hasta dónde puede y debe llegar este afán neoconfuciano por la “rectificación de los nombres”? No son pocos los periodistas ilustres (Orwell, Pound, Canetti, Benjamin, Kraus, Zaid, Sánchez Ferlosio…) que han glosado una máxima de las Analectas: el mal lenguaje engendra el mal gobierno. Pero todos son también mucho más que periodistas. Porque, como decía Valéry, cuando falla la sintaxis también falla la moral. Entre las virtudes que Arcadi Espada ha conseguido inocular a muchos de sus lectores (incluida la fiel “nickería” que acude a sus “conversaciones digestas”) está la crítica del lenguaje con que la opinión nos avasalla cada día, el desmontaje cotidiano de los poderes del eufemismo. A veces bastan, como en Kraus, unas simples comillas para hacer evidente la infamia. (Calasso nos recuerda que en el umbral de la Primera Guerra, Kraus escribía: “Es mi deber poner mi época entre comillas porque sé que sólo ella misma puede expresar su indecible infamia”). Otras veces el experimento falla, por demasiado críptico o por exceso de didactismo. Pero en la mayoría de las ocasiones estos apuntes convierten la “crítica cultural del periodismo” en algo que linda (incluso demasiado, objetaría algún imaginario arbiter) con la filosofía moral.
No debe olvidarse que el acomodo de los nombres a los significados, y de los significados a los hechos se enuncia en las Analectas como lo contrario de un oficio democrático: práctica y obligación del “hombre superior”. Quien asume los riesgos del metaperiodismo debe asumir también los del lugar desde el que semejante oficio se ejerce. Que no es, por descontado, el lugar de los periódicos ni el de un “defensor del lector”. Porque con estos Diarios no se trata, pese a las apariencias, de “mejorar la prensa”. Sino, como decía Kraus a propósito de su polémica con Maximilian Harden, de “empeorarla”, “de hacer más difícil que sus infames intenciones queden recubiertas por pretensiones espirituales”.
La otra duda que suscita este libro tiene que ver con el lugar que en él se atribuye la metáfora, definida demasiado pronto como “el opio del periodismo”. El bon mot muestra la enemistad de quien ha dedicado mucho tiempo a pescar en corrientes turbias, allí donde la creencia consigue volverse sinónimo de lo real. “Pero Arcadi también usa metáforas” —ripostan algunos—. Aquí tenemos de nuevo, elegantemente resuelto, el síndrome del “lugar superior”: el metaperiodismo sí puede permitirse muchos de los recursos retóricos que le reprocha a su hermano pobre.
La interrogante por este privilegio asoma, de diversas maneras, en estas páginas que comentamos. Quizás tras lidiar varias veces con el asunto, el autor de estos Diarios decidió seleccionar algunos comentarios del nickjournal y fabular las circunstancias de su aparición: un nickjournal precedido por las libertades propias de la ficción, aunque éstas parezcan detenerse en el umbral de los dos puntos. Quienes se quejan de haber sido “manipulados” olvidan que el nickjournal real sigue colgado en la red y cualquier lector de estos Diarios tiene la opción de confrontar la versión de Espada con el blog original.
Un periodista, decía Pla, ha de disponer de ciertos conocimientos, una determinada experiencia y un sentido seguro de la responsabilidad. Este libro demuestra que Arcadi Espada tiene esas tres virtudes, a las que suma una admirable vocación por el riesgo. Escribe muy bien, le atraen los dilemas morales y no le desagrada el olor del azufre. Todos son asuntos suyos. Pero la gratitud del lector por el placer procurado y el respeto por quien hace un trabajo tan sucio como necesario obligan a celebrar esta combinación insobornable. –
(La Habana, 1968) es poeta, ensayista y traductor. Sus libros más recientes son Jardín de grava (Cuadrivio, 2017; Godall Edicions, 2018) y Hoguera y abanico. Versiones de Bashô (Pre-textos, 2018).