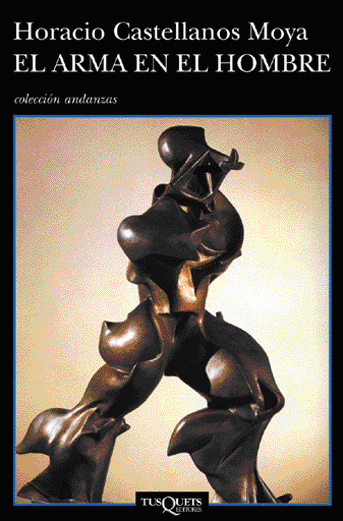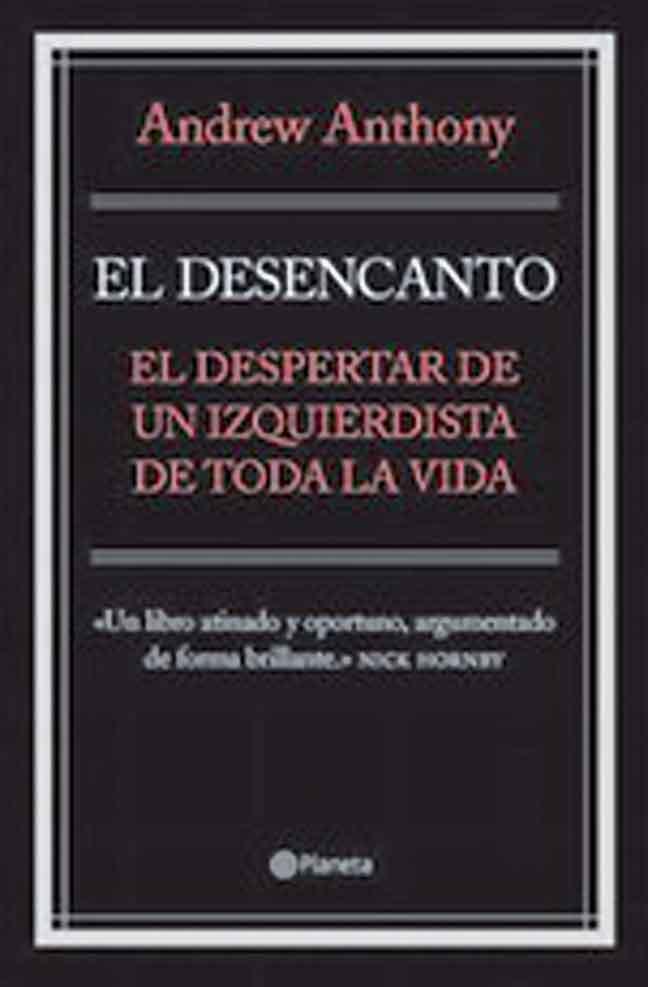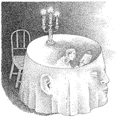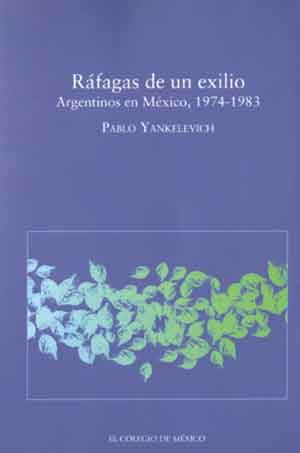El fin de los ideales Horacio Castellanos Moya, El arma en el hombre, Tusquets, Barcelona, 2001, 132 pp. En Los de abajo, la primera gran novela de la Revolución mexicana, Mariano Azuela parece desdramatizar la muerte de uno de los escasos personajes nobles, el oficial revolucionario Alberto Solís: "Sintió un golpecito seco en el vientre, y como si las piernas se le hubiesen vuelto de trapo (…) Después, oscuridad y silencio eternos". Y al final de la novela, en una sierra en gala donde las cigarras entonan su canto imperturbable, las palomas cantan con dulzura y ramonean apaciblemente las vacas, vemos al héroe revolucionario Demetrio Macías que, "con los ojos fijos para siempre, sigue apuntando con el cañón del fusil".
En los relatos de Juan Rulfo, en los que aparece como fondo la revolución traicionada o la guerra de los cristeros (una mezcla de guerrilleros de Cristo Rey y de fundamentalistas), también la muerte es aceptada con escalofriante naturalidad. Así, en "En la madrugada", por poner un ejemplo entre muchos, Justo Brambila "no sentía dolor, sólo una cosa negra que le fue oscureciendo el pensamiento hasta la oscuridad total".
El grupo de rebeldes de Demetrio ignoran por qué causa luchan y, para Luis Cervantes, "revolucionarios, bandidos o como quisiera llamárseles, ellos iban aderrocar al gobierno; el mañana les pertenecía; había que estar, pues, con ellos". Cuando Pedro Páramo pregunta a uno de los abanderados por qué se han levantado en armas, le contesta que porque otros lo han hecho también. "Aguardemos tantito a que nos lleguen instrucciones y entonces averiguaremos la causa". Y la filosofía de Pedro Páramo es que "hay que estar con el que vaya ganando".
Azuela vivió la revolución y Rulfo sufrió la consecuencia de la guerra de los cristeros: fueron, para ambos, experiencias trágicas.
Horacio Castellanos Moya, nacido en El Salvador en 1957, ha sido testigo de las distintas formas de violencia en Centroamérica y, por sus actividades como escritor, ha conocido el exilio en más de una ocasión. Sin duda, conoce la tradición de la literatura de las revoluciones traicionadas y de una violencia que acaba por convertirse en gratuita. Pero en El arma en el hombre no presenciamos el proceso que va de un ideal a la corrupción de dicho ideal, sino sólo las consecuencias definitivas, donde ya no hay un ideal como punto de referencia. De ahí que, más allá de una tradición literaria, el escritor tenga que recurrir a una mitología de la violencia más actual: la cinematográfica.
El protagonista y narrador es Juan Alberto García, nacido en Ilopango, un barrio pobre de San Salvador. Mide un metro noventa y pesa ciento veinte kilos. Trabajaba en una fábrica de ropa interior cuando lo reclutaron, en 1983, a la edad de veinte años, y "llegué a sargento gracias a mis aptitudes; mi escuela fue la guerra". Todo el mundo lo llama Robocop, como el policía de la película de Paul Verhoeven, a quien, al salvarle la vida, convierten en un robot sin memoria que sólo piensa en ser un policía perfecto al servicio de una poderosa compañía.
Esta "poderosa compañía", en la novela de Castellanos, son las Fuerzas Armadas. Robocop (su verdadero nombre sólo aparece una vez en toda la novela) pertenece al batallón Acahuapa, "el cuerpo de élite, los más temibles, quienes habíamos detenido y hecho retroceder a los terroristas", pero cuando sus jefes y los llamados terroristas llegan a un acuerdo y termina la guerra, lo desmovilizan y lo tiran a la calle.
En ningún momento se nos dice en esta novela en qué consistió la lucha y cuáles son las ideas de Robocop, una persona de deficiente preparación intelectual. Extraña el combate y necesita acción, pero no lucha en nombre de ninguna idea, tal vez ni siquiera de una abstracta fidelidad. Sólo cree en "la misión". Cuando termina la guerra hay una campaña de desprestigio contra su cuerpo por parte de los terroristas, y "el hecho de que una unidad del batallón haya participado en la ejecución de unos curas jesuitas españoles también fue utilizado para acosarnos". Pero lo que en realidad desprecia de los llamados terroristas es que se hayan convertido en políticos encorbatados.
Pronto descubriremos que si Robocop carece de ideas políticas es porque dichas ideas no existen. A través de sus actividades se nos revela que todo Centroamérica, o por lo menos El Salvador y Guatemala, es una compleja red de organizaciones terroristas: las Fuerzas Armadas, la policía o los traficantes de drogas. Su compañero Bruno le propone que se integre en la agrupación de desmovilización (¡su madre y su hermana pertenecen a un comité de solidaridad con los terroristas en Los Ángeles!), liderado por el sargento Patiño, infiltrado de los terroristas. Acaba robando coches para una poderosa red internacional, "La banda de los coyotes", y descubre que El Coyote tiene vínculos políticos.
Cuando el mayor Linares decide reactivar la unidad operativa contra el terrorismo, le tienden una trampa que decidirá su caída definitiva, al asesinar a la señora Olga María de Trabanino, una mujer de buena familia vinculada sin embargo con el Tío Pepe, un poderosísimo político vinculado con la droga, por lo que pronto es detenido. Consigue huir a Guatemala y se incorpora, paradójicamente, a "La corporación del Tío Pepe". Entramos así en el mundo del narcotráfico. Y cuando es detenido de nuevo, todavía le queda una última oportunidad: la de unirse a la guerra contra la droga. "Es tu chance de convertirte en un verdadero Robocop", le dice un agente antinarcóticos.
Robocop es un verdadero robot al servicio de organizaciones cuyas dimensiones y significación se le escapan. Carece de cerebro y de corazón. Su relación más duradera es con Vilma, una prostituta. Cuando ella le sugiere que se entregue antes de que lo maten él le ordena que se calle, "yo ahora necesitaba su carne. Luego de más de dos meses de abstinencia, carne de verdad". Una vez sosegado, le cuenta su cadena de crímenes y "más tarde, después de pasar al retrete, cuando ella dormitaba boca abajo, le hice un orificio en la espalda".
La acumulación de traiciones y los continuos desplazamientos de Robocop, buscando y huyendo, revelan su incapacidad para entender el mundo que le rodea. Los coches y los aviones son expresión del vértigo y del desconcierto. Y si no hay concesiones sentimentales en la relación entre los distintos personajes tampoco la hay en la prosa de Horacio Castellanos, violenta de tan desnuda e impasible a la hora de describir la violencia. Las mágicas flores en un mágico escenario son plantaciones de amapolas. Los únicos niños que aparecen son los testigos del asesinato de sus padres. Este delirio de la violencia está expresado de forma especialmente intensa en el capítulo 18, uno de los mejores del libro. Y al salir de esta pesadilla provocada por la droga, el lector regresa de nuevo, a través de la implacable prosa del narrador, a la pesadilla de la realidad de una región y de un continente. Que es, de pronto, nuestra pesadilla. –