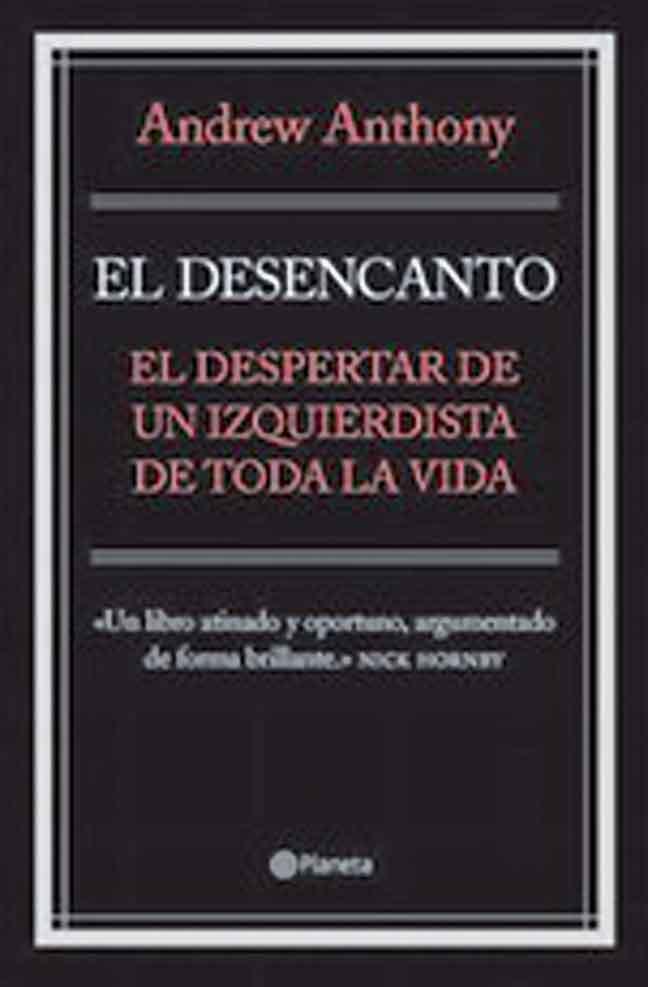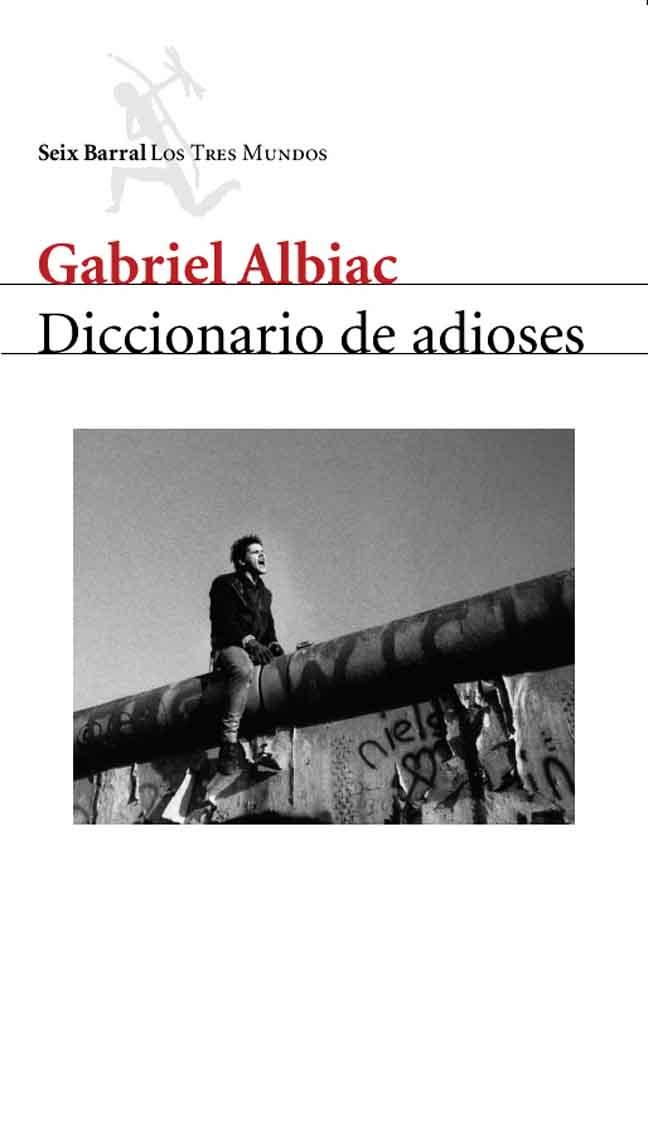En un artículo publicado hace dos años en El País, “El truco de la autocrítica”, Francisco Fernández Buey reflexionaba sobre lo que llamaba “el transformismo de los intelectuales”: el recurrente fenómeno de políticos y pensadores de izquierdas “que se han hecho luego de derechas”. A decir de Fernández Buey, el caso más ejemplar de ello ha sido el de Mussolini, “paladín del socialismo maximalista italiano y fundador luego del partido fascista”, pero en cualquier caso, decía, el fenómeno presentaba unas características novedosas en el caso de España, puesto que aquí sólo podía tener dos explicaciones: el intelectual de izquierdas que se pasaba a la derecha, o bien nunca había sido un verdadero intelectual, sino sólo “un politicastro o un escribidor de catecismos”, o bien nunca había sido de la izquierda verdadera y ahora lo fingía por los “buenos dividendos” que un pasado revolucionario da “en la sociedad del espectáculo”. No alcanzo a comprender por qué esto sólo afecta a los intelectuales españoles y no a los de otro lugar, y Fernández Buey no lo explica, pero en cualquier caso algo es evidente para él: todo aquel que cambia de opinión –o al menos que cambia de opinión en este sentido– es deshonesto o lo ha sido en el pasado. Y eso debe servir tanto para Savater –el único intelectual español al que citaría en la polémica posterior a la publicación del artículo– como para Hitchens, Glucksmann o Vargas Llosa.
Andrew Anthony no es exactamente un intelectual, sino un brillante periodista de investigación británico que escribe para el Observer y el Guardian, pero lo que sin duda fue –y por eso es útil comparar la historia que cuenta en El desencanto con la tesis de Fernández Buey– es un hombre de izquierdas que en cierta medida dejó de serlo: nació en un barrio obrero de Londres, vivió con estrecheces junto a su familia fielmente izquierdista, asistió a una escuela pública caracterizada por la educación progresista y las peleas en el patio entre los hijos de trabajadores de cuello azul y los hijos de profesionales liberales, tuvo empleos de poca monta, leyó a los clásicos revolucionarios, se fue a Guatemala a contribuir con la causa sandinista y, al volver a Londres, estafó a su jefe como venganza por la explotación a la que sometía a sus empleados. Anthony fue llevado a juicio y la condena le convenció de que debía dejar atrás su vida de radical bohemio y convertirse en lo que sería durante un tiempo: un perfecto ciudadano de izquierdas, un votante del labour de clase media implicado con el bienestar de su comunidad y un periodista que utilizaría su trabajo para denunciar, con una agenda progresista, injusticias y disfunciones de la democracia británica.
Con todo, en el ejercicio de ese empeño se fue dando cuenta de algo: de que sus opiniones y la realidad no siempre coincidían, y de que cuando eso sucedía él tendía a refugiarse en las primeras y desdeñar la segunda. Estaba convencido de que los negros eran víctimas, y al conocer a un negro rico que no se sentía víctima de nada lo consideraba un traidor a su comunidad; era un ateo que criticaba con contundencia cualquier manifestación de cristianismo fundamentalista, pero se daba cuenta de que se censuraba cuando debía criticar al fundamentalismo islámico, y no sólo por miedo, sino por condescendencia; no tenía ninguna duda de que la policía era racista, y aún así iba descubriendo que esa misma policía no investigaba determinados delitos cometidos por miembros de las minorías para no parecer racista, y que existía racismo entre esas minorías hacia los blancos; tendía a pensar que muchos de los problemas sociales, como la violencia callejera, eran una muestra de la ineptitud del gobierno, aunque empezó a sospechar que eran prueba de la ineptitud de los ciudadanos para ser decentes y defender a sus vecinos. A pesar de todos estos descubrimientos graduales, como dice, “el proceso de cambiar de ideas pocas veces es una conversión tan rápida como la de Damasco. Normalmente hay demasiado orgullo intelectual y demasiada inversión social o profesional como para echar al cubo de la basura unas ideas que uno ha mantenido durante mucho tiempo. Incluso cuando ya no podemos persuadirnos a nosotros mismos de la validez de un argumento, muchas veces nos resistimos a abandonar una posición desacreditada porque hacerlo llevaría consigo desertar de nuestra tribu ideológica. Parece desleal, parece una traición a unas ideas compartidas.”
Con todo, el 11-S le llevó a asumir el riesgo y mostrar en público –en lo que escribía en su columna y en lo que discutía con los amigos– que ya no estaba de acuerdo con la izquierda. Creía que ya no tenía que ver con él, que había renunciado al papel que él le atribuía. Porque, ¿cómo podía ser que el Guardian publicara artículos en los que se consideraba a Estados Unidos responsable de lo sucedido? ¿Cómo el número de la London Review of Books dedicado al atentado se convirtió en un panfleto antiestadounidense? ¿Cómo podía creer el Village Voice que el problema era que Hollywood producía demasiadas películas violentas? ¿Cómo intelectuales progresistas se refugiaron en la cháchara del “simulacro” y “el carácter incompleto de todo acontecimiento”? ¿Cómo el labour abandonó su discurso laico para parecer preocuparse solamente por que nadie ofendiera a los creyentes ni culpara de nada a la religión? En definitiva, ¿qué diablos le había pasado a la izquierda?
Como tantos otros de los “transformistas” de Fernández Buey, Anthony está convencido de que sigue siendo un liberal de izquierdas y de que es la izquierda la que ha dejado de ser de izquierdas, la que ha abandonado los principios ilustrados y se ha sometido a las supersticiones de la religión y el multiculturalismo. Es posible que sea así, o que Anthony que se haya convertido en un liberal –en el sentido que le damos en el continente– o en un halcón –aunque también los hay de izquierdas–, pero en cualquier caso El desencanto es una muestra más –pero especialmente honesta, severa y divertida– de que argumentos como los de Fernández Buey son perezosos y malintencionados. En contra de lo que éste cree, no todo cambio de ideas responde a un cálculo interesado, y permanecer siempre fiel a las propias ideas no es algo bueno por sí mismo, aunque suene heroico en los obituarios. La detenida observación de la realidad inmediata, la lectura desprejuiciada, sucesos brutales como el 11-S o los atentados de Madrid y Londres, el cambio en el discurso y la conducta de quienes dicen representar una determinada tradición o, más simplemente, el paso de la historia pueden hacer que un adulto cambie juiciosamente de parecer y abandone, sin deshonestidad ni oportunismo, la tranquilidad que le daba creerse en posesión de la verdad y estar en paz con su entorno personal y laboral. Su único riesgo, naturalmente, es que encuentre una verdad y una paz tan inamovibles y acríticas como las primeras. Pero lo dijo Keynes: “When the facts change, I change my mind. What do you do, sir?” ~
(Barcelona, 1977) es ensayista y columnista en El Confidencial. En 2018 publicó 1968. El nacimiento de un mundo nuevo (Debate).