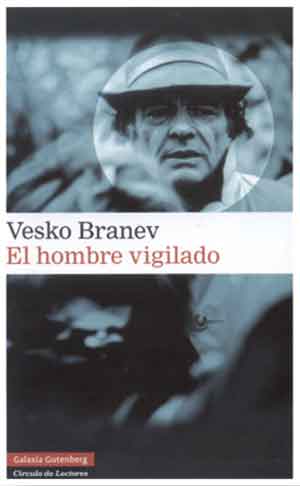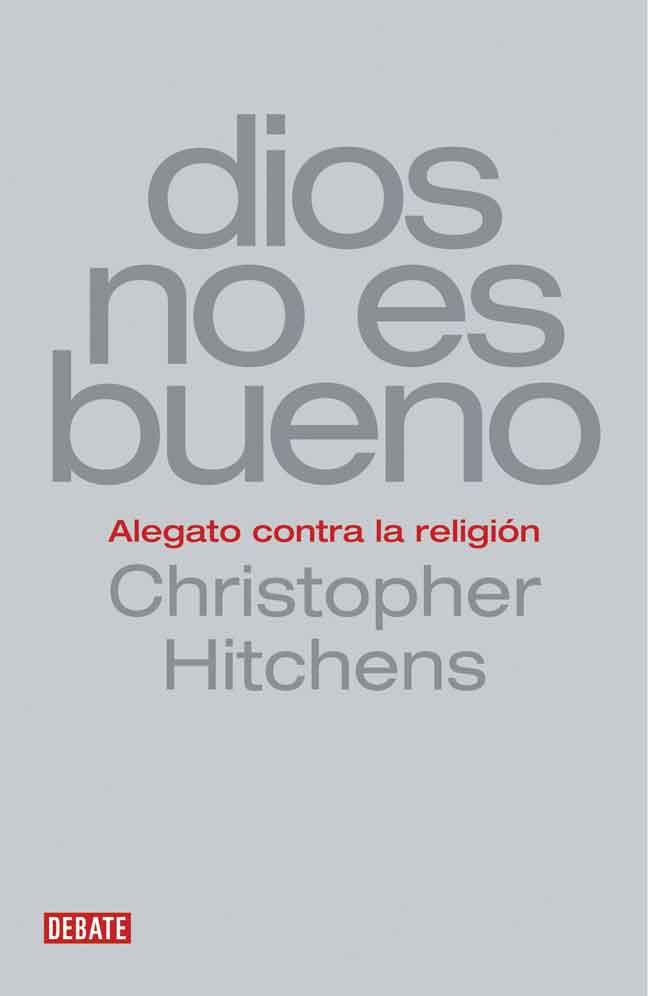A los veinticinco años de edad, graduado de la facultad de derecho de Sofía, el autor de este libro estudia cine en Berlín. Es 1957. La ciudad no ha sido dividida aún por un muro, pero no deja de resultar sospechoso el tránsito hacia la zona occidental. Vesko Branev busca allí nuevas piezas teatrales, conciertos y ballets modernos. Su conducta no tarda en despertar el interés de los reclutadores del kgb. Dirigiéndose a él en ruso, un hombre bajito con cicatrices en la cara le promete una vida interesante, incluso gloriosa. Le da tres días para que se lo piense.
Casi vencido el plazo, Branev escapa. Lleva sus bártulos a la parte occidental, contacta a una asociación de emigrantes y encuentra un papel en un pequeño teatro. Más tarde, preocupado porque su fuga afecte la carrera de magistrado de su padre, deja que un amigo interceda por él ante la embajada búlgara. Tropieza en una avenida con alguien que lleva una pistola bajo el impermeable, y va a parar a una celda de la Stasi.
Allí los interrogatorios versan sobre emigrados y servicios secretos occidentales. Él confiesa algunos nombres, aunque se cuida de entregar direcciones. Le hacen firmar una acta, lo meten en un avión. En Sofía lo conducen a una cárcel de la Seguridad del Estado. El caso tiene poco jugo, pero sus captores recelan del interés mostrado antes por los espionajes soviético y alemán oriental.
Terminan por soltarlo, quizá por influencia de su padre. Es admitido en un bufete como abogado en prácticas. Continúa bajo vigilancia y diversos agentes tratan de ganarse su amistad. “Aunque no tenía ningún secreto”, recuerda, “me protegía como si los tuviera”. Publica relatos sueltos, gana un concurso literario. Un filme con guión suyo recibe la más alta distinción nacional. En todos los periódicos aparece el telegrama de felicitación del secretario general del partido.
Aprovechando este éxito, Branev ruega que le permitan estudiar cine en Praga. Asiste a los sucesos de 1968, y regresa convencido de que no ha de comentar cuánto ha visto. En Austria, a punto de emigrar con su mujer e hijo, desiste. El Festival de Venecia exhibe un filme suyo sin que él consiga asistir. Un coronel accede a explicarle la causa de que le hayan negado el pasaporte: aquella vieja fuga a Berlín Occidental.
Finalmente, emigra a Canadá. En el año 2000 examina setecientas y tantas páginas de su expediente secreto. Siete años más tarde, gracias a una nueva ley, obtiene una copia completa y, a partir de esos dos millares de páginas, escribe este libro.
Seguimientos, grabaciones, escuchas telefónicas, registros secretos de domicilio, fotocopias de cartas y suposiciones policiales ameritan la escritura autobiográfica. Por desganado que se muestre uno a remontar el pasado, ahí están todos esos hechos. No sólo es necesario colocarlos en su justo lugar, arrebatarle el monopolio de la verdad a la policía secreta, sino también completarlos. De manera que la búsqueda documentada en millares de páginas abre búsquedas nuevas, y la investigación no hace más que empezar bajo otro signo.
El historiador británico Timothy Garton Ash, quien fue objeto de interés para la Stasi durante los años ochenta, reclamó de la Junta Gauck su expediente, y se citó otra vez con policías y soplones. Sacó, de la tarea hecha a costa suya, tareas propias. Quiso saber bajo qué condiciones alguien se vuelve agente secreto de una dictadura, cómo nace un colaborador. Visitó a viejos amigos traidores, publicó una breve investigación sobre el mal: El expediente.
A fines de los noventa, dispuesto a examinar los archivos sobre su familia en la Oficina de Historia Contemporánea, el novelista húngaro Péter Esterházy tropezó con cuatro carpetas llenas de manuscritos de su padre, fallecido poco antes. Esterházy acababa de publicar un monumento a su memoria –Armonía celestial–, y ahora lo descubría como colaborador de la policía secreta húngara. Se le hizo imprescindible revisitar la biografía paterna: Versión corregida reserva tinta roja para las citas del Esterházy chivato, tinta negra para los comentarios de su hijo Péter.
Vesko Branev (Sofía, 1932) anota su expediente policial con menos provecho que Esterházy o Garton Ash. Pese al altísimo estimado de colaboradores de la Seguridad del Estado que lo rodeaba (“entre un ochenta y un noventa por ciento de las personas con las que estuve en estrecho contacto”), su curiosidad moral o novelesca apenas lo mueve a buscar a esos antiguos delatores, uno de ellos hermano de su esposa. Y, cuando lo hace, olvida pormenorizar los reencuentros. Ahorra a sus lectores los balbuceos, aprietos, disimulos, la ira contenida de los antiguos personeros. Desentendido de quienes contribuyeron a engrosar su expediente, tampoco aporta un notorio autoexamen.
El hombre vigilado se hace más interesante al dejar atrás el expediente secreto. Incluye, hacia sus páginas finales, dos magníficos episodios. En uno de ellos Branev viaja con su mujer y su pequeño hijo por Austria. La ocasión es perfecta para no regresar a Bulgaria y, sin embargo, ellos no acaban de decidirse. Cruzan entre campos de maíz, detienen el auto, hacen bajar al niño. El padre le advierte que lo dejarán allí, que están seguros de que sabrá arreglárselas solo. Pone en marcha el auto, se alejan un buen tramo por la carretera. El niño corre tras ellos. Vuelve el auto y los padres le explican que era sólo una broma. Se trataba, en verdad, de una suerte de oráculo: si él permanecía quieto entre los tallos de maíz estaban obligados a emigrar, en caso de correr tras ellos tendrían que volver a Bulgaria.
A fines del otoño de 1989, en el segundo de estos episodios, Vesko Branev arriba a Berlín Oriental cuando los habitantes de ese lado empiezan a cruzar al otro. Como no encuentra hotel, le recomiendan el Johannishof, conocido refugio de los jerarcas de la Stasi abierto por primera vez al público. Encuentra desierto el vestíbulo del hotel, casi vacío el restaurante. Cerca de su mesa, cuatro jefazos beben la derrota. Branev ordena una botella de vino que lo introduce en un extraño rito: el camarero descorcha, bebe la primera copa con la mirada clavada en la suya, y sólo entonces le sirve. Ha sido norma de la casa para demostrar que el vino no trae veneno. Una costumbre tan antigua (remite a la Antigüedad, a la Edad Media) como la sociedad que desaparece.
En el prólogo de este volumen Tzvetan Todorov avisa que, a diferencia de la literatura de los campos de concentración, el lector no encontrará aquí acontecimientos espectaculares ni extremas violencias físicas. El de Branev es, en efecto, un expediente no muy relevante. De existir un esnobismo del horror (Stephen Spender citó alguna vez esta observación de Sonia Orwell: “Auschwitz, ¡oh no! Esa persona nunca estuvo en Auschwitz. ¡Sólo en un campo de exterminio menor!”), resultaría desaconsejable exponer este libro a sus impertinencias.
Pero Jean Améry dejó formulado que ser víctima no es un honor en sí. Y lo importante, tratándose de historia o de literatura, es qué se hace a partir de un expediente, cómo se administra una vida que fuera invadida por otros. Timothy Garton Ash extendió la investigación a quienes lo investigaron a él. Péter Esterházy convirtió en palimpsesto (que no oculta sino resalta) el expediente de chivato de su padre. Vesko Branev ha compuesto un libro poco inquietante a partir de sus fichas policiales. ~
(Matanzas, Cuba, 1964) es poeta y narrador. Su libro más reciente es Villa Marista en plata (Colibrí, 2010).