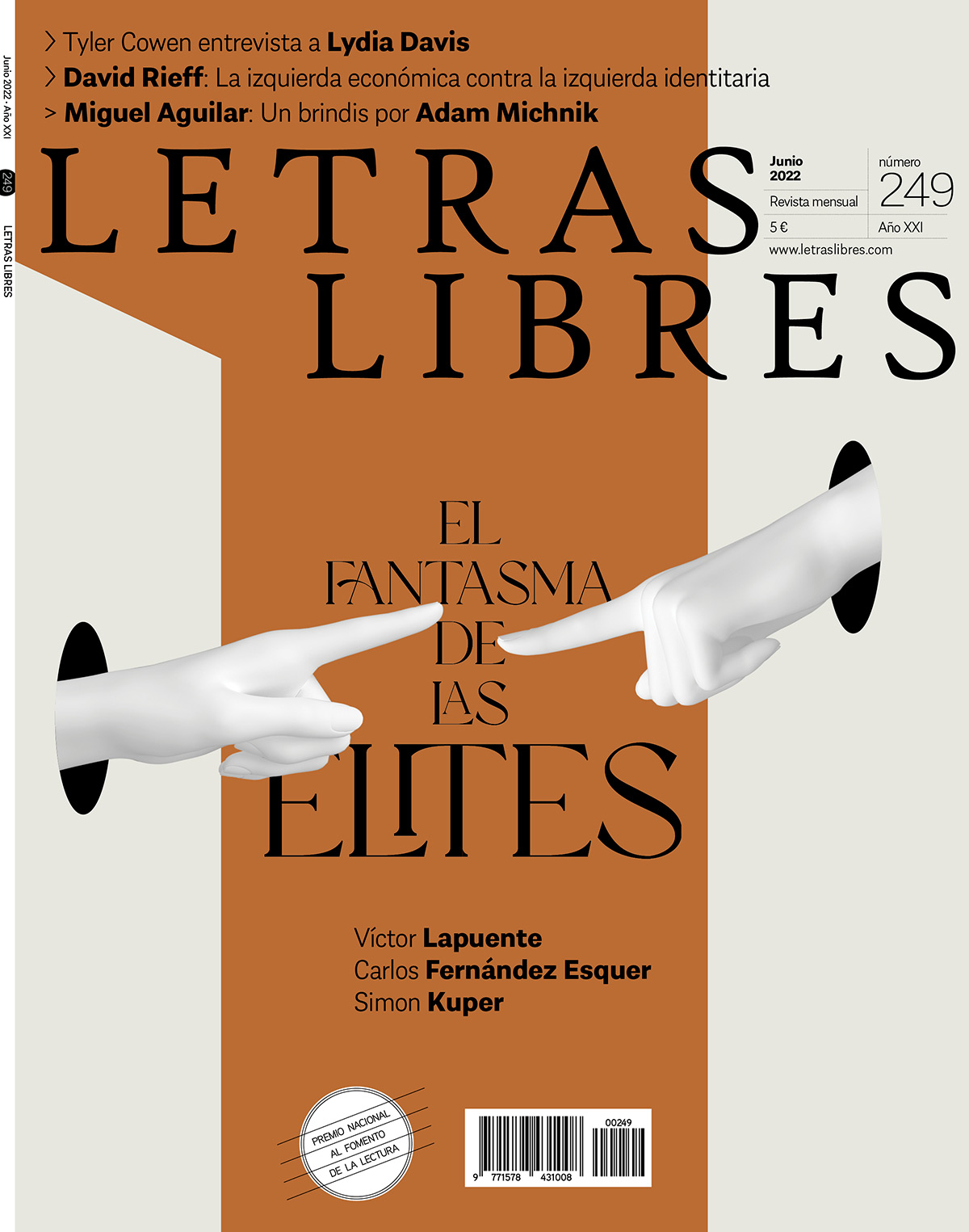Cuando en 1998 la Fundación Nobel le pidió a Amartya Sen algún objeto para su museo este les entregó su bicicleta y un ejemplar de un tratado de matemáticas escrito en sánscrito en el siglo quinto (Aryabhatiya). A veces le han preguntado qué tienen que ver las dos cosas. “Mucho”, dice él. Al leer sus memorias entendemos que son emblemas de una infancia maravillosa, de la que todo brota y con la que este octogenario parece conservar un camino abierto. La bicicleta que le compraron sus padres, demasiado grande para su edad, con la que ya adolescente recorrió la comarca alrededor de su escuela organizando clases nocturnas, o con una báscula para pesar a los más pequeños durante la última gran hambruna de Bengala, y que seguía usando al obtener el Nobel; el sánscrito y las matemáticas, sus dos pasiones de niño sabihondo, que estudiaba sentado bajo un árbol –como se hacía en la escuela de Santiniketan, fundada por Tagore– cuando vivía con sus abuelos, rodeado de amor y de sabiduría.
Pero hemos de hacer un pequeño esfuerzo para formar las imágenes; la emoción la pondrá el lector al entender la belleza de una historia que se cuenta de forma muy atenuada. Lo que el autor prefiere declarar es que aquellos objetos se vinculaban con las dos esferas en las que se han partido sus preocupaciones, los asuntos prácticos (la desigualdad, la pobreza, la discriminación) y los problemas abstractos (los fundamentos de las matemáticas, la filosofía moral y política, la teoría de la elección social). La memoria de Sen es semántica.
Un hogar en el mundo es una sucesión de ensayos y recuerdos que se motivan entre sí. O tal vez esta es solo la forma de recordar de Sen. Los ríos de Bengala, los clásicos de la India, los marxistas, la universidad… Hay momentos en que lo vemos casi solo de pasada. En una esquina, escuchando a sus tíos y amistades familiares discutir de política, hacerlo más tarde con sus compañeros de universidad en los cafés de Calcuta, o debatiendo sobre religión con su abuelo. Pero no se queda mucho en la escena si no es para escribir sobre lo que hablaban. Lo mismo que cuando toma un barco a Gran Bretaña, o un autobús a Italia, o un avión a Estados Unidos. Sus encuentros y descubrimientos le dominan, absorben la narración y se vuelven ideas.
Es un libro sobre el aprendizaje, se apresura cuando el autor crece y termina en un momento impreciso hacia 1970, tras su regreso a la India desde Cambridge, justo antes de convertirse en un economista y pensador de prestigio universal. Ese año publicó la primera versión de Elección colectiva y bienestar social, resultado de sus lecciones en Delhi, famosamente escrito en dos lenguajes, natural y matemático, en capítulos alternos. Piénsese que en Delhi explicaba los teoremas de Pattanaik, entonces en la frontera del conocimiento, a unos estudiantes entre los que se sentaba, humildemente, Pattanaik. Este fue solo uno de sus instantes áticos. El que más me exalta es el curso que dio en Harvard de forma conjunta con Kenneth Arrow y John Rawls sobre “justicia social”, y que también ayudó a dar forma a aquel texto.
Son los recuerdos de una vida conversando, que muestran sin pregonarlo su respeto por la voz de los demás. Se refiere a la publicación de “La imposibilidad de un liberal paretiano” (1970), su trabajo más citado, como una especie de modesto resultado de sus paseos con uno de sus antiguos maestros, el gramsciano Piero Sraffa, hablando sobre la libertad en la elección social. Picaba a los dogmáticos para discutir (colocaba cabeza abajo los libros de Stalin en su cuarto). Se resentía de los caprichos y banderías escolásticas de Cambridge, pero hablaba con todos. Otro se habría convertido en un ecléctico fofo, en un escéptico o habría buscado el consuelo de una secta. Pero Sen creó algo nuevo, y en eso se reconoce a un genio.
Hay momentos en los que la experiencia sí domina a la idea. Durante la partición, un trabajador musulmán apuñalado por unos bárbaros aparece en su jardín pidiendo auxilio, el joven Sen llega el primero a socorrerlo, su padre busca a un médico, pero no consiguen salvar su vida. También son nítidos algunos recuerdos del espanto de la pobreza extrema, o de las calles de Calcuta. Y su triunfo sobre el cáncer. Pero el drama hay que extractarlo, casi todos son recuerdos felices y transmiten plenitud. Lo que sucede es que pocas historias avanzan porque a este hombre la plenitud le anima a discutir más que a contar.
Un episodio importante, según creo, para entender a Sen, aparece en el breve capítulo “Las puertas de Trinity”, que termina reviviendo su regreso a Cambridge ya como economista laureado y como headmaster del colegio al que había llegado como estudiante en 1953. Vuelve a fijarse en los nombres de los estudiantes muertos en la guerra antes de que él naciera lejos de allí; piensa: “un vínculo me une ahora con los hombres caídos de Trinity”. Escribe que “las complejidades de nuestras múltiples identidades se volvieron entonces tan claras […] como mis lazos con Trinity”. Invoca su primer viaje a Inglaterra, donde ya lo vislumbraba, repite cómo esa claridad venía acompañada con “un fuerte apego y un extraordinario sentido de pertenecer” y no dice nada más.
(Podemos intentar esto. Su comprensión de la identidad no es fatalista –la principal lección del musulmán herido era sobre desigualdad y libertad– sino al contrario, se construye. Pero es fatal como un destino, incluso para él, cuando se forma, y comporta un amor imaginario que no explica pero que no quiere negar. Y es múltiple como la amistad. Aunque varias veces cita sus distintas identidades, y pese a habérsele presentado “tan claras” aquel día, aquí la conversación brilla por su ausencia.)
Escuché a Salvador Barberá admirarse de cómo Sen era capaz de exponer una idea en al menos tres lenguajes distintos, el de la economía matemática, el de la filosofía analítica y uno que podría llamarse político. En este libro se añade una prueba de su capacidad como ensayista, que ya aparecía en The Argumentative Indian (2005; Tagore y la India, Flash, 2021, traduce un capítulo), un libro con el que comparte la apología del debate público y privado. Su modelo de “indio dialéctico” era y es Tagore (el de los bengalíes, no el santurrón que conocemos), amigo íntimo de su abuelo, quien quizá, ahora sabemos, sea el verdadero espejo.
Al recordar las primeras lecturas que le impresionaron, Sen escribe que el buen lenguaje es el producto de un discerning love, de un amor exigente. El discernimiento y el amor pueden señalar sentidos opuestos, pero no aquí. Si bien dice que lo descubrió en Mujtaba Ali, otro amigo de su familia –“decidió” que era lo mejor que había leído nunca en bengalí, “decidió” que era porque le importaba–, lo explica pensando en la voz de sus maestros bilingües, como Sraffa, o en escritores que cambiaron de idioma (cita a Conrad y a Nabokov). En realidad, está hablando de sí mismo.
Especulo que en el lenguaje confluyen varias cosas. Su manera de escribir eligiendo las palabras, como en el Pigmalión de Shaw (su ejemplo), no es ajena a sus tránsitos de las matemáticas a la prosa, o de la economía a la filosofía. Hay que pensar en el niño que decía estar “completamente absorto por la disciplina lingüística del sánscrito”. Si te importa lo que dices, lo puedes decir bien. Sobre todo, el buen lenguaje no es ajeno a su forma de percibir la identidad. Amor y discernimiento son algo que late también en su pertenencia múltiple, sus ataduras imaginadas, su inexplicado apego. Especulo también que la identidad puede o no ser una fatalidad, como hablar mal o pensar poco, que cabe juzgar que las hay mejores, o vulgarmente peores. Temo, por último, que haya que ser Amartya Sen, tener una infancia como la suya. ~