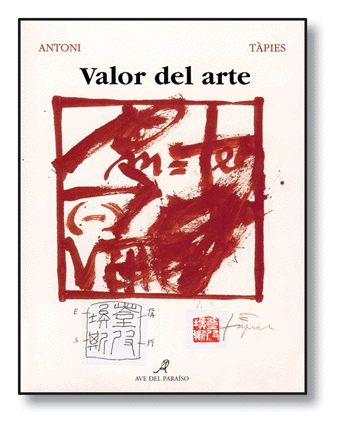Le supliqué al gerente que buscara una vez más, la última, aunque su equipo ya había revisado la primera fila de libreros y también la segunda, en la que algunos clientes esconden los títulos por los que vendrán otro día. Habían bajado a la bodega y telefoneado a otras sucursales. Sí, señorita, también a las de provincia. Pero lo único que consiguió mi excavación bibliográfica fue desacomodar el polvo que se acumula tranquilamente entre las hojas de los libros. Los empleados tenían la garganta seca y los ojos irritados. Los más débiles padecieron ataques de hasta dieciséis estornudos seguidos. Entre tanto, la librería se había llenado de nuevos clientes y otros pedidos. Más fructíferos que el mío, debió haber pensado el gerente cuando dio por clausurada mi búsqueda. De camino al estacionamiento pensé en sobornarlo y estaba abriendo la puerta del coche cuando uno de sus empleados me tocó el hombro: ¿Por qué no busca en Internet?
El aburrimiento rebotaba contra las paredes del departamento en el que Paco y yo nos habíamos alojado para pasar los últimos días del 2014. Los minutos se pegaban entre ellos, como si sudaran. Cuatro días y tres noches en Ixtapa bastan para comentar los colores del amanecer y también los del atardecer. El mar era el mismo siempre. Ya nos había arrullado, ya nos había despertado. Muy pronto se cumplió nuestra cuota de siestas. Nos costaba encontrar algo en que fijar la atención. El aburrimiento, al menos el mío, suele transformarse en mal humor. Tuve que dar un paseo más por la playa. A la mitad del camino, resignada a mirar otro crepúsculo, me senté en un camastro.
Algo me picó en la espalda. Imaginé lo peor, una roncha ensangrentada e incurable, un bicho raro y venenoso debajo de la toalla. No había tal cosa. Lo que me picó fue la orilla de la pasta dura de un libro irónicamente titulado La sangre. Mircea Eliade, justificaba el prólogo, le había pedido al autor que escribiera una entrada acerca del papel simbólico de la sangre en las religiones occidentales para su Historia de las creencias e ideas religiosas. Este libro era una revisión y una ampliación de aquella primera entrega que pasaba de las prohibiciones relativas a la sangre en el Levítico al rito de la Eucaristía e, incluso, al vampirismo. Me entusiasman las historias que se escriben como ensayos, y no como papers de un journal. Esta prometía ser del estilo de Masa y poder de Elías Canetti o de Color y cultura, de John Gage. Lo hojeé hasta que Paco apareció con el reclamo del hambre en la panza. Al verme con el libro en las manos, adivinó mis intenciones. Algo dijo acerca de los ejemplares que le habían robado. ¡De mi propia casa! Tuve que dejar el libro para alivianarlo.
—Tiene unos dibujitos en la portada –me oí decirle, a la mañana siguiente, al muchacho que recogía las toallas de los camastros. ¿Cómo buscar un libro ordinario? Habría querido que tuviera una mancha, a manera de seña particular, en la contraportada o el nombre del dueño escrito en el lomo con plumón. Pero por fuera y por dentro era idéntico a cualquier otro, y yo apenas contaba con el par más común de iniciales del idioma francés: J.P.
Encontré en Internet reseñas de los años ochenta que aseguraban que ningún lector podría ser indiferente a La sangre, y di con el apellido del autor: Roux. Revisé artículos de antropología, de historia del arte, de feminismo. Me perdí en fuentes secundarias, bibliografías, notas de página. Supe que la mafia rusa se dedica ahora a la piratería virtual. “Descargue ePub o PDF gratis.” Seguí los links que, como señuelos, me dejaron tirada en sitios que ya habían expirado. En Google se puede encontrar el título, la fecha de publicación y ningún ejemplar disponible. Esto, que en realidad es poco, bastó para llevar a la tecnología a su límite.
Hace algunos años, Robert Darnton –un formidable historiador, en gran parte porque es un bibliófilo empedernido– advirtió que no todos podremos leer los libros digitalizados. Aunque parezca lo contrario, su lectura dependerá de la nacionalidad de la dirección IP, de derechos de autor que duran cien años, de las condiciones que Google y Apple nos impongan y será, para muchos, como si esos libros nunca hubieran existido. En esto han fallado todos nuestros acervos: desde la Biblioteca de Celso hasta los fanfarrones de Google. Quizás debamos asumir este fracaso, pensé, con la página del navegador en blanco.
(Ciudad de México, 1986) estudió la licenciatura en ciencia política en el ITAM. Es editora.