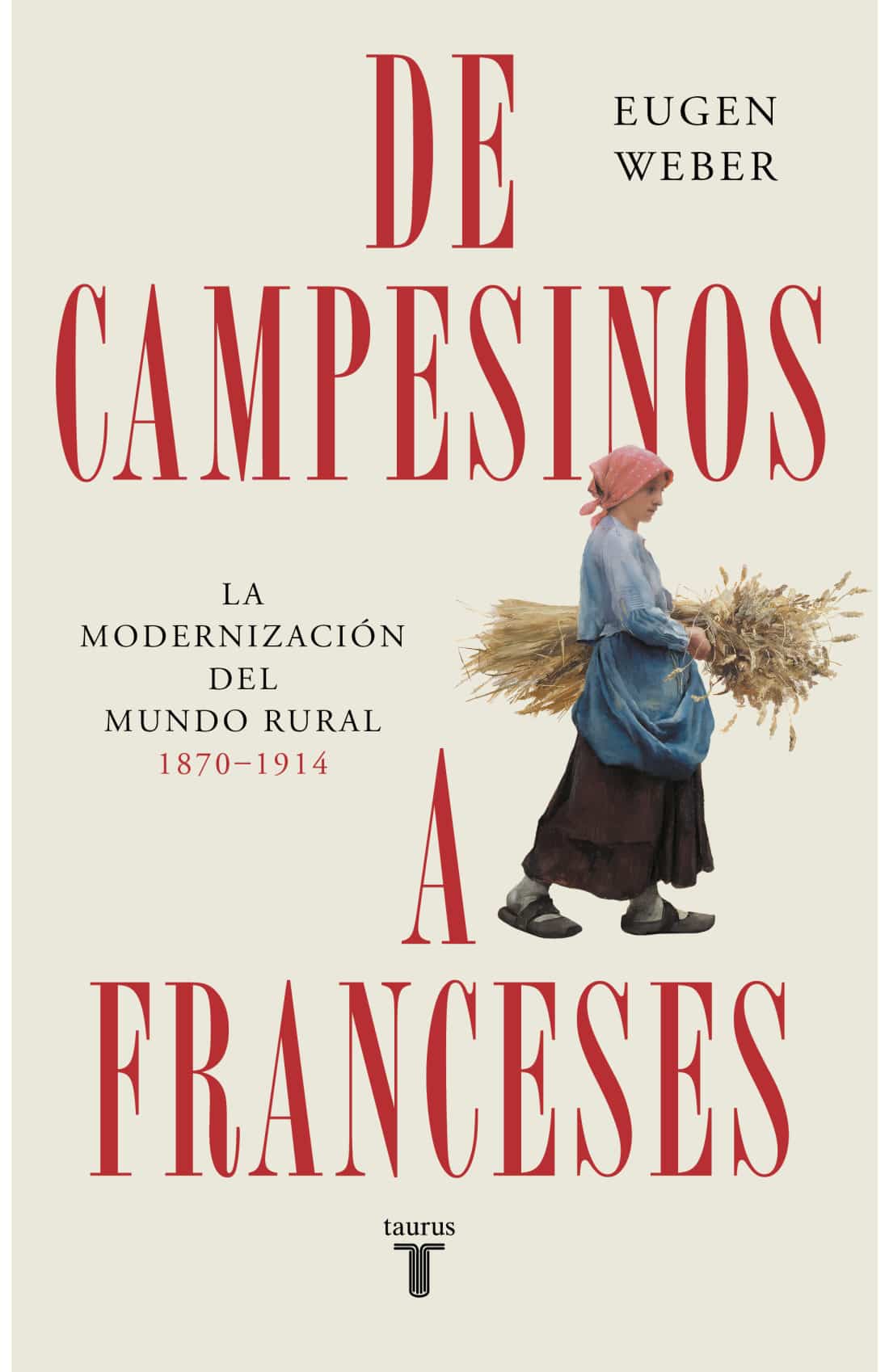El 24 de octubre de 1995 se reunieron en la universidad de Warwick el antropólogo y filósofo político Ernest Gellner y su discípulo, el sociólogo Anthony D. Smith. Siempre había habido una frialdad entre ellos que Smith atribuía a la diferente valoración que tenían de sus orígenes judíos. Para Smith eran un honorable referente de identidad; para Gellner un detalle sin importancia. Fue una memorable jornada porque en ella Gellner, el gran renovador de los estudios sobre nacionalismo, pronunció sus últimas palabras en público, pues falleció pocos días después, el 5 de noviembre. El debate llevó por título “La nación: ¿real o imaginada?”.
La conferencia inicial estuvo a cargo del alumno aventajado, quien defendió que toda nación está sustentada en un legado premoderno. Por mucho que las naciones se hayan podido formar en la época contemporánea, a partir del contexto que marcaron las revoluciones liberal e industrial, todas han precisado de un legado étnico al que apelar y en el que reconocerse. Existieron, en definitiva, patriotismos antiguos que predefinieron los nacionalismos modernos. Gellner inició su breve contestación preguntándose, de manera sorpresiva, por el sentido del ombligo. Entendía que no tiene ninguna función orgánica. Simplemente marca que un ser humano ha nacido de otro. Y eso era la etnicidad para él. Con esta metáfora anulaba toda la carga histórico-cultural que su discípulo reivindicaba como esencial para entender las naciones. De acuerdo a sus planteamientos, estas surgieron de la modernidad liberal y de la necesidad que el Estado industrial tuvo de impulsar una nueva forma de identidad para dotar de sentido a sus habitantes en un mundo nuevo, cada vez más homogéneo, móvil y alfabetizado. No fueron las “naciones” (culturales) premodernas las que determinaron los nacionalismos (políticos). Fueron estos los que las inventaron, seleccionando su legado étnico según sus necesidades culturales y políticas. Esto Gellner lo había verificado para Francia gracias al historiador Eugen Weber, quien había demostrado, veinte años antes, que la nación por antonomasia había sido inventada en el siglo XIX, por mucho ombligo que pudiera lucir.
Eugen Weber había nacido en Bucarest, en 1925, en una familia burguesa de origen germánico e ideología liberal. Su formación académica transcurrió entre Gran Bretaña, Rumanía y Francia. En la Segunda Guerra Mundial luchó en el ejército británico y, como capitán de regimiento, fue luego destinado a Bélgica, la Alemania ocupada y la India en proceso de partición. Posteriormente, se licenció en Historia en Cambridge y completó sus estudios en la Sorbona y el Institute d’Études Politiques de París. Quiso doctorarse en Cambridge, pero no lo consiguió. Su director de tesis y el comité supervisor no aceptaron su tesis doctoral por considerar que priorizaba los detalles al análisis teórico. Fue publicada poco después con el título de The nationalist revival in France, 1904-1915 y se convirtió en un referente para los estudios sobre la ultraderecha francesa. En ese incidente pudo pesar la cultura de patronazgo y clientelismo instalada en las universidades de élite británicas, que reprobó activamente. Huyendo de ella marchó a Australia, donde enseñó en la Universidad de Alberta. Finalmente, llegó a Estados Unidos a mediados de la década de 1950. Tras una breve estancia en la Universidad de Iowa, se instaló en la Universidad de California-Los Ángeles (UCLA) en 1956. La prestigiosa historiadora Lynn Hunt lo recuerda, veinte años después, como un profesor carismático, apasionado por el trabajo y con conocimientos enciclopédicos acerca de la historia.
Unos años antes de que Hunt y Weber se encontraran, este había hecho una larga estancia de investigación en Burdeos, en 1968. Pese a que había visitado buena parte del país, su residencia siempre había estado en la capital (donde tenía un apartamento al que se retiraba por temporadas con su mujer francesa). Ahora, en cambio, se encontró en una ciudad muy vinculada al campo rural circundante, en la que la cultura parisina no encajaba. Percibió la distorsión que París le había ejercido en su contemplación de la Francia del pasado. Tuvo la impresión de que los franceses habían vivido en diferentes “espacios de tiempo histórico” y que la Francia unida había sido una empresa política deliberada de reciente creación.
{{ Eugen Weber, My France: Politics, culture, myth (Belknap Press, Harvard, 1992), p. 10.}}
En esta hipótesis central el propio Weber reconocía una apreciable influencia del contexto histórico. En los años 1950 y 1960, las transformaciones en el campo francés, intensificadas por el nacimiento de la Comunidad Económica Europea, habían alimentado un sentimiento general de “pérdida de un mundo”. Fueron unos años en que “tractores, automóviles y televisión [aceleraban] la homogeneización cultural de unos pueblos acostumbrados al cambio lento”.
((Eugen Weber, Peasants into Frenchmen. Modernization of rural France (Stanford University Press, 1976), p. 493.))
En los años siguientes visitó archivos por toda Francia movido por una hipótesis: que ese cambio presente tenía unas bases centenarias, que fijó entre la Guerra Franco-Prusiana (1870) y la Gran Guerra (1914). Con ese fin recreó y analizó “una Francia donde muchos no hablaban francés ni conocían (no digamos ya usaban) el sistema métrico decimal; […] donde los caminos eran pocos y los mercados estaban lejanos, y donde la economía de subsistencia era una mera estrategia de prudencia”.
{{Ibid., p. x.}}
Para ello recurrió a los testimonios de policías y militares, prefectos y burócratas, folkloristas y eruditos locales, sacerdotes, profesores de enseñanza primaria, agrónomos, viajeros y turistas… Con esas fuentes diversas reconstruyó la transformación de las mentalidades y conductas de una población inmersa en una cultura oral, que se expresaba en lenguas (hasta ocho se hablaban en aquella Francia, algunas de ellas usadas por millones de personas), tradiciones y costumbres extrañas a las urbanas. Fueron ocho años de trabajo volcados en un libro de 615 páginas publicado por la Universidad de Stanford en 1976, al que concedió un título providencial: De campesinos a franceses. La editorial Taurus lo publica este año, por primera vez, en español.
De acuerdo a su argumento, la categoría “nación” es “dudosamente aplicable a la Francia de 1870”. La nación francesa es el fruto tardío de un proceso de modernización social impulsado por los gobiernos de la Tercera República (1870-1940), que posibilitó una transformación del mundo rural. De resultas de este cambio mental, el campesino fue capaz de representarse como parte de una comunidad abstracta, nacional, que le proporcionaba identidad, derechos políticos y memoria colectiva.
Dividida en tres partes, la obra expone el cambio social vivido por el mundo rural durante este proceso de asimilación nacional, entre 1870 y 1914. Las costumbres, la alimentación, el hábitat, los intercambios de productos y servicios, los modos de vida y trabajo de la tierra, las fiestas y ceremonias sociales, la religión, las migraciones y movimientos de población, la criminalidad y nupcialidad, la comunicación social y la política, las ferias y mercados, la circulación de las noticias y la cultura oral y alfabetizada, todo le sirve para describir un mundo en desaparición, estático en su primera parte y progresivamente sustituido por otro nuevo, “nacional”, en la segunda y tercera. Este proceso solo fue posible gracias a lo que Weber denomina las “agencias de cambio”, todas ellas dependientes del Estado: la escuela y el servicio militar, las redes de ferrocarriles y carreteras públicas. A ellas se unía la nueva política de masas y la industrialización de las pequeñas villas, polos de inmigración campesina y de contacto entre el mundo rural y el urbano.
Como en el modelo colonial africano o asiático, que conocía tan bien, las comunidades rurales fueron, poco a poco, desposeídas de sus derechos de caza, pastos, pesca o reparto de bosques, así como de sus costumbres y lenguas propias en el nombre del progreso, de la libertad, de la productividad y del bien común. En el nombre, en definitiva, de “la nación”. Y es que hasta bien avanzado el siglo XIX la condición de francés significó poco para los campesinos franceses (que constituían, en 1900, el 65% de la población total del país). Constituía poco más que una abstracción que solo se fue haciendo material en el cambio de siglo. Aprendieron a ser franceses gracias al efecto combinado de “caminos, ferrocarriles, escuelas, mercados, el servicio militar y la circulación del dinero, de bienes y de materiales impresos”.
Es imposible no encontrar el eco de este libro en sentencias como esta de Ernest Gellner: “el nacionalismo es esencialmente la imposición general de una cultura desarrollada a una sociedad en que hasta entonces la mayoría, y en algunos casos la totalidad, de la población se había regido por culturas primarias. Esto implica la difusión generalizada de un idioma mediatizado por la escuela y supervisado académicamente […] [y] el establecimiento de una sociedad anónima e impersonal, con individuos atomizados intercambiables que mantiene unidos por encima de todo una cultura común […], en lugar de una estructura compleja de grupos locales previa sustentada por culturas populares”.
((Ernest Gellner, Naciones y nacionalismos (Alianza, Madrid, 1988) p. 82 [Oxford, 1983].))
Obviamente, las tesis de Eugen Weber han sido muy matizadas por la historiografía posterior. Las cronologías de esa modernización se han adelantado en unos territorios respecto de otros, y la implicación del campesino en la política “nacional” se ha descrito de una manera más compleja que la que dibuja la verticalidad de un Estado interventor. Sin embargo, su libro sigue siendo una investigación esencial en la que constatar la modernidad de todas las naciones, incluso de aquellas que se pintan como modélicas.
Y si su libro sigue siendo válido más de cincuenta años después de escribirse es por la sensibilidad y respeto hacia el pasado con que fue escrito. El historiador, sostiene Weber, debe generar empatía con quienes vivieron antes que él, en lugar de colocarse por encima de ellos, como juez omnipotente. “La historia –confesó en su última gran obra, My France, con ecos de su admirado Marc Bloch– es sobre los hombres y mujeres que viven en un tiempo y en un espacio. Tiempo y espacio les afectan, y ambos afectan sus tiempos. Nuestra pintura del conjunto depende de las partes en que este se divide, lo general no tiene sentido fuera de lo particular”. ~
Fernando Molina Aparicio es doctor investigador permanente en la Universidad del País Vasco.