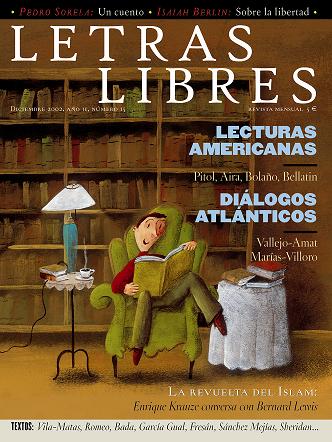En su “Discurso sobre el estado de la Unión” de 2002, el pre sidente Bush se refirió a Irak, Irán y Corea del Norte como el “eje del mal”, y expresó su decisión de afrontar cualquier amenaza que pudieran plantearle a Estados Unidos. Esta frase evidentemente se proponía hacer eco a la caracterización que formulara hace dos decenios Ronald
Reagan respecto de la Unión Soviética como “imperio del mal”, y tanto en el país como en el extranjero fue recibida con intranquilidad. El presidente ha desistido de usarla desde entonces. Pero no sería sensato olvidarla. Si bien el exceso retórico, inmediatamente después de los ataques terroristas del otoño pasado, puede ser comprensible, lo vacuo del planteamiento del presidente revela una desorientación estratégica que merece examinarse.
La desorientación afecta todos los gobiernos occidentales de hoy y no sólo a Estados Unidos, aunque ésta es sin duda la de mayor consecuencia. Esta desorientación se debe a que el lenguaje de las descripciones en el medio internacional sigue arraigado en las experiencias políticas características del siglo XX. El nacimiento del Eje nazi, su derrota —en parte— a través de la movilización y la decisión democrática, la extensión del imperio soviético en la posguerra, los gulags y los campos de concentración, los genocidios, el espionaje, la carrera de las armas nucleares: éstos son los fenómenos políticos por los que hoy se recuerda ese siglo. Ya se comienza a ver que ésa no fue toda la historia, que también hubo otros acontecimientos revolucionarios, como la descolonización, la integración de los mercados mundiales, el impacto tecnológico de la digitalización. Sin embargo, desde el punto de vista conceptual y retórico, el enfrentamiento del siglo XX con el totalitarismo sigue siendo nuestra brújula intelectual.
El concepto de “totalitarismo” apareció en la lengua inglesa en el decenio de 1920, después de que Benito Mussolini lo hiciera popular en italiano, por las referencias en sus discursos a “lo stato totalitario” y “la nostra feroce volontà totalitaria”. Esta palabra adquirió gran difusión después de la victoria de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial y a inicios de la Guerra Fría, y se utilizó como sustantivo general para describir tanto el fascismo como el comunismo, pues los distinguía de otras formas anteriores de tiranía. Hannah Arendt fue la pensadora más prominente que sostuvo que el fascismo y el comunismo habían dado origen a un tipo auténticamente nuevo de régimen, que necesitaba nuevos conceptos y normas. Historiadores y politólogos por igual han debatido desde entonces este concepto, así como otros relacionados, como autoritarismo, dictadura, absolutismo, autocracia, pretorianismo, sultanismo, patrimonialismo y otros todavía más misteriosos. Pero en la mente del público el concepto de totalitarismo sigue firmemente arraigado.
Por adecuado que parezca ese concepto para describir el fascismo y el comunismo, la realidad es que el fenómeno al que una vez hizo referencia ya desapareció. Sigue existiendo una versión fantasmal y escuálida en Corea del Norte, y se puede discutir la medida en que el concepto se aplica, digamos, a China o a Cuba, pero en el resto del mundo las principales instituciones del gobierno totalitario —dirección carismática, una ideología capaz de movilizar a las masas, la supervisión implacable— se han acabado, y dejan un mapa variopinto de regímenes tiránicos que le hacen daño a su propio pueblo y son un peligro en muchas formas para los países vecinos. Pero ¿cómo definir esos países? Conceptos nuevos como “Estados aislados”, “Estados fallidos” y “democracias no liberales” señalan el problema lingüístico, pero no lo resuelven ni ayudan a hacer una distinción moral y estratégica entre esos Estados. La situación es en extremo paradójica: a mayor conciencia en Occidente de los males del totalitarismo del siglo XX, menor capacidad para entender el fenómeno de la tiranía en el XXI.
El término tyrannos del griego antiguo, quizá procedente de la Lidia, era originalmente neutral e intercambiable con monárchees, y significaba sencillamente “alguien que gobierna solo”. Pero para el siglo v había surgido una distinción entre un rey (basiléus) que gobierna con el consentimiento de los gobernados, a través de leyes e instituciones establecidas, y un tirano que no procede así. Pero, de estas posibilidades políticas, el rey y el tirano se diferenciaban del déspota (despótees), que los griegos utilizaban para describir los regímenes no griegos que consideraban no políticos y con una especie de gobierno familiar.
En la obra de Platón y Jenofonte encontramos a un Sócrates que hace la primera indagación sostenida de la índole de la tiranía política, la cual asocia con un trastorno espiritual en el que la jerarquía natural del alma y la política están igualmente desquiciadas. La tiranía, a su juicio, es la forma más corrupta de gobierno, porque está exclusivamente al servicio de los deseos básicos del gobernante y no toma en cuenta el consejo de los sabios. Aristóteles ofreció una importante versión, más refinada, de este análisis, al señalar que un estilo tiránico de gobierno no se limita a reyes y príncipes malos, sino que las formas extremas de oligarquía y aun la democracia pueden considerarse tiránicas si no acatan la ley, si son arbitrarias y si se oponen al interés público. La tiranía así entendida constituye una clase general de regímenes en extremo perjudiciales, que niegan los bienes esenciales que puede brindar la vida política.
Durante la Edad Media europea se perdió esta definición, más general, de las muchas especies de tiranía, por la sencilla razón de que la monarquía se había convertido en la única forma de gobierno directamente conocida de los europeos, y por eso el concepto de “tirano” de nuevo se refirió estrechamente a un rey injusto (rex iniustus). Los escolásticos produjeron una voluminosa obra filosófica y teológica sobre este problema, relacionado con las virtudes del príncipe cristiano ideal y con la manera en que debería educárselo, y cuándo y en qué circunstancias podría justificarse el tiranicidio. Los conceptos y la terminología de que se echaba mano en aquellos legajos hundían sus raíces en la tradición cristiana, y se utilizó posteriormente contra la Iglesia, o por lo menos contra los papas, durante la Reforma. Conforme comenzó a desarrollarse el pensamiento político moderno, el lenguaje de la escolástica cristiana perdió fuerza e ingresaron en el discurso político nuevos conceptos y términos, como los de derechos y soberanía. Pero el problema clásico de la tiranía siguió teniendo gran importancia para todos los pensadores modernos, incluso para personajes como Maquiavelo y Hobbes, que jugaban con fuego tiránico. En la época de la Ilustración ya no se hacía referencia explícita a la tradición política cristiana, y la campaña contra la forma entonces vigente de tiranía, la monarquía absoluta aliada al dogma de la Iglesia, tenía que llevarse a cabo de otra manera. En Francia, por ejemplo, se atacaba el despotismo, concepto tradicionalmente utilizado para designar regímenes no europeos, pero que ahora ofrecía una forma conveniente de criticar a los reyes franceses absolutistas mientras parecía que se criticaba a los turcos.
Sin embargo, pese a los cambios de concepto, no es exagerado hablar de una continuidad en la tradición de la teoría política, desde los griegos hasta la Ilustración, la cual tomó el fenómeno de la tiranía como punto de partida teórico, a más de proponerse, como objetivo político, levantar obstáculos contra el gobierno tiránico. Esa tradición se detuvo con la Revolución Francesa. No tenía que haber sido así, pero así fue. Dado que el principal interés del pensamiento occidental durante casi un milenio había sido el reinado tiránico, se pensó poco en las inclinaciones tiránicas de otras situaciones políticas, comprendida la democracia republicana, que muchos consideraban un simple antídoto contra los males de la monarquía absoluta.1 Así pues, la Revolución fue considerada, tanto por sus partidarios como por sus críticos, como un acontecimiento trascendental, después del cual el paternalismo de la monarquía ya no tendría cabida y se establecería un nuevo orden, que sería mejor o peor.
Tenían razón, por lo menos respecto a Europa. Pero ¿eso quería decir que también la tiranía pertenecía al pasado? El reinado del Terror y el de Napoleón infundieron a los pensadores alertas, como Benjamin Constant y Tocqueville, el perturbador presentimiento de que en la nueva era surgían formas nuevas de tiranía política, poco relacionadas con el despotismo monárquico. Pero, a fin de cuentas, pensadores como Hegel, en Alemania, y Auguste Comte, en Francia, fueron los que dieron la pauta con un punto de vista histórico, más intelectual, para apreciar la era democrática, en la que el problema de la tiranía parecía desaparecer. Hegel y Comte se expresaban con un lenguaje conceptual distinto, pero su punto de vista era idéntico: el Terror y Napoleón eran simples desviaciones del trayecto de la monarquía absolutista hacia los Estados industriales racionales y burocráticos, en lo que habrían de convertirse todos los países europeos. El destino no le dejaba cabida a la tiranía política, según se entendía tradicionalmente.
Lo interesante es que el concepto de tiranía no desapareció en el siglo XIX, sencillamente pasó del ámbito de la política al de la cultura: el optimismo político y el pesimismo cultural iban de la mano. Tocqueville lo estableció al hablar del “despotismo suave” de la opinión pública y de la “tiranía de la mayoría”, que permiten las formas modernas de la democracia de masas. Para John Stuart Mill, el verdadero reto para la libertad humana ya no venía de los malvados reyes ni de las instituciones corruptas, sino de “la tiranía de la opinión y el sentir predominantes”, mientras que para Marx el capitalismo industrial mantenía su tiranía sobre la clase obrera a través del sutil mecanismo de la ideología burguesa, más eficaz que la fuerza política para sostener el moderno sistema de producción. Conforme los grandes creadores de sistemas intelectuales del siglo XIX penetraban más profundamente en las sombras de la experiencia humana, encontraron la tiranía por todas partes (por todas partes, es decir, salvo en la superficie de la vida política).
Freud y Max Weber fueron los últimos representantes de esta tradición. Freud quería ayudar al individuo moderno a deshacerse de la tiranía de un pasado que lo esclavizaba inconscientemente. Weber quería reconciliarlo con la vida en la “jaula de acero” de un mundo racionalizado y burocrático profundamente “desencantado”. Ambos morirían sin lograr explicar el renacimiento de la tiranía política en el siglo XX. Es revelador que en los dos sustanciosos volúmenes weberianos de la summa póstuma de la sociología moderna, Economía y sociedad, sólo haya dos páginas dedicadas al problema del tirano, y tratado exclusivamente como una forma antigua de “gobierno ilegítimo”.
Al mirar la historia de la Europa del siglo XIX, es difícil no tener la impresión de que el adelanto en tantos ámbitos de la investigación intelectual iba de la mano con la atrofia de uno de los más importantes: la ciencia política. Una obra como El espíritu de las leyes de Montesquieu —cuyo análisis de la naturaleza de distintos regímenes políticos, en relación con las costumbres y los hábitos nacionales, dio forma al pensamiento político de todo el siglo xviii— era inconcebible en el siglo XIX. Montesquieu no ignoraba la dimensión psicológica de la tiranía, como sabemos gracias a Las cartas persas; pero estaba convencido de que el daño psicológico era de origen político y no sólo cultural. Esta convicción no se manifestó en el siglo XIX. Bajo la influencia de Hegel y Comte, Europa hizo nacer nuevas filosofías de la historia, del derecho, de la religión, así como las nuevas “ciencias sociales” de la sociología, la psicología y la economía. Pero no habría una nueva ciencia política dedicada en exclusiva al problema de la forma política y su abuso, porque el problema que originalmente inspirara esa ciencia parecía destinado a desaparecer.
Éste es el fondo intelectual del debate de la posguerra en torno al totalitarismo. El grado de novedad de los regímenes comunista y fascista del siglo XX, las características comunes y el problema de cómo distinguirlos analítica y moralmente, todas estas cuestiones históricas siguen vigentes entre nosotros, con toda razón. Pero hay que recordar que gran parte del impacto sentido por Europa, cuando surgieron estos regímenes, procedía de que durante un siglo y medio ya no había una reflexión seria en el Viejo Continente sobre la tiranía política. Europa chorreaba pesimismo cultural en los decenios anteriores y posteriores a la Primera Guerra Mundial, pero a nadie se le ocurrió que la catástrofe que estaba por llegar revestiría una forma claramente política. Al hacerlo, destruyendo tanto y a tantos con ayuda de la tecnología y las ideas modernas, hubo una gran tentación de ver el comunismo y el fascismo como fenómenos completamente nuevos, y de no apelar a la larga tradición europea de entender y defenderse de la tiranía.
Si el comunismo hubiera sido derrotado junto con el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, es probable que se hubiera olvidado el concepto de “totalitarismo” o que hubiera conservado una calidad estrictamente histórica. Pero, en vista de la Guerra Fría de desgaste contra el comunismo soviético, y dado que el imperio soviético era efectivamente una tiranía extrema, el concepto parecía adecuado y útil, por lo menos retóricamente. Pero sus limitaciones pronto se percibieron al aplicarse a acontecimientos políticos que ocurrían fuera del bloque comunista. Conforme grandes zonas de África se descolonizaban rápidamente después de la guerra, los países de todo el mundo se encontraron formando parte de una lucha por el poder expresada con los términos de democracia y totalitarismo, ajenos a su experiencia. Los arquitectos de la política exterior occidental de la Guerra Fría se sintieron atrapados en la retórica del totalitarismo, pero sus críticos no estaban menos presos en ella. Era fácil para los críticos alegar que, como la mayor parte de los regímenes y movimientos revolucionarios del Tercer Mundo a los que se oponía Occidente no eran en sentido estricto totalitarios, la Guerra Fría no era sino un barniz de cinismo para extender el predominio económico y militar de Occidente. Lo que no lograron ver esos críticos, o no se permitieron ver, fue que esos regímenes y movimientos de todas formas eran tiránicos, a menudo en la forma clásica, y que no le ofrecían a sus pueblos sino miseria.2
Esta es la paradoja del discurso político de Occidente desde la Segunda Guerra Mundial: mientras más nos sensibilizamos ante los horrores de las tiranías totalitarias, menos sensibles somos con respecto a la tiranía en sus formas más moderadas. Por ejemplo, el tortuoso debate en Europa sobre cómo responder a la reciente guerra de los Balcanes. Los europeos todavía hoy están atrapados en la retórica del antifascismo, entendido principalmente como resistencia a toda forma de militarismo y de racismo. El problema en los Balcanes es que estos dos elementos del antifascismo tenían una orientación distinta: el antifascismo podía utilizarse para justificar la intervención, sobre la base de que los serbios estaban cometiendo un genocidio, pero también podía justificar la neutralidad, alegando que el ejército europeo jamás se movilizaría de nuevo salvo en caso de ataque directo (posiblemente). Muy pocos europeos pudieron sostener, con mayor moderación, que, si bien Milosevic no era Hitler, era un tirano peligroso que había que combatir con medios proporcionados a la amenaza que planteaba. Los encargados de elaborar las políticas en Estados Unidos hoy día están en una situación parecida, en la justificación de un ataque contra el Irak de Saddam Hussein.
Tarde o temprano, el lenguaje del antitotalitarismo tendrá que abandonarse y estudiarse de nuevo el problema clásico de la tiranía. Esto no quiere decir que los conceptos antiguos de tiranía puedan extrapolarse en general en el pensamiento de hoy, aunque asombra cuántos malos regímenes de hoy exhiben patologías que los pensadores políticos de la Antigüedad y de los inicios de la Europa moderna conocían muy bien: el asesinato político, la tortura, la demagogia, los estados de excepción maquinados, el cohecho, el nepotismo y todo lo demás. La reciente novela realista de Mario Vargas Llosa sobre los años de Trujillo en la República Dominicana, La fiesta del Chivo, parece una copia de Suetonio; el demagogo democrático de Venezuela, Hugo Chávez, recientemente derrocado por un golpe de la oligarquía y reinstalado en el poder mediante un contragolpe militar popular, podría ser el tema de un nuevo capítulo de Las vidas paralelas de Plutarco.
Con todo, ha habido muchos cambios, y no sencillamente porque vivimos con nuevas formas de tecnología, poder económico o ideología. La diferencia más significativa, entre nuestra situación y la de los estudiosos anteriores de la tiranía, es que necesitamos conceptos políticos aplicables universal e internacionalmente. El análisis griego de la tiranía se limitaba a las zonas donde se hablaba griego, y se consideraba que los “bárbaros” vivían en una zona indiferenciada de despotismo. Los pensadores medievales y de principios de la modernidad en Occidente se concentraron en la perversión de la monarquía europea y, alguna vez, de las repúblicas, pero no había gran necesidad de elaborar categorías políticas aplicables también a los “salvajes” y los “infieles”. El racismo tenía mucho que ver con esto, pero también la franca ignorancia de que, si bien la existencia de otros pueblos planteaba acertijos antropológicos, no representaron un reto político para Europa sino hasta la era del colonialismo moderno. El colonialismo llevó los problemas de la política occidental a remotos rincones del planeta, y luego, por reflujo, le devolvió a Occidente estos problemas en forma de guerras coloniales, inmigración e integración económica y militar. Los griegos y los europeos medievales podían darse el lujo de ser indiferentes con respecto al problema intelectual de la tiranía fuera de su región; los gobiernos occidentales modernos, y en especial Estados Unidos, no se lo pueden permitir.
Pero ¿por dónde empezar? La ciencia política académica, que alguna vez consideró la categorización y el estudio de distintos tipos de regímenes como una de sus principales tareas, ya no lo hace. Intimidados por la variedad de tipos y por sus aceleradas transformaciones, y quizá también preocupados por parecer poco objetivos o racistas, los científicos políticos de hoy se han retraído a los “modelos” formales de los estudios estadísticos de los “procesos” ficticios de la democratización y la modernización económica. La tiranía, como tal, simplemente no constituye un tema ni un concepto reconocido de análisis. El movimiento por los derechos humanos sí lo reconoce, y si se consultan las publicaciones de Amnistía Internacional o de Freedom House, por ejemplo, se encuentra documentación útil sobre los registros de los derechos humanos de todas las tiranías del planeta. Pero estas organizaciones no se interesan en investigar la naturaleza de la tiranía moderna: les interesa combatir los abusos particulares contra los derechos humanos, como la tortura, el arresto arbitrario, la supresión de la disidencia, la censura y demás. Por noble que sea esa tarea, no nos hace avanzar mucho en la comprensión de cuántos tipos distintos hay de tiranías en acción, ni en encontrar opciones viables para los distintos casos en particular.
Así que hoy estamos en un atascadero. El problema político fundamental del que se tenga memoria en nuestro tiempo queda contenido, bien que mal, en la consigna “totalitarismo o democracia”, distinción considerada útil para el análisis político serio y para la retórica pública por igual. Pero esa época ya pasó definitivamente. Como ha retrocedido el peligro del totalitarismo, hay pocas democracias efectivas: sólo una variedad de regímenes mixtos y tiranías difíciles de entender y de tratar políticamente. Desde Zimbabwe a Libia, de Argelia a Irak, de las repúblicas del Asia Central a Birmania, de Pakistán a Venezuela, encontramos países que no son totalitarios ni democráticos, países en los que la perspectiva de construir democracias duraderas en el futuro próximo son limitadas o no existen. El Occidente democrático no afronta hoy un “eje del mal”, afronta la geografía de una nueva era de tiranía. Eso significa que vivimos en un mundo en el que tendremos que distinguir, estratégica y retóricamente, entre diferentes especies de tiranía, y entre distintos tipos de regímenes políticos mínimamente decentes, que tal vez no sean modernos ni democráticos, pero que consideraríamos en definitiva mejores que una tiranía. Sin embargo, no hay cartógrafos para este nuevo territorio. Se necesitará, según parece, más de una generación para poder olvidar dos siglos de descuido de la tiranía. ~
— Traducción de Rosamaría Núñez
(Detroit, 1956), renombrado ensayista, historiador de las ideas y profesor de la Universidad de Columbia, es colaborador frecuente de The New York Review of Books y The New York Times. Su libro más reciente es El regreso liberal. Más allá de la política de la identidad (Debate, 2018).