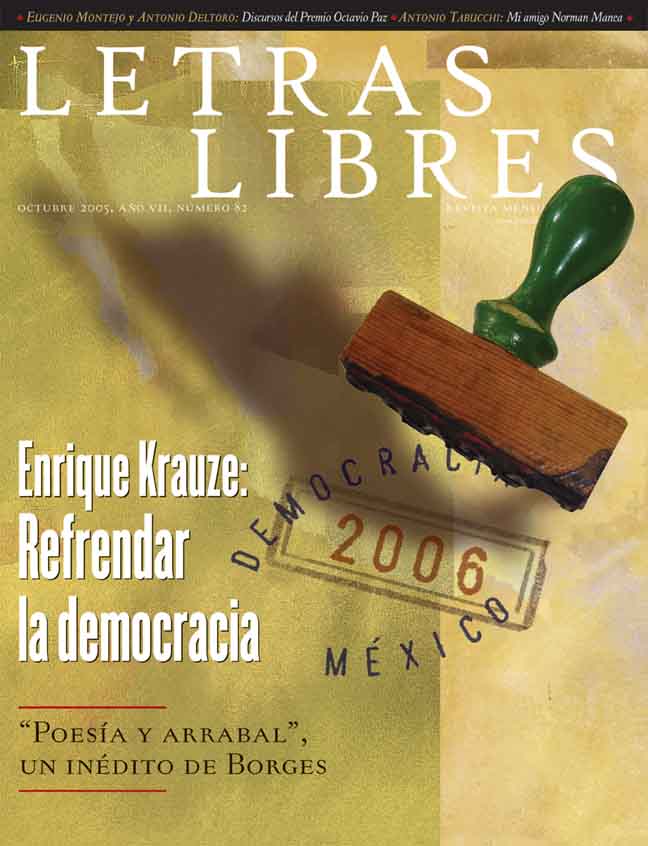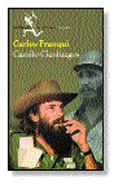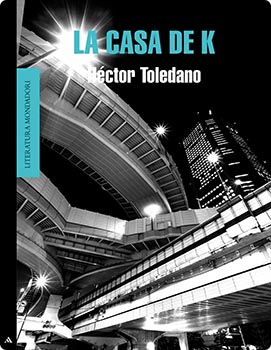Hijo de la cuentista Inés Arredondo y del poeta Tomás Segovia, Francisco Segovia (ciudad de México, 1958) percibió tempranamente que debía administrar su rica —y no menos asfixiante— herencia no a la manera de los escritores románticos obsesionados por la singularidad del artista, sino como aquellos músicos felizmente resignados a ser un eslabón más en una familia de artesanos. Por ello es el oficio, entendido como dominio de una técnica y como trabajo bien hecho, la característica más notoria de Francisco Segovia. Ese oficio se expresa mejor en sus ensayos que en sus cuentos y poemas, como si la crítica fuese la estancia más apropiada para llevar a cabo ese diálogo con las familias literarias (la propia y las ajenas) que lo caracteriza.
Sin alardear, con los escrúpulos del artesano antes que con la jactancia del heredero de un linaje literario, Francisco Segovia ha ido publicando, a lo largo de los últimos veinte años, varios libros de ensayos. Algunos de los textos de Francisco Segovia permanecen muy cerca de mi corazón de lector. Es natural que así sea, pues es en la obra de los autores de nuestra propia generación donde encontramos a menudo ese álbum que asocia la educación sentimental con la formación intelectual. En ese orden, entre Ocho notas (1984) y SobreEscribir (2002), pasando por Retrato hablado (1996) e Invitación al mito (2001), he leído notables páginas suyas, como las dedicadas a Elias Canetti, a Cesare Pavese, a la epopeya de Gilgamesh y, en fin, a la historia literaria y a la morfología mitológica de los vampiros y otros monstruos. A esa última clasificación pertenece Jorge Cuesta: la cicatriz en el espejo, el más extenso y personal de los ensayos de Francisco Segovia.
Es imposible no insistir en la posteridad reparadora y paradójica de Jorge Cuesta. Si su muerte fue asunto de la nota roja —como lo lamentó Gilberto Owen en 1942—, Cuesta cumplió su centenario con una nueva edición de sus obras completas —la tercera en cuarenta años— y en calidad de centro de una maquinaria académica y bibliográfica que va de lo sublime a lo ridículo, incluyendo toda clase de lecturas políticas, interpretaciones retóricas e indagaciones psicoanalíticas, como si la cuestología se hubiese convertido en una aduana indispensable de nuestro saber literario. Y tras Primero Sueño, de Sor Juana y Muerte sin fin, de Gorostiza, el Canto a un dios mineral, de Cuesta, va camino de convertirse en el poema mexicano que mayor atención y ansiedad hermenéutica suscita. A ese extraño poema se lo puede emparentar con Heidegger y los presocráticos, aunque, como el propio Francisco Segovia lo reconoce, las lecturas filosóficas de Cuesta, como las de Gorostiza, se hayan dado esencialmente a través de Ortega y Vasconcelos. Casi todos, en fin, hemos contribuido a edificar el laberinto en donde buscamos a Cuesta, postulado una y otra vez como el primero de nuestros modernos, el inesperado clásico que le otorgó un nuevo sentido a la literatura mexicana.
Francisco Segovia da comienzo a Jorge Cuesta: la cicatriz en el espejo recapitulando las aventuras del escritor en el bosque del gusto, partiendo de aquella exclusión de Cuesta de Poesía en movimiento (1966) que Octavio Paz se vio obligado a justificar de manera un tanto equívoca. Y apoyándose en los libros previos de Louis Panabière (Jorge Cuesta: itinerario de una disidencia, 1983), de Nigel Grant Sylvester (Vida y obra de Jorge Cuesta, 1984) y de Alejandro Katz (Jorge Cuesta o la alegría del guerrero, 1986), Francisco Segovia recoge y expone varias tesis, que pueden o no gustar, pero que tienen la virtud de ser, en mi opinión, las cuestiones decisivas. Expositor académico en la correcta acepción del término, dotado de una seductora paciencia para desarrollar sus argumentos, Francisco Segovia se pronuncia sobre la predisposición cuestiana a ponernos a jugar al huevo y la gallina con la crítica y la creación, a la tensión asumida y no resuelta entre el canto de Nietzsche y el método de Valéry, a la escritura de una escritura confiada a la crítica antes que al canon, y un no tan largo etcétera que concluye proponiendo que Cuesta, antes que la encarnación de un destino, escenificó un carácter.
Francisco Segovia entiende por carácter lo que, según él, define el taoísmo como tal: una condición permanente que aparece ya configurada en el mundo, y no un destino proyectado a la manera judeocristiana, es decir, como resultado de una encarnación cincelada a través de un tiempo que no puede ser sino histórico. A diferencia de otros exégetas, que habíamos tratado de hacer equilibrios circenses entre la cuerda sobre la que Cuesta escribe y el vacío al que se arroja, Francisco Segovia escoge categóricamente. Para él, Cuesta es uno solo, un carácter monista que incluye al poeta hermético, al crítico literario, al moralista público, al escritor maldito y al más triste de los alquimistas, al hombre del rigor mental y al suicida que se mutila, al cuerdo y al loco. Si existen contradicciones en Cuesta, como Francisco Segovia admite, éstas sólo son argumentos destinados a presentar, en toda su armoniosa complejidad, a un monstruo enviado al mundo ya hecho, fatal e imperfectible.
En el último cuarto de siglo Cuesta pasó de ser "el único escritor mexicano con leyenda" a convertirse en la contraprueba del canon nacional. A la distancia, como testigo y cómplice de esa mutación, creo que lo sorprendente habría sido que Cuesta, autor de un poema de ardua o imposible interpretación, escritor que nunca publicó un libro en vida y víctima de un suicidio precedido de una automutilación atroz, no hubiese llamado poderosamente nuestra atención. Ese morbo —obra abierta y cuerpo mutilado— alcanza una de sus probables culminaciones en el libro de Francisco Segovia, quien, siendo fiel a sí mismo en aquella parábola que dice que los últimos serán los primeros, coloca la crítica antes de la creación.
Dije arriba que Jorge Cuesta: la cicatriz en el espejo pertenece a los ensayos que Francisco Segovia le ha dedicado a los vampiros y otros monstruos: de una manera casi explícita, Cuesta es, para él, la creatura del doctor Frankestein, un homúnculo que se ha cicatrizado a sí mismo a fuerza de coser pedazos distintos de carne, de piel, de humanidad. Este Cuesta frankensteiniano de Segovia es una estatua (o una figura de cera) de una asombrosa (y teratológica) perfección clasicista, creación tanto más curiosa si se toma en cuenta que ha sido construido, casi únicamente, con materiales románticos. El resultado es desconcertante y al final tenemos un Cuesta nuevamente ajeno al dominio de la historia literaria, un escritor que, si Francisco Segovia tiene razón, pudo haber existido en cualquier pliegue del Occidente posnietzcheano.
Como nos suele ocurrir con frecuencia a los ensayistas, Francisco Segovia acaba por mezclar al personaje y al autor con la metáfora que de su obra ha deducido, combinando a Cuesta con la ficción crítica que él mismo ha dibujado ante el espejo. En ese Frankenstein uno reconoce rasgos legendarios que la tradición ha tornado consustanciales a Cuesta, de la misma forma en que es difícil librar su figura de los chismes y las habladurías que, sin mayor sustento documental, la asedian. En este libro, la inteligencia crítica aparece salpimentada por ese macabro folklore literario que invariablemente rodea al autor del Canto a un dios mineral. Y aunque Francisco Segovia no aceptaría mi distinción —pues atenta adrede contra la esencia de su método—, creo que Jorge Cuesta: la cicatriz en el espejo, más que por la recargada imagen teratológica de Cuesta, vale por el lúcido derrotero que Francisco Segovia toma para examinar su poesía.
Jorge Cuesta: la cicatriz en el espejo, finalmente, es un libro que funciona gracias a un mecanismo cuya mención es inevitable. Se trata de un diálogo, ni privado ni público, entre Francisco Segovia y su madre, Inés Arredondo, quien en 1982 publicó Acercamientos a Jorge Cuesta, uno de los primeros estudios que tomaron en serio al poeta cordobés. Al concluir Jorge Cuesta: la cicatriz en el espejo, releí Acercamiento a Jorge Cuesta. Aquel libro ella se lo dedicó expresamente a sus hijos: un cuarto de siglo después, Francisco Segovia le devuelve la dedicatoria. Aunque Segovia sólo cita a Arredondo en una ocasión, no deja de ser notorio (y emotivo) que el libro del primero haya sido compuesto como un diálogo familiar, como una conversación a la cual son convocados puntualmente los demonios del hogar y los penates, todo aquello que hace que la literatura sea una tradición, la herencia trasmisible de un puñado de obsesiones perdurables. No puede decirse que Francisco Segovia replique o contradiga la trama propuesta por Inés Arredondo: ha escrito una variación barroca de un tema original propuesto por la generación anterior y escrito por su madre. Ambos libros, redactados en lenguajes tan distintos, quizá sean la misma obra en dos momentos diferentes. La madre y el hijo se han mirado en el espejo y éste les ha devuelto una imagen cierta de sí mismos, aquella que dice que la verdadera realidad humana es la poética. No debe de haber, en la historia de la literatura, muchos otros casos de una confluencia como la ocurrida, ante Jorge Cuesta, entre Inés Arredondo y Francisco Segovia.~
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.