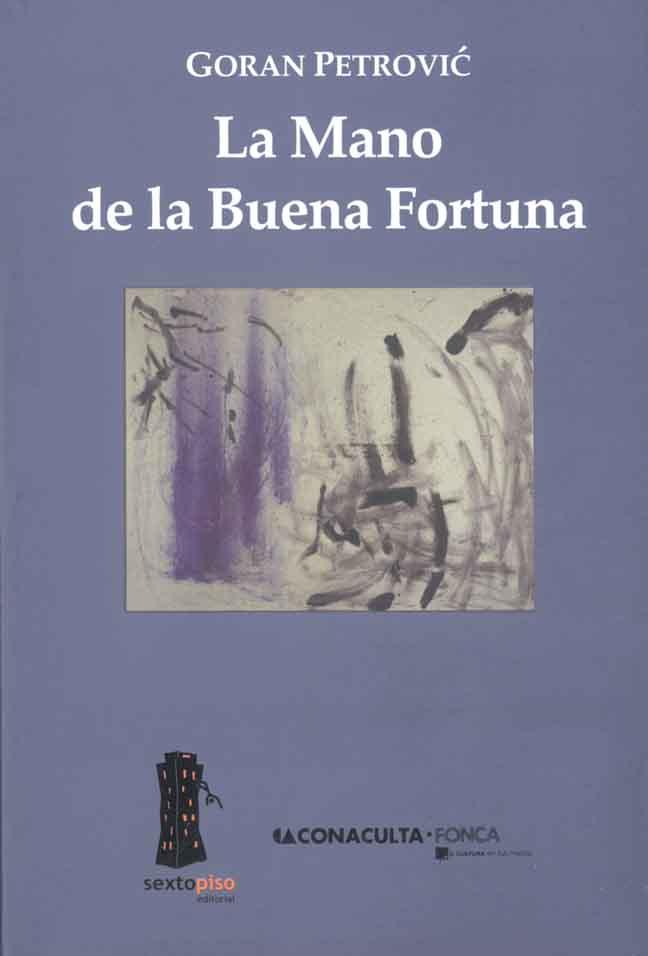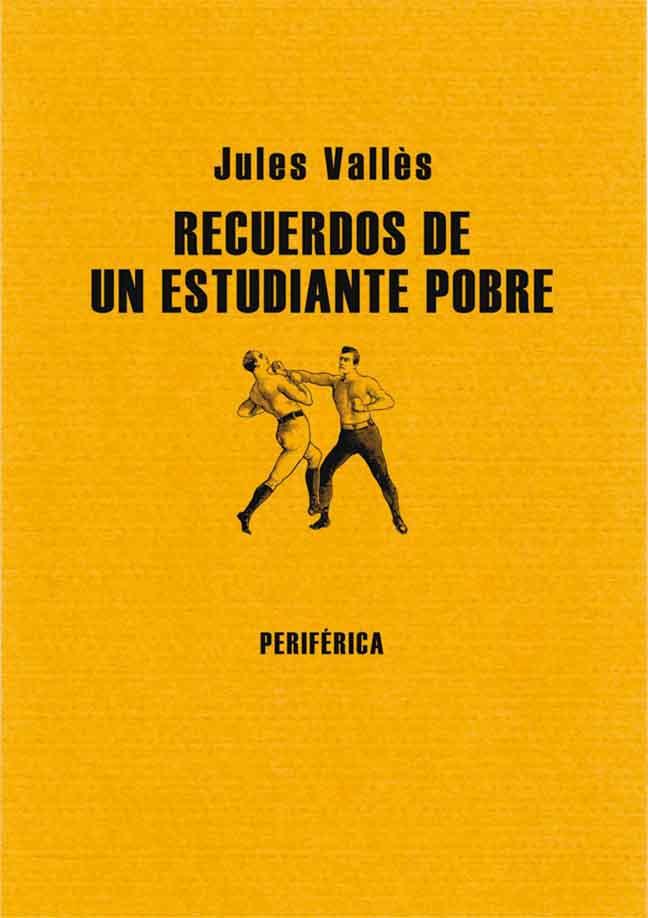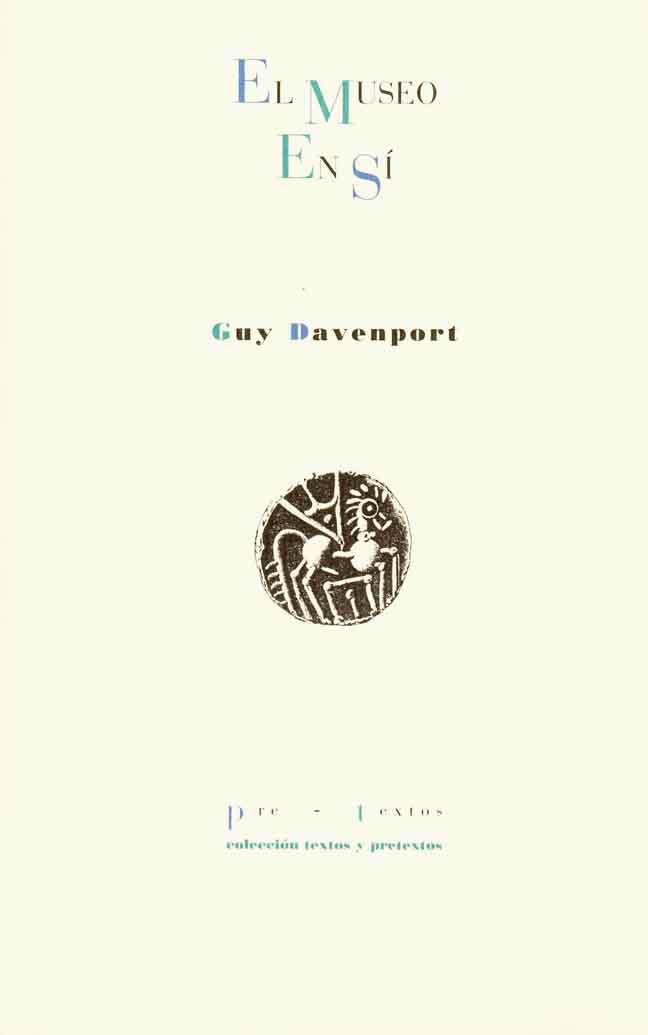Goran Petrovic (Kraljevo, Serbia, 1961) sabe que en este mundo hay básicamente tres tipos de personas: las que saben leer, las que no saben leer y las que dicen no tener tiempo para leer. De estas categorías, es la tercera por la que Petrovic (y nosotros con él) siente, desde luego, más recelo.
Desde que el mundo tiene memoria, jamás se han podido atestiguar dos fenómenos sociales tan extraños como éstos, ambos ocurridos en el siglo XVIII: la Revolución en Francia y la incontrolable epidemia de lectura de novelas en Europa. Estos dos extremos están estrechamente imbricados, pues “es bastante probable que las novelas hayan hecho en secreto tan infelices a tantos hombres y mujeres como públicamente lo hizo la Revolución Francesa”. Así testimonió cierto librero conservador alemán, en la creencia de que el Antiguo Régimen en su país no había recibido el tiro de gracia de manos de los jacobinos, sino de manos de esa legión gigantesca que comenzó a erguirse con fuerza y avidez en ese siglo: los lectores. Este monstruo de múltiples cabezas fue combatido desde su nacimiento en toda Europa por reaccionarios, clérigos y el Estado. Pero el poder y la inercia que cobró fue tan grande como una avalancha. ¿Y cómo pretender frenar una avalancha sin ser avasallado a su paso? Inglaterra y Francia fueron la cuna de este monstruo insaciable. En el París posrevolucionario todo mundo leía, en todo momento y a todas horas, y sólo debieron pasar unos años para que Europa central fuera sitiada por este fenómeno, expansivo como una epidemia. Fue así como, a finales del XVIII, Alemania sufrió una de las más terribles plagas de toda su historia: la manía lectora. El historiador Reinhard Wittmann recupera una crónica en que cierto pastor luterano de la época describió el cuadro clínico de dicha patología:
Lectores y lectoras de libros que se levantan y se acuestan con el libro en la mano, que se sientan con él a la mesa, que no se separan de él durante las horas de trabajo, que se hacen acompañar por el mismo durante sus paseos, y que son incapaces de abandonar la lectura una vez comenzada hasta haberla concluido. Pero en cuanto han engullido la última página de un libro, buscan afanosos dónde procurarse otro […], lo cogen y lo engullen con una especie de hambre canina. Ningún aficionado al tabaco, ninguna adicta al café, ningún amante del vino, ningún jugador depende tanto de su pipa, de su botella, de la mesa de juego o del café como estos seres ávidos dependen de sus legajos.
Lo que sucedió a finales del XVIII, antes que una epidemia, fue en realidad una revolución masiva de las dinámicas de lectura, impulsada por diversos factores culturales y sociales del período. La lectura intensiva (delimitada por un número finito de tomos) dio paso a la lectura extensiva (donde la imperiosa necesidad por nuevos hallazgos literarios es la constante). De tal suerte, la así llamada manía lectora se podría caracterizar por esa pulsión insaciable por leer, por hacerlo de manera compulsiva y por el apremio salvaje para encontrar siempre nuevas y más vivas lecturas. Una pasión febril por leer tan intensa como la más dulce de las drogas. Entre la conspicua estirpe de apestados por esta plaga centenaria podemos reconocer, desde luego, a los ilustres Don Alonso Quijano y a Madame Emma Bovary. Entre los brotes de este mismo árbol genealógico hallamos ahora a los también insignes personajes de Goran Petrovic en La mano de la buena fortuna: Adam Lozanic, un estudiante que pervive gracias a su trabajo como corrector de estilo; Natalia Dimitrijevic, una anciana obsesionada por preservar su biblioteca y sus recuerdos a como dé lugar; y Anastas Branica, un escritor misterioso cuyo único libro, Mi legado, será el epicentro sobre el que girarán las anécdotas de la novela y convergerán —entrecruzándose a veces literalmente dentro de las localidades de ese libro— todos los personajes.
Todos ellos descubrirán lo que sucede cuando la monomanía por leer se vuelve la afirmación ciega de una fe arcana: lo que está en las páginas sucede y es real, tangible, audible, visible; cuando leer se vuelve —la premisa de Italo Calvino llevada al summum— un vehículo para el conocimiento, para el descubrimiento y el tránsito del mundo sin salir de la habitación. En la fábula de La mano de la buena fortuna, el ejercicio de leer es, además de un vaso comunicante fundamental dentro de la anécdota, el resguardo de un entorno cada vez más hostil hacia esa vieja estirpe de lectores, un resguardo para una realidad contemporánea que con sus prisas, con su vértigo, sólo puede ofrecer cantidades bulímicas de información regida por el zapping y su gramática. Y es que, en La mano de la buena fortuna, Goran Petrovic demuestra tener muy presente aquello que concluyó George Steiner a través de Pascal: Toda verdadera educación consiste en vencer el miedo del ser humano a permanecer en su habitación.
Goran Petrovic sabe que en este mundo hay básicamente tres tipos de escritores: los que intentan aprehender la realidad en sus novelas, los que intentan evadir la realidad con sus novelas y los que intentan aprehender la realidad en sus novelas cuando todo lo que consiguen es empobrecerla. De estas tres categorías, es la tercera por la que Petrovic (y nosotros con él) siente, desde luego, más recelo.
Como Cyril Connolly, Petrovic sabe también que un buen escritor es aquel que echa a andar un mundo autónomo en el que sus lectores pueden sentirse orgullosos de habitar. La sentencia del crítico inglés nunca estuvo tan bien encarnada. Al emprender su lectura nosotros habitamos esta novela, mientras que los lectores dentro de ella habitan otras novelas. De esta sazón, cualquier intento por descifrar La mano de la buena fortuna es vano. O peor aún. Cualquier intento por descifrar una novela con semejantes características será en realidad un intento flagrante por exorcizarla. Estamos ante un libro que viene a recordarnos que hay tantas lecturas probables como lectores. Pero si pretendiéramos esbozar las características de un hipotético lector ideal para éste, la empresa sería la más sencilla del mundo. De entrada, deberá pertenecer, por fuerza, al primer tipo de lectores básico ya señalado. Segundo, deberá estar dispuesto a leer con ese mismo goce, a hacerlo con aquella fascinación y credulidad que sólo pudo encontrar en su lecturas iniciáticas. Por último, su nombre no deberá ser otro que el de Legión.
Si es verdad que, escuchando a Connolly de nuevo, Petrovic está consciente de que el único objetivo de todo escritor debe ser el fincar una obra maestra, con La mano de la buena fortuna bien podría darse por satisfecho. Pero no lo hará. Ya es demasiado tarde para detenerse. Verba volant, scripta manent. Petrovic mismo está infectado por aquella enfermedad irreversible. –