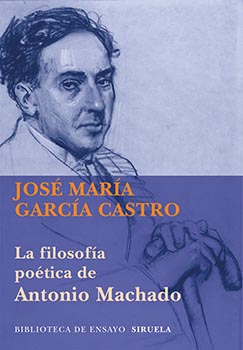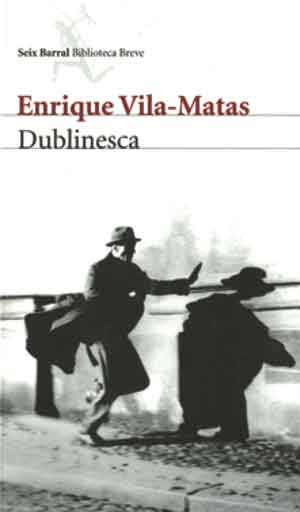“Algún día publicarán hasta mis calcetines”, decía Pablo Neruda, desde siempre resignado a la fama y quizá ya pensando en los rincones exóticos donde escondería sus inéditos. El caso del poeta limeño Luis Hernández es bastante distinto: después de publicar sus tres primeros libros –Orilla (1961), Charlie Melnik (1962) y Las constelaciones (1965)– prefirió restarse de las ediciones formales y dispersó sin cuidado sus valiosos cuadernos entre los amigos, dispuesto a perder su lugar en la historia literaria. El poeta se suicidó pocos años después, en 1977; desde entonces las antologías Vox Horrísona (1978 y 1983) y Trazos de los dedos silenciosos (1995), además de cuadernos sueltos como Una impecable soledad (1997) o Los poemas del ropero (1999), han convertido a Hernández en un nombre importante de la poesía peruana, alabado con entusiasmo y discutido con no siempre comprensible vehemencia.
Es difícil para los lectores extranjeros dar con los libros de Hernández. Para no ir tan lejos, debo la lectura de Una impecable soledad al poeta Cristián Gómez, quien hace ya diez años regresó de Lima dispuesto a difundir el fervor por Hernández entre los chilenos. Especie de poema novela o novela lírica –roman kitsch es el subtítulo de una de sus partes–, Una impecable soledad es la historia del pianista Shelley Álvarez, también llamado John Keats Álvarez o John Keats Shelley e incluso Dante Gabriel Álvarez, entre otros románticos nombres que marcan su creciente desarraigo. Álvarez vive en “la soledad que no mata, la soledad que no aísla”, como dice el narrador, una voz vacilante que, llegado el momento, toma la primera persona para identificarse de esta extraña manera: “Yo, el novelista, soy médico. Y pertenezco con la cifra 8977 al Colegio Médico Peruano. Al Colegio Médico también acuden Chejov, Ramón y Cajal, Maxence Van Der Meersch y otros poetas.” Y sí, Luis Hernández era médico de profesión, y quizá también es cierto que pertenecía al Colegio Médico Peruano. En cuanto al personaje, no sé si sirva de mucho esta aclaración: “Gran Jefe un Lado de Shelley poseía una inexplicable soledad. Porque conocía todo: la maldad, la envidia, se daba cuenta de todo lo que sobre él arrojaba la gente que no resiste una impecable soledad. Todo el mundo habla del Walt Whitman pero nadie lo ha visto llorar en su comedor. Complejo era John Keats Shelley, intrincado pero simple. Quizás la persona más transparente que yo he conocido.”
Una impecable soledad es un relato plagado de melancólicas citas, una escritura cifrada con arrebatos de humor negro y también blanco, pues por momentos el libro alega a favor de la inocencia o de una imposible pureza. Lo asombroso de la escritura de Hernández es la persistencia de lo lírico; la disonancia es, aquí, un modo de recuperar sonidos plenos, como quien busca silencios entre grito y grito. El poeta sabe que lleva la máscara de la máscara: no es Pound imitando voces o discursos sino un sujeto que domina las técnicas y las sabe insuficientes y escribe sobre y desde esa insuficiencia. Lo que prevalece es el espacio vacío. El narrador no puede ni quiere conectarse con el personaje creado, que a su vez se reparte en sus nombres, en sus posibilidades: “Puesto que el Arte/ es el reflejo y/ John Keats Álvarez/ adoptó lo reflejado./ Con una impecable soledad./ Dios ponga cabe a mis/ lágrimas.” El lector, en tanto, asiste a su propia destitución: “Shelley sabía algo que tú no sabes, estimado lector, algo que no está en el bim ni en el bam ni en el boom.”
La edición de Una impecable soledad venía acompañada de un largo estudio de Edgar O’Hara, responsable también de la antología Trazos de los dedos silenciosos y, ahora, de La soñada coherencia, que igualmente es una antología, pero cuya materia prima proviene del trabajo de O’Hara con el Archivo Luis Hernández, creado en 1999 en la Universidad de Washington, en Seattle. Parece enredado y de hecho lo es: los libros de Hernández son versiones tomadas de esos cuadernos cuyo número final está lejos de ser establecido, por lo que la figura del editor cobra mayor relevancia. En La soñada coherencia, por ejemplo, O’Hara propone a un Hernández más bien alejado de las bromas oscuras que abundan en Una impecable soledad. Se trata, aquí, fundamentalmente, de poesía en verso, puesto que la selección excluye las numerosas “novelas” que Hernández escribió o bosquejó.
Hay, en este libro, poemas notables, como “La avenida del cloro eterno” o “A un suicida en una piscina”, junto a súbitas declaraciones de amor (“Sin ti es inexplicable/ Beber la Coca Cola/ Helada da lo mismo/ Que patear una lata”), y una significativa “Ars poética” en que Hernández concreta su teoría del plagio: “Creo en el plagio// Y con el plagio creo,/ Continúo, pleno/ El aire de colores.” Plagiar es ser otro, pero el que plagia adhiere al texto una nueva capa inevitable. Hernández insiste, siempre, en la “moralidad” de la forma: la exactitud es una cualidad interna y esquiva que el poema a veces cumple y otras veces solamente evoca. “El Helio/ Es un gas/ Extraño/ Y noble// Como el delicado/ Corazón// De algunos seres”, dice el poeta, fraseando caprichosamente, y esa arbitrariedad muy pronto se transforma en un estilo inimitable.
Uno de sus primeros críticos dijo que Hernández escribía “poesía extranjera mal traducida” y tal vez la frase es adecuada: la lengua propia resuena como extranjera en el bello y amargo balbuceo de Luis Hernández. En Chile lo compararíamos con Juan Luis Martínez o Rodrigo Lira –dos poetas muy distintos entre sí pero unidos por una vocación experimental y paródica– y acaso también, en otro sentido, con Raúl Zurita o Gonzalo Millán, dos poetas casi antagónicos. Digo esto sólo para enfatizar que Hernández no se parece demasiado a nadie, y ese es, finalmente, el motivo principal para leerlo. ~