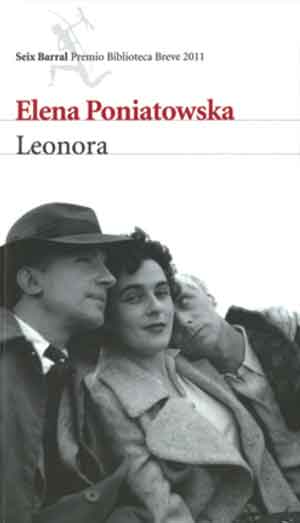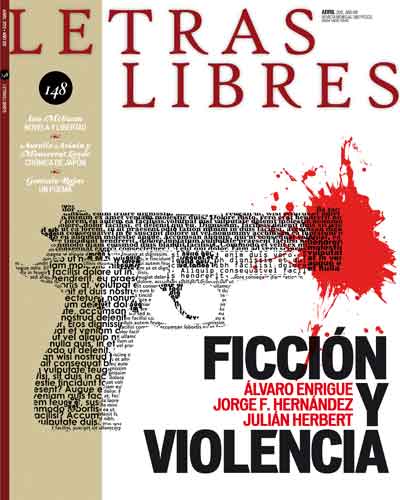Elena Poniatowska, Leonora, México, Seix Barral, 2011, 510 pp.
“Así como no se puede encarcelar a Jean-Paul Sartre en Francia, no se puede injuriar a Elenita en México”, decía una semblanza aparecida en Le Monde, el 13 de marzo de 2009, con motivo del Salón del Libro dedicado a México, una de cuyas estrellas fue Elena Poniatowska.1 La frase proviene de aquella con la que Charles de Gaulle, inquirido por un ministro ansioso por ponerle un alto a las actividades subversivas del filósofo existencialista convertido al maoísmo, le habría respondido: a Sartre no se le puede meter a La Bastilla. Es decir, el general se negaba a repetir, en mayo de 1968, el error del Antiguo Régimen, que hizo encerrar a Voltaire, a la conciencia de Francia y pagó, simbólicamente, las consecuencias. El paralelo propuesto en Le Monde a propósito de Poniatowska, la princesa polaca nacida en París en 1933 y convertida, a lo largo de medio siglo, en la más influyente de las escritoras mexicanas, traía el eco de la campaña presidencial de 2006. Se recordará que, entonces, Poniatowska redobló su apoyo a la candidatura de López Obrador y pasó de ser una habituée de los mítines a grabar propaganda televisiva a su favor, lo cual provocó un escándalo. La izquierda, que tiene y tuvo en Poniatowska a su ícono –lo decía Le Monde– reaccionó de manera desmesurada, convirtiendo los enconados dimes y diretes propios de una campaña electoral crispadísima, en un delito de lesa majestad. Se firmaron desplegados de solidaridad y en su defensa aparecieron una, dos, tres plañideras. Una derecha como la mexicana no está en condiciones de pelear una batalla tan desventajosa: el barullo se apagó con la imagen, acaso edificante, de uno los políticos conservadores que había osado replicarle a Poniatowska, sorprendido en una céntrica librería comprando todos los libros de la escritora.
Poniatowska, que tiene la piel más dura que el promedio de los fieles de su parroquia, prosiguió, con la obcecada y risueña altivez aristocrática que la distingue, haciendo campaña con López Obrador hasta las últimas consecuencias, acompañándolo durante su larga noche triste. En fin: como a Sartre, la conciencia intocable de la Francia comprometida, a Elena Poniatowska, princesa reinante de la izquierda mexicana, no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Eso parecía concluir Le Monde.
La fama pública está indisolublemente asociada a la obra de Poniatowska y como en pocos casos, sería absurdo leerla omitiendo el peso de un mundo social insustituible en una escritora que ni al más indeseable de sus personajes le desea la soledad. Reportera de sociales, simpática entrevistadora, joven notaria de la vida cultural mexicana (y de la francesa) durante el medio siglo y los tempranos sesenta, a Poniatowska le tocó darle sentido a una época con un solo libro, La noche de Tlatelolco (1971), quizá el más oportuno de los libros mexicanos y no solo por su cometido político-moral sino por la original manera (que hoy pasa como obvia, académica) en que fue concebido, una entrevista colectiva a cierto México ansioso de democracia y cruel, despóticamente reprimido. A ese mundo social de la rebeldía estudiantil de 1968 le agregó otro, al cual la conducía el realismo vernáculo y popular de su primera novela (Hasta no verte Jesús mío, 1969), el de la izquierda descendiendo al encuentro del antiguo pueblo que, en su avatar de ciudadanía, ella escruta y homenajea en Fuerte es el silencio (1980). El terremoto de 1985 la obligó a repetir, con menor eficacia, el hallazgo de La noche de Tlatelolco con Nada, nadie / Las voces del temblor (1988).
Pero la simpleza de alma de Poniatowska, ese buen corazón suyo errático y valiente que la rige y luego la salva de la obcecación impuesta por su estalinismo mental, la ha conducido, desde el principio, hacia otro lado, como se lee en Leonora (2011), su última novela. El verdadero mundo social de Poniatowska, su paraíso perdido y por fortuna recuperado no está en “la sociedad civil” que la conmueve y la idolatra: sus novelas sociales a la manera decimonónica, El tren pasa primero (2006), son inverosímiles, “buenas obras” mal escritas, que apagan, dado el maniqueísmo metodológico de quien asume la pureza del alma proletaria, la malicia de cualquier novelista.
Lo suyo tampoco está en Los 300, el cogollo donde las familias aristócratas convivían con la escasa nobleza de sangre llegada a estas tierras mientras se mezclaban irremisiblemente con la nueva plutocracia de la Revolución mexicana. Ni los aristócratas ni los nuevos ricos son gran alimento para ella, apenas son su mondadientes, como lo muestra su dulce ficción autobiográfica (La Flor de Lis, 1988) o Paseo de la Reforma (1996), una suerte de secuela donde la clase alta queda expuesta al contagio del radicalismo intelectual.
El verdadero mundo de Poniatowska es el milieu de la aristocracia del espíritu que puebla Leonora y tantas buenas páginas de Tinísima (1992), su libro más ambicioso. Lo suyo son las vidas de las artistas y por ello yo colocaría en el centro de su obra a Las siete cabritas (2000), donde aparecen retratadas algunas de las grandes excéntricas mexicanas: Frida Kahlo, Pita Amor, Rosario Castellanos, Nahui Ollin, María Izquierdo, Elena Garro, Nellie Campobello, a las cuales se agregarían Angelina Beloff, la pintora rusa protagonista de Querido Diego, te abraza Quiela (1978) y muerta en México, Tina Modotti, la militante comunista italiana, y la surrealista inglesa Leonora Carrington, nacida en 1917. Escribiendo crónicas o reportajes, haciendo novela epistolar o falsos monólogos, ante las otras mujeres es ante quien prefiero medir a Poniatowska porque con ellas actúa sin condescendencia, con ternura y admiración pero a ratos con la ironía implacable de quien se sabe ante iguales.
Esa pasión de la mujer artista, obligada a ser dos veces artista en el universo masculino y predestinada a fracasar, es la gran contribución de Poniatowska a la tragedia literaria mexicana. No siempre necesita escribir quinientas páginas para hacerlo: periodista en fin y en principio, detalla casos estremecedores de ese fracaso como los de Pita Amor o Nahui Ollin, registra una vida desprovista de su muerte (como se dice en Las siete cabritas de Campobello), presupone algo diabólico en la victoria póstuma de Kahlo, no se arredra ante la verdadera y triste historia de Elena Garro. Y a la distancia, habiendo releído Tinísima para escribir estas páginas, ya no me parece que Poniatowska haya errado al hacer de Tina Modotti una suerte de autómata. Su sexto sentido le susurró que Tina no tenía alma.
Frente a Leonora Carrington, Poniatowska se enfrenta a uno de los pasajes más engañosos de su carrera literaria. Antes que nada, como ella lo refiere en el epílogo, está reescribiendo la vida de una amiga suya casi centenaria que ha ilustrado dos ediciones suyas (Lilus Kikus y Rondas de la niña mala) y con la cual –es notorio tras leer Leonora– se identifica muchísimo. Como en el caso de Tinísima, Poniatowska no quiso o no pudo escribir una verdadera biografía de Carrington y optó por un género híbrido que a mí rara vez me convence: la biografía novelada o la novela biografiada, que carece de la libertad de la novela y del rigor de la biografía. Esas decisiones, en mi opinión (y en la de Fabienne Bradu en su día2), las ha tomado Poniatowska infravalorando su capacidad de investigación y dando a sus poderes novelescos un derrotero temerario.
Ante Modotti, a Poniatowska le tocó moldear, paso a paso, una vida entera que debe a su novela una identidad biográfica difícilmente superable. Para decirlo en términos empáticos con Poniatowska: Tina no tenía voz y Elena le prestó –privilegio de novelista– la suya. Ello no podía ocurrir ante Carrington, la “hechicera hechizada” (según Octavio Paz) reconocida por los surrealistas, simultáneamente, como pintora y como escritora. La prodigiosa novia de Max Ernst aparece antologada por Breton en la Antología del humor negro (1940), ya entonces autora, en inglés y en francés, de cuentos literalmente fantásticos como “La dama oval”, “La casa del miedo”, “El pequeño Francis”. En 1943 aparecerán por primera vez las Memorias de abajo, texto liminar de la imaginación surrealista, la “crónica” de la estancia de Carrington en un manicomio de Santander al cual la había remitido su aristocrática familia. Lo esencial (que es también lo excepcional) sobre Carrington ya lo había escrito ella misma y además lo había hecho genialmente, de tal forma que Poniatowska aceptó, en el capítulo central de Leonora, servirle de amanuense y condensar honradamente lo ya contado en las Memorias de abajo.3
Quien ignore la vida y los escritos de Carrington le agradecerá a Poniatowska la llave de las peripecias de la pintora desde la vida compartida con Ernst en Saint-Martin d’Ardèche, donde la pareja se comporta gloriosamente como Adán y Eva hasta el internamiento psiquiátrico de la prodigiosa inglesa, que habría sido invitada al planeta solo para encarnar al surrealismo. Pero para sentir, con Carrington, el oprobio inmovilizante del Cardiazol con que fue tratada, la aparición de la nana eduardiana, el sortilegio de la pintura, el encuentro salvador con el poeta Renato Leduc en una sala de baile de Madrid y la subsecuente escapatoria, con él, vía la embajada mexicana en Portugal, es suficiente con leer las insuperables Memorias de abajo.
Pero si se quiere saber más, lo mejor de Leonora está en la llegada, en 1943, de Carrington a México, por la natural confluencia entre la mirada de la pintora y aquello de lo que Poniatowska se alimentó golosamente en su nuevo país, habiendo llegado, como ella, a principios de los años cuarenta. No es la primera vez que Poniatowska transfiere ese recuento: se lo pasó a su Tina al descifrar el México que la fotógrafa italiana descubrió en 1922, lo desarrolló mediante un álter ego en La Flor de Lis y ahora lo ofrece, a través de la complicidad que encuentra en Carrington. Se trata del México de la ilustrísima diáspora anunciada por D. H. Lawrence y Serguei Eisenstein, el país encantado donde la Revolución mexicana se vuelve surrealista o reserva espiritual del planeta, según profetizaron los Breton y los Artaud, secundados por toda una corte cosmopolita de revolucionarios, aventureros, pintores.
En ese ensueño pintoresco y vanguardista destacan, gracias a Leonora y junto a la Carrington, sus amigas inseparables, la pintora Remedios Varo y la fotógrafa Kati Horna. Ellas, con sus maridos y familias, tornan agradable la lectura de la novela de Poniatowska desde que relata, antes, la desaforada vida de la corte de Peggy Guggenheim en Nueva York. Todo ese tránsito de Carrington entre la bohemia “modernista” de Ernst y la cantina nacionalista de Leduc, es el mayor logro de Leonora. Lo es porque Poniatowska bien puede ser un cabello de ángel entre un hombre y una mujer, y en sus vidas de artistas nada le sale mejor que la tragicomedia de las parejas saturninas y simbióticas: Frida y Diego (el saldo de un siglo feminista: Rivera se ha convertido en el esposo de la Kahlo), Pita Amor, la loca de la casa, derribada en su vuelo por un hijo muerto, Tina Modotti recibida en herencia de Julio Antonio Mella al comandante Carlos, lo mismo que Paz y Elena Garro, María Izquierdo y Rufino Tamayo, Rosario Castellanos humillada por el filósofo Ricardo Guerra, Nahui Ollin arrastrada por el siniestro Dr. Atl. De esas mujeres, Poniatowska saca chispas, fascinada ante el espectáculo de “las parejas de fuego”, aguza su ponderadísimo oído y demuestra, en Leonora, que Carrington ha reído al último y ha reído mejor, es la gran sobreviviente de la guerra del sexo, la vencedora de la muerte que en la escena final se transfigura.
Pero el límite de Poniatowska está en el periodismo, que siempre acaba por maltratar sus diseños novelescos con información excesiva pensada generosamente para echarle la mano a sus lectores, como cuando en Leonora la autora se detiene a explicarnos quién fue Rimbaud y qué hizo, cortesías abundantes que salen sobrando en una novela. No se trasiega impunemente entre el periodismo y la ficción y ni uno ni otra son factores cuyo orden no altera el producto. Además, la elección del tiempo presente para narrar no ayuda, merma la plasticidad. Pese al cariño con el que se le pueda leer, Leonora es más una novelización que una novela.
El misterio se preserva fuera del libro, en esa anciana impenetrable, como la registró Fernando Savater, que es Carrington, quien apenas llegó a México decidió qué decir y qué no decir, a través de sus visiones, de sí misma. “No es una mujer, es un ser”, dijo el taumaturgo Alejandro Jodorowsky al conocerla en 1959. Más aun: en La trompetilla acústica (1974), su novela a la gnóstica sobre el Santo Grial escrita en los años cuarenta, Carrington, pintándose cerca de los cien años, se apoderaba de su futuro: “Si la vieja dama no puede ir a la Laponia, entonces la Laponia debe venir a la vieja dama.”4
Regreso a la semblanza de Le Monde. Dice que “la pequeña Elena”, descendiente del primer rey de Polonia y orgullosa de sus orígenes, es uno de esos seres venerados que en realidad nunca descienden del firmamento pero poseen el poder de interceder frente a las potencias celestiales. Yo no iría tan lejos. Prefiero buscar alguna clave que me sirva para terminar mi esbozo del personaje en La princesa Casamassima (1886), de Henry James. A diferencia de la princesa de James, que se deshace de casas y criados para ponerse al nivel de los proletarios en rebelión y encontrar cabida en un “mundo oculto por mil formas de entusiasmo y devoción revolucionaria”, Poniatowska sabe que su carisma se nutre de lo que conserva, no de lo que se deshace. Las convicciones, le diría James, son una fuente de placer inocente pero imprescindible para aquellos a quienes, como es el caso de los aristócratas radicales, la realidad se les presenta como una revelación.
Poniatowska –y ella es otra de las explicaciones de su dominio sobre una parte profunda de la conciencia mexicana – es, tanto por genealogía como por voluntad, la última heredera de aquella estirpe de mexicanos y de extranjeros (o de mexicanos que solo pudieron ver al país gracias al imperioso candor y a la indispensable exageración de lo extranjero) que hicieron de todo México una ciudad abierta. A quienes llegamos después, a un país más lóbrego, despojado de su heroísmo cultural, poco pintoresco y menos ficticio, Poniatowska nos impacienta. Quizá ella ha pagado los platos rotos de la indispensable vulgarización de ese México que se “inventó” –para decirlo al gusto relativista de la academia posmoderna– gracias a los artistas, algunos de ellos mujeres notables, como Leonora Carrington. Pero no puedo olvidar que el México capturado en Leonora ha sido la única época de nuestra historia en que hemos estado, por buenas y malas razones, en el corazón de la experiencia moderna. Ese mundo se aparece, como decía James de los novelistas-pintores, cuando Elena Poniatowska pasa la esponja húmeda sobre la vieja tela. ~
notas
1 Joëlle Stolz, “Elena Poniatowska: ‘Ici, on est toujours en train d’écrire sur cette réalité qui vous aspire’”, Le Monde, 13 de marzo de 2009.
2 Fabienne Bradu, “Tina”, en Vuelta no. 193, México, diciembre de 1992.
3 Los relatos de Leonora Carrington son accesibles en español: La casa del miedo / Memorias de abajo, traducción de Francisco Torres Oliver, México, Siglo XXI, 1992, y El séptimo caballo y otros cuentos, traducción de F. Torres Oliver y Stella Mastrangelo, México, Siglo XXI, 1992.
4 Leonora Carrington, La trompetilla acústica, traducción de Renato Rodríguez, Caracas, Monte Ávila, 1977, p. 163.
es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile