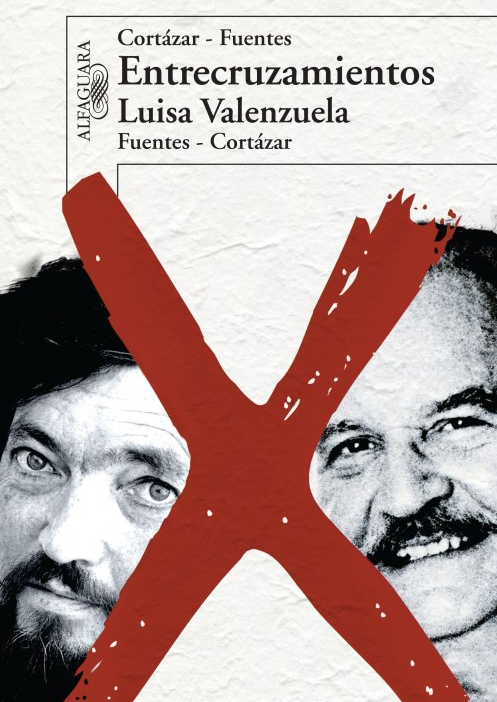De los tres volúmenes publicados a la fecha por Eduardo Vázquez Martín (ciudad de México, 1962), esta tercera entrega posee, si no una novedad temática, al menos sí un énfasis en una de sus obsesiones: el territorio de la memoria afectiva. El paisaje común de Comer sirena (1992), Naturaleza y hechos (1999) y Lluvias y secas (2008) agrupa los contados temas que todo artista trabaja a lo largo de su obra; en el caso de este poeta, su imago mundi se resuelve en una suerte de suite con sus múltiples y sorpresivas variaciones: la genealogía familiar y su imaginario, el viaje amoroso con sus dichas y naufragios, la difícil y escurridiza nomenclatura del presente, la vida en la urbe de las fidelidades y los desencuentros.
Seguramente hay otros ejes discursivos en su poesía, esquirlas de otros asuntos que atraviesan el corazón de sus fijaciones más entrañables. Pero bajo estos cuatro pilares se sostiene el trabajo riguroso –desde la vida interior del lenguaje de la poesía– en que la voz del poeta, inevitablemente melódica e íntima, a veces acerada de rabia y ternura, de escepticismo y de humor negro, llama a los mortales a conversar con los mortales.
Salvo raras excepciones, y a diferencia de la generación anterior, la de Vázquez Martín es una camada de poetas con pocos y espaciados libros. Más que aventurar una explicación sociológica sobre esta práctica del recato lírico, explicación inevitablemente vaga e insuficiente, observo que la probable poética sobre la que se han vertebrado estos tres volúmenes apuntala en su órbita escritural una ética indispensable para propiciar el poema. Me explico: lejos de todo lujo verbal o de producción literaria el impulso emotivo e intelectual de sus poemas continúa en todo el proceso compositivo con la mesura y los cuidados de no ceder a la confesión ni al proselitismo. Sabiendo distinguir la literatura de la poesía y la moral de la ética, el autor de Lluvias y secas traza una línea en el agua para saber –el intuir se coloca en otro momento– dónde comienza y dónde termina lo que él sabe y lo que no sabe del poema que está escribiendo.
Poemas necesarios, poemas inevitables y puestos en la balanza del tiempo a fin de cotejar su devenir. Más o menos en estas coordenadas vitales y artísticas, Jaime Gil de Biedma –uno de los difuntos dialógicos confesos de Vázquez Martín– fija su militancia en lo que él define como un “escritor lento”; dice el poeta español en el Prefacio de Las personas del verbo: “Bueno o malo, por el mero hecho de haber sido escrito despacio, un libro lleva dentro de sí tiempo de la vida del autor. El mismo incesante tejer y destejer, los mismos bruscos abandonos y contradicciones revelan, considerados a largo plazo, algún viso de sentido, y la entera serie de poemas una cierta coherencia dialéctica.”
Sobre estas pesquisas y elucubraciones, la lectura de Lluvias y secas me permite leer cada unas de sus estancias con cierta familiaridad y reconocer un poco más de su filosofía de composición. La cadencia musical montada en un verso libre –sólo de nombre porque, a cada tramo, el poeta inserta una simetría tonal, silábica y métrica– encabalga el decir, envuelve su dicción, lo provee de (en)canto; y sí, como en pocos poetas mexicanos, vinculado o no con el exilio español, el flujo rítmico de sus poemas trae marcadas y transfiguradas resonancias del verso de la poesía española, del Arcipreste de Hita a los poetas de la generación del 27. En este nuevo libro se renueva el gusto por conversar con los difuntos poéticos; si en Comer sirena fueron Francisco Delicado y Julio Torri sus interlocutores, en estas páginas dialoga, pregunta y discute con Fray Luis de León, Mahmud Darwish o Yehuda Amijai; más que glosas o epígrafes, las referencias literarias se van sedimentando en la escritura de Vázquez Martín al grado de formar parte del sentido y estructura del volumen.
Ahora bien, decía al principio que lo que distingue a Lluvias y secas de los libros anteriores es el énfasis de la memoria afectiva. Este cambio opera desde la dimensión temporal en que se entretejen los poemas; convocados para una especie de inventario de recuerdos, el tiempo de cada uno es traído al presente y, en algunos casos, lanzado al futuro. El niño de algunos poemas ahora es el padre de una niña y lo es también de su propio padre; las ruinas de una ciudad, las conversaciones de viejos sobre una patria perdida, el encuentro con un amigo muerto a través de símbolos bíblicos, el pasado en claro del amor revisitado en los ojos de una gata, nos dan la impresión, y en algunos casos la certidumbre, de que el pasado está más presente que muchas de las cosas que nos suceden en el día a día con la excepción, entre poquísimas cosas, de la mujer bella que nos hace el mundo bueno, habitable y prodigioso para luego desaparecer.
Una suerte de doble vida, en la dimensión en que Nerval veía el sueño, es el pasado; una patria de espejos ahumados, de lloviznas interminables, de voces que nos hacen saber quiénes somos y de qué somos capaces. En el entrecruzamiento del ayer con el mañana, el presente personal y el histórico quedan al garete entrampados en un delirio mediatizado del que da cuenta “El que cae de la torre”, para mi gusto el mejor poema de Lluvias y secas, justo para volvernos a despertar de su lectura. Valor capital de la poesía, su llamado a la permanente vigilia, incluso en las horas del ensueño o de la pesadilla, marca la bitácora de nuestros escasos días de vida plena. ~
(Ahualulco de Mercado, Jalisco, 1966) es poeta. Su libro más reciente de poemas es Tabla de restar (UAQ, 2017). La editorial Calygramma, con el apoyo del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales (2018) del FONCA, acaba de publicar su ensayo El acueducto infinitesimal. Ramón López Velarde en la Ciudad de México 1912-1921.