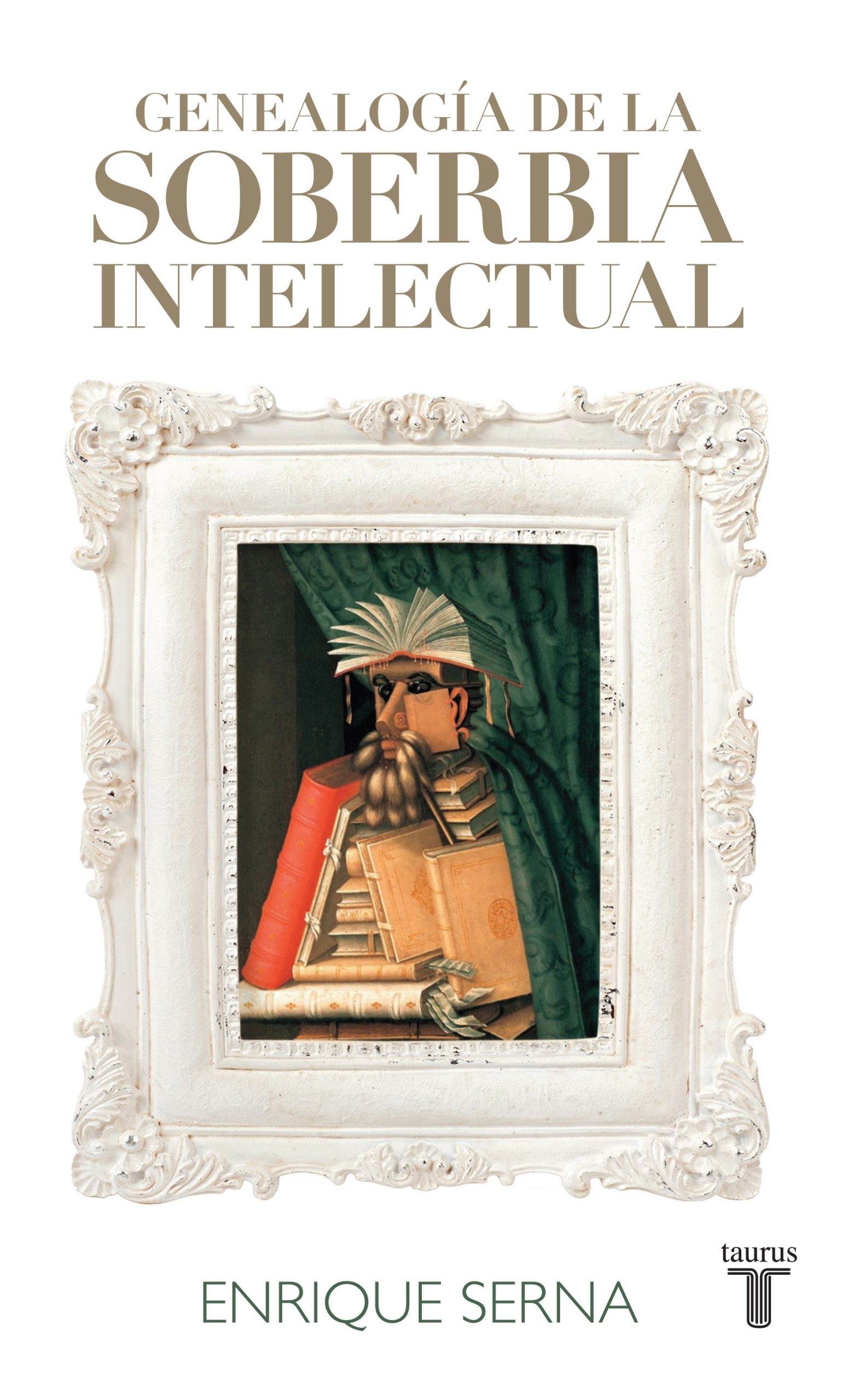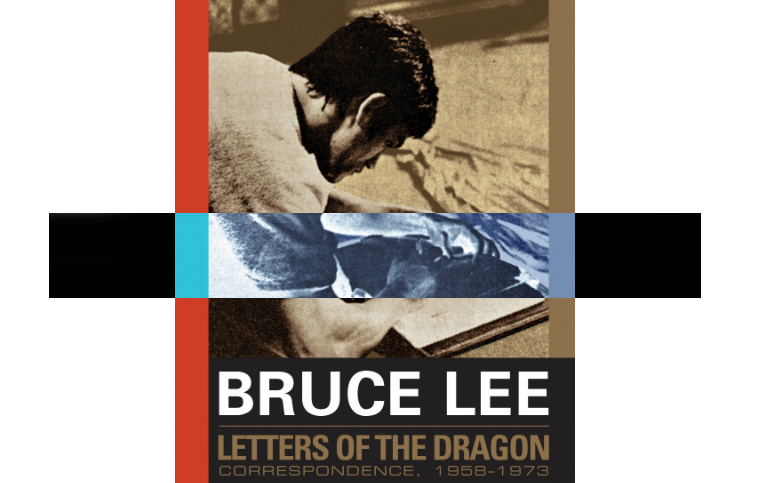1
¿Cómo no querer a James Wood? El hombre (Durham, Inglaterra, 1965) es uno de esos pocos críticos literarios que andan todavía por ahí honrando el oficio. Está claro que es un crítico riguroso y erudito: conoce amplia, detalladamente su materia –ante todo: la narrativa escrita en inglés– y se mueve con la misma soltura entre los clásicos que a través de las novedades editoriales. Es a la vez implacable –con ciertas modas intelectuales– y generoso –con los autores emergentes. Es dueño de una prosa contenida –salpicada de pasajes líricos y narrativos– y ejerce su trabajo –reseñista, primero, en The New Republic y, desde 2007, en The New Yorker– con esa vanidad con que otros practican la novela o la poesía. Además y sobre todo: es un lector dotadísimo, provisto de un ojo y un oído nada ordinarios, capaz de demorarse en minucias, sopesar adjetivos, perseguir las metáforas más extravagantes. Para decirlo de otro modo: emociona que exista –entre los hábitos de la reseña anglosajona, a veces tan mecánica y anecdótica, y de la aridez de cierta academia, demasiado positivista como para experimentar placer ante el texto– alguien capaz de leer tan cercana y devotamente los textos, de comunicar todavía el arrobo ante una obra, una frase, una palabra.
2
Pero también: ¿cómo no desesperar ante Wood? ¿Cómo no sentirse más o menos decepcionado cuando se le lee a la luz de esos comentarios (de Susan Sontag, de Frank Kermode, de Cynthia Ozick) que aseguran que es el mejor crítico anglosajón en décadas? ¿Cómo no notar sus carencias una vez que se le sigue sistemáticamente? Basta con dejar de lado un momento sus reseñas y atender su libro más reciente, Los mecanismos de la ficción, para empezar a ver sus defectos. Por ejemplo: esa prosa que tanto convence en las reseñas, con sus elocuentes giros retóricos, resulta un tanto vaga, demasiado metafórica, cuando se ocupa de ideas y teorías –y rara vez se condensa en conceptos rigurosos. Esa violencia que practica, en sus notas, contra ciertas obras contemporáneas discrepa con la devoción que le guarda, en este libro, a un manoseado canon de “obras maestras” –desde luego todas occidentales, en su mayoría anglosajonas, ninguna puesta en suspenso por el crítico. Esos coqueteos suyos con la teoría literaria –una cita de Barthes por aquí, el empleo de una categoría académica por allá– pueden bastar para potenciar sus reseñas pero son insuficientes cuando deja de ocuparse de novedades editoriales y trata asuntos, como el lenguaje o la identidad o el realismo, que rozan otros campos intelectuales. Además y sobre todo: al revés de los más grandes críticos literarios, Wood no parece participar en la creación de las obras que lee –no las extrema ni las agranda ni desvía su dirección. Trabaja desde fuera: como si las obras literarias estuvieran ya terminadas cuando llegan a uno y solo restara descifrar su contenido, conjeturar su funcionamiento.
3
Los mecanismos de la ficción (en inglés: How fiction works) está dividido en diez apartados y ciento veintitrés fragmentos. Los títulos de esos apartados (“Narración”, “Detalles”, “Personajes”, “Lenguaje”, “Diálogo”…), la maquinal sucesión de los fragmentos y la sobria ejecución de Wood podrían hacernos creer que estamos ante un estudio frío y desapegado, meramente retórico, del oficio narrativo. Pero no hay que engañarnos: detrás de esa aparente neutralidad, el libro toma partido por una clase de narrativa. ¿Qué clase? Evidentemente la que Wood ha venido defendiendo en sus reseñas: la narrativa realista. Es decir: aquella que –en mayor o menor grado– aún confía en la capacidad mimética de las palabras y que se impone, además del castigo de la verosimilitud, tramas, personajes, narradores, diálogos y una pila de convenciones heredadas por la novela del siglo xix y abolladas por las vanguardias y la teoría literaria del XX.
4
Se sabe, Wood sabe, que a veces la mejor manera de defender una poética es atacar la poética de los otros. Precisamente eso ha hecho él cuando ha reseñado acremente las obras –concedamos: “posmodernas”– de Thomas Pynchon, Don DeLillo o David Foster Wallace: defender la narrativa que prefiere. Esta vez –queda claro desde el apacible título– actúa de manera menos ofensiva, más profesoral: en vez de atacar, ilustra sus argumentos con pasajes de los Grandes Maestros. Para demostrar que la narración en tercera persona es válida y no es necesario dar el giro hacia la confesión, cita a Flaubert. Para demostrar que el “efecto de realidad” no se consigue, como creía Barthes, acumulando detalles irrelevantes: Chéjov. Para demostrar que el lenguaje debe lucir pero no tanto como para opacar a la trama: Austen. Para demostrar que los personajes, planos o redondos, importan: Dostoievski. Para demostrar que la ficción conmueve a pesar de ser una articulación, a veces bastante previsible, de convenciones y artificios: James.
5
¿Que cómo puede uno oponerse a tales argumentos de autoridad? Fácil: citando otros, nombrando a esos autores que Wood esquiva o mutila alevosamente. El último Flaubert: para desmentir que deba haber una trama. Joyce: para celebrar la primacía del lenguaje. Beckett: para derruir el argumento sobre los personajes. Kafka, Roussel, Stein, Faulkner, Borges y una estridente panda de radicales: para demostrar que la ficción es múltiple y que no hay manera de explicar su funcionamiento –porque no toda funciona del mismo modo– y que, siendo honestos, este libro debió titularse, original y más modestamente, Cómo funciona cierta ficción o, mejor, Cómo funciona la ficción que yo, James Wood, prefiero y recomiendo.
6
En el último apartado del libro, “Verdad, convención, realismo”, las voces de los maestros al fin se aquietan y gana volumen la de Wood. Este es, debería ser, el capítulo decisivo: el momento en que Wood articula las lecciones de toda la obra y demuestra de una vez por todas por qué las convenciones de la ficción realista permanecen vivas y capaces de representar “la vida tal como es”. Es, sin embargo, el pasaje más pálido, menos convincente; casi duele seguir el razonamiento de Wood. Hay toscas simplificaciones –sugerir, por ejemplo, que si Barthes estaba enemistado con el realismo literario era solo porque en la lengua francesa existe un tiempo verbal, el pretérito, que se emplea exclusivamente en la escritura y torna todo un tanto artificioso. Hay vagas propuestas –declarar, por ejemplo, que es hora de “reemplazar la siempre problemática palabra ‘realismo’ por la mucho más problemática palabra ‘verdad’” sin justificar la razón de ese intercambio ni acotar ninguno de los dos términos. Hay oscuros enunciados –escribir, por ejemplo, que “Esto puede ser ‘real’ pero no es real.” Hay, peor, dos decepcionantes conclusiones.
7
La primera: que el realismo literario es ciertamente una pila de convenciones, muchas de ellas ya vueltas clichés, pero que todas las demás escrituras también están construidas con convenciones y artificios. Desde luego, y ¿quién lo discute? Ni Beckett ni Robbe-Grillet ni David Markson –digamos, para hablar de tres antirrealistas radicales– sugirieron jamás que su escritura estuviera libre de artificios y que con ella pudieran aprehender lo real. Justo lo contrario: crearon obras hiperconscientes de sus límites e impedimentos, reconocieron la brecha abierta entre el mundo y las palabras en vez de fingir que no la había y que el mundo era fácilmente representable. La discusión, además, nunca ha sido si es posible o no escribir narrativa sin emplear artificios –está claro que no– sino qué artificios nos distancian menos de la realidad.
8
La segunda: que existe ciertamente un realismo mecánico y estereotipado –que él llama realismo comercial y ubica entre los bestsellers–, pero que también hay otro más poderoso y “verdaderamente vivo”. En lugar de definirlo, vuelve a ejemplificar: el realismo de Flaubert, de George Eliot, de Chistopher Isherwood. Desde luego, pero otra vez: ¿quién debate que la narrativa realista haya creado, en su momento, obras de ficción potentes y entrañables y críticas? La discusión, de nuevo, no es si la ficción realista tuvo o no fuerza, o si creó o no obras válidas, sino si sus convenciones, establecidas en un momento histórico determinado, mantienen hoy su fuerza y validez.
9
Para resolver esa pregunta de nada sirve acudir, qué pena, a los Grandes Maestros.
10
Serviría, tal vez, atender a los lectores y revisar si estos cambian con el paso del tiempo y si la mayoría de ellos está dispuesta, hoy, a suspender su incredulidad ante las convenciones narrativas de hace siglos. Pero Wood, hechizado por los detalles de sus obras predilectas, apenas si mira hacia los lectores. Peor: termina agrandando la distancia que existe entre ellos y las obras. Cosa rara: mientras buena parte de la teoría literaria más sugestiva se ocupa de estudiar la manera en que el lector participa en el texto y lo recrea, Wood mantiene la vista fija en las alturas –los maestros, su genio, su misterio, su (falsa) suficiencia.
11
Serviría, tal vez, desatender un segundo el texto y levantar la vista y contemplar el horizonte y comparar el estado actual de la narrativa con el del resto de la creación contemporánea –poesía, arte, cine, televisión, etcétera. Pero para Wood no existe –al menos no en este ensayo– más creación que la narrativa realista ni más mundo que el de los libros. Es como si las obras literarias no fueran parte de procesos culturales más amplios: como si hubieran surgido espontáneamente, ya divinas o frustradas desde el origen, y no quedara más que leerlas a solas y atemporalmente, al margen de otras artes y otros fenómenos. Es como si esas obras se bastaran a sí mismas y pudieran explicarse sin referencia alguna al polvoso mundo material: maravillas autónomas, endogámicas. Es como si la tarea del crítico fuera solo advertir el funcionamiento –las reglas– de los textos y no también tomarlos y arrastrarlos y conectarlos con el mundo.
12
Otro maestro: “En sí mismas las reglas están vacías […] El gran juego de la historia consiste en quién se amparará en esas reglas, quién ocupará la plaza de aquellos que hoy las utilizan, quién se disfrazará para pervertirlas, utilizarlas a contrapelo y contra aquellos que las habían impuesto” (Michel Foucault, “Nietzsche, la genealogía, la historia”). ~
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).