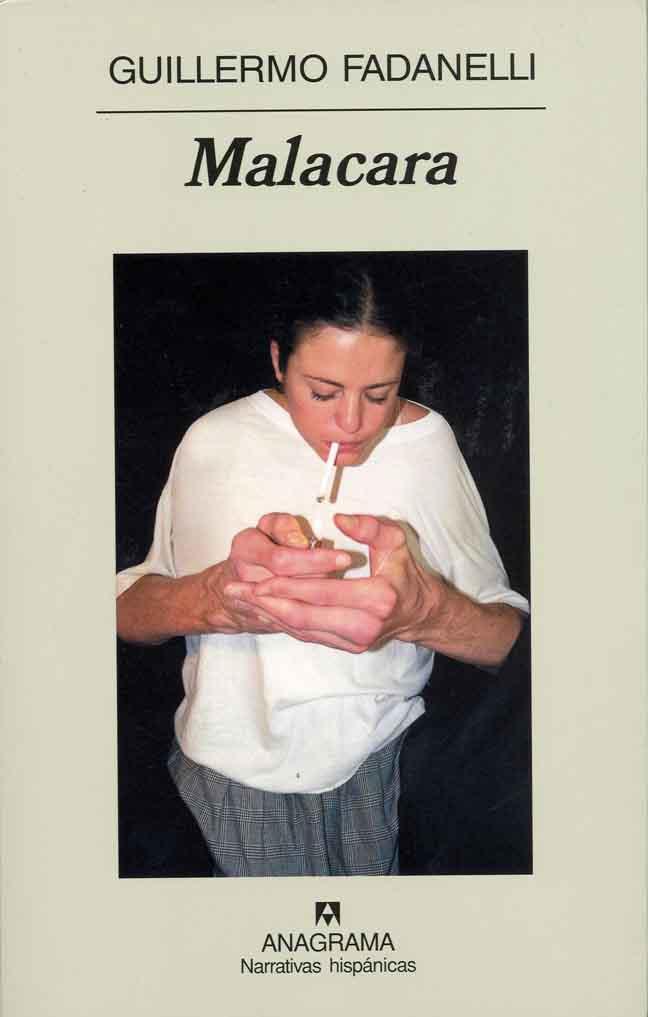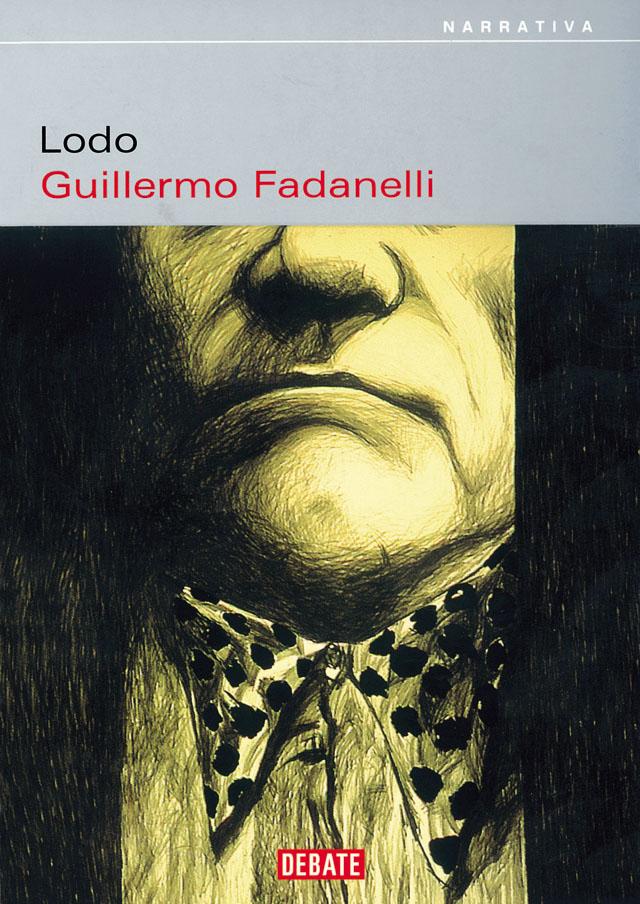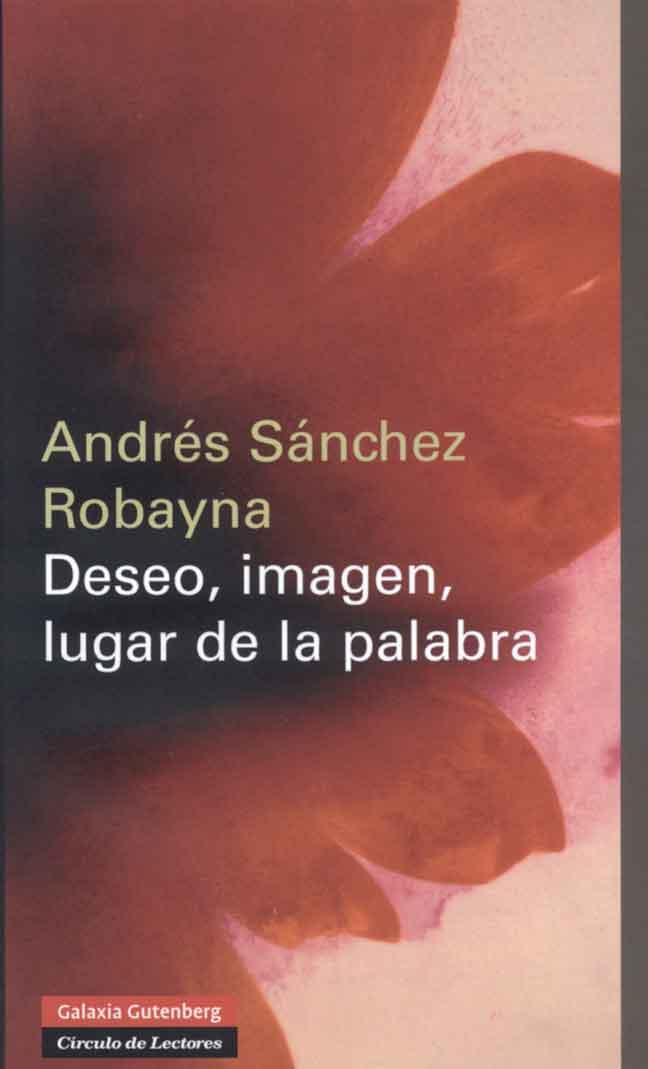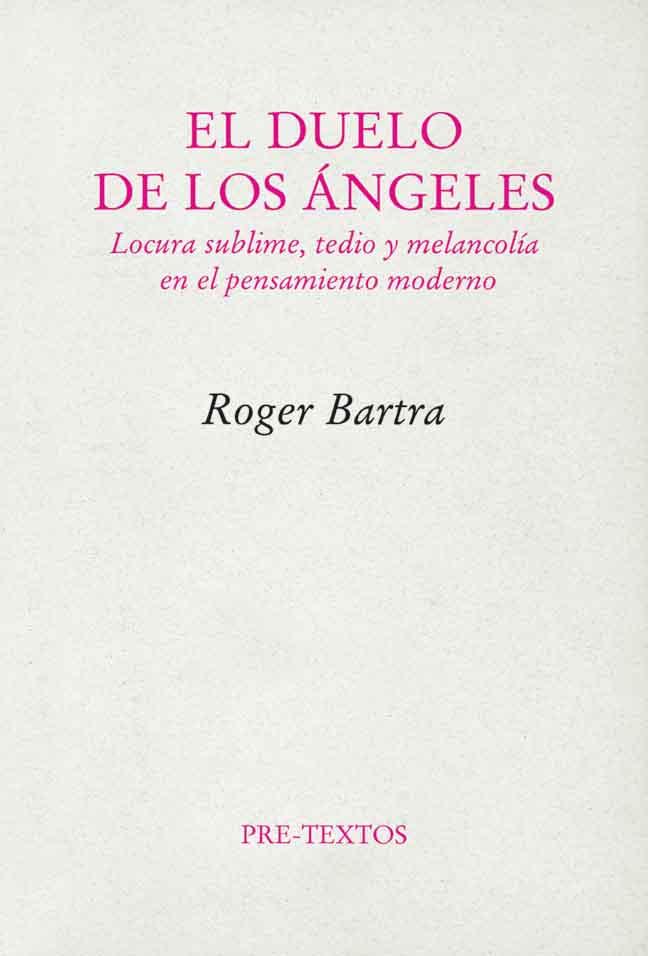Orlando Malacara, un hombre maduro, ha heredado una casa en un barrio de clase media de la ciudad de México, donde nació y donde trata todos los días de cumplir dos deseos urgentes: matar a alguien, a quien sea, y vivir con dos mujeres. Y casi por aburrimiento comienza a dar clases de “nada” en el colegio Benjamin Franklin, un eco del Instituto Benjamenta de Walser. Malacara no aspira a otra cosa que cumplir sus deseos y que lo dejen en paz, pero la realidad parece empeñada en molestarlo.
Éste es el planteamiento de la nueva novela de Guillermo Fadanelli. Regresan aquí todas sus obsesiones: el personaje masculino sin atributos ni aspiraciones, ni siquiera más cualidades que su honestidad y desvalimiento; las mujeres como únicas posibles compañeras e ídolos perpetuos; el odioso mundo exterior y, en especial, la Ciudad de México, obsesiones todas que atacan sin cesar al protagonista. Regresa también el hilo casi autobiográfico que Fadanelli ha venido depurando con los años. Pero a diferencia de libros como Lodo, La otra cara de Rock Hudson, Compraré un rifle o Educar a los topos, aquí estos elementos han madurado en un equilibrio más armónico. El enemigo del eterno alter ego de Fadanelli ya no es sólo la ciudad o el sistema represor o unos cuantos imbéciles sino el mundo entero y su propia conciencia, ¿cómo escapar a la conciencia y al mundo entero sin suicidarse? En el fondo éste es el dilema de Malacara, no extraña entonces su lúcida respuesta: mediante la transgresión del orden, la imposición de la voluntad. De ahí la promiscuidad y el asesinato.
Cuando su carrera literaria apenas comenzaba, se acusó con frecuencia a Guillermo Fadanelli de trasnochado, de fingido escritor maldito, de epígono del realismo sucio y de “bukowskiano”. Actitudes que ejemplificaban dos prejuicios de un sector anquilosado de la crítica mexicana: considerar la obra de un autor un refrito de cualquier otra literatura, el primero, y pretenderla un producto de la “baja” cultura, el segundo. Esa vieja costumbre mexicana de no querer advertir la realidad circundante, impedía que los críticos entendieran que Fadanelli no quería hacer como que vivía en el violento East L.A. pues ya vivía en el muy violento Distrito Federal. Y que su obra no era un producto de la “baja” cultura, primero porque nadie sabe lo que es eso y segundo porque la literatura no tiene por qué despreciar los asuntos inmediatos, los que preocupan a miles de mexicanos que todos los días se enfrentan con esa inefable ciudad.
Dicho esto, acusemos a Guillermo Fadanelli de otro crimen: de enfrentarnos al paisaje. Esa Ciudad de México apocalíptica, trasunto de la dimensión desconocida. En la visión de Fadanelli no hay esperanza para esa especie de cárcel imposible que parece haber salido de la mente de Piranesi, pero tampoco hay una queja lastimera ni una melancolía por la urbanidad perdida, sólo la consigna de la violencia y la desolación objetivas. “Un idiota o un héroe, no encuentro términos medios para calificar al habitante del Distrito Federal”; “Casi todo aquí en el Distrito Federal carece de misterio, e incluso los papeles que vuelan empujados por el viento carecen de halo melancólico: son basura que va de un lado a otro, pero que siempre se queda en el mismo lugar.”
Así podríamos seguir, para cada acusación una cita, curiosamente un aforismo y, al final, veríamos que hemos citado toda la novela. No se necesitan más pruebas. Cuando el lector siga esta especie de diario del desasosiego y a su torvo protagonista encontrará culpable a Fadanelli. Es culpable de provocarnos una sonrisa involuntaria al defender lo políticamente incorrecto; de deprimirnos y solidarizarnos con las crisis del hombre maduro; de recordarnos lo disparatado de nuestras aspiraciones, de nuestro sentido de la trascendencia. En suma, Malacara es un nihilista con garbo, la herramienta más adecuada para que Fadanelli nos convenza de su credo: entre más pronto aceptemos el absurdo esencial de la existencia y la imposibilidad de superar el necesario arribo del fracaso, más pronto nos libraremos de lo más pesado de esta vida, es decir, de casi todo. Y por eso la muerte siempre se manifiesta como una posibilidad que no significa cobardía sino entrar en razón; que uno es suficientemente adulto como para evitarle su molesta presencia a los demás. Valor y honestidad que son una especie de dandismo de nuestra era.
La vuelta de tuerca que Fadanelli aplica al espíritu de la ilustración (en su caso muy cerca de Voltaire) significa una importante puesta al día del moralismo por dos razones. Primera: su Malacara clama por justicia desde el infierno pero reniega de cualquier ideal. Uno no puede vivir en el Distrito Federal y esperar la justicia platónica, sólo puede sobrevivir a codazos y con la mirada puesta en la muerte. Segunda: en ese tránsito hacia el vacío, sólo la compañía de las mujeres hermosas aligera los pasos del condenado, y entre más liberales más liberadoras. Son las únicas que nos alivian de la certeza de la muerte. Ni reino de las ideas ni un futuro para los hombres, la debacle aquí y ahora, el sálvese quien pueda pero, eso sí, embarrándose lo menos posible. Malacara nos advierte de un discurso social que roza lo infernal, la esquizofrenia de una sociedad mexicana (o cualquier otra) que busca reproducir los ideales de la “civilización” en medio de la guerrilla urbana, y nos apresta a espabilar. Vaya crimen el de Fadanelli: despertarnos para mirar el rostro de la muerte, pero despertarnos al fin. ~