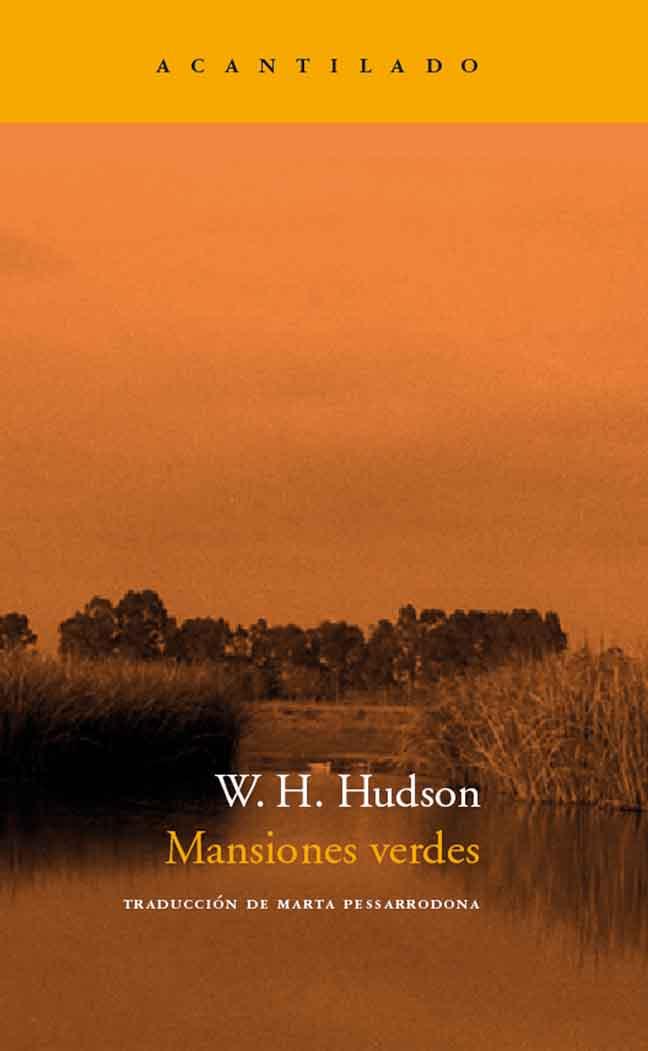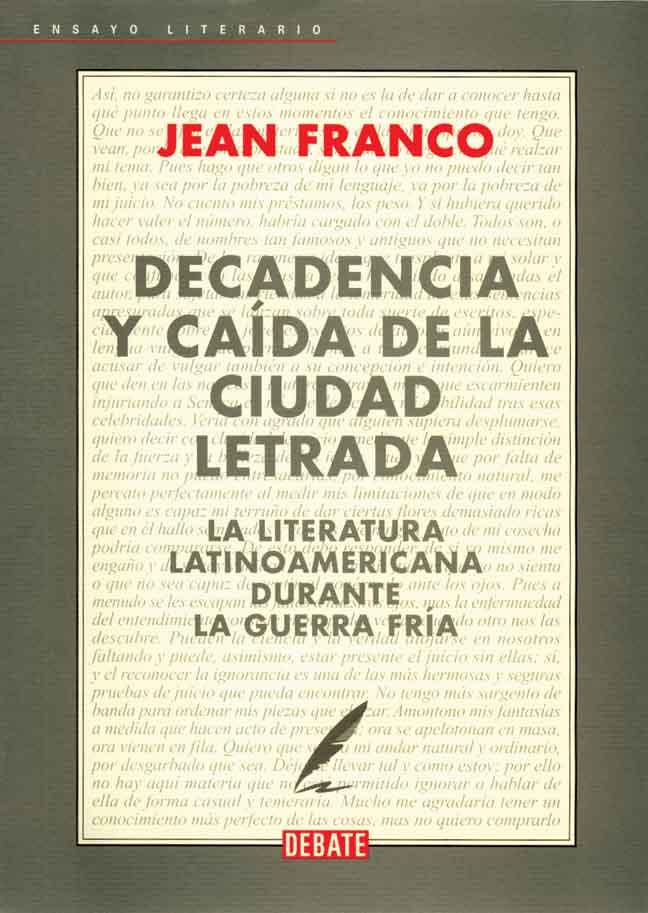Mansiones verdes (1904) está en medio del arco que trazan las dos grandes obras de William Henry Hudson (Guillermo Enrique Hudson para su ubicación al mismo tiempo lateral e imprescindible en la literatura argentina): The Purple Land (La tierra purpúrea, 1895; publicada por El Acantilado en 2005) y Far away and Long Ago (Allá lejos y tiempo atrás, 1917, 2003). La tierra purpúrea, una suma de estampas de una viveza difícil de igualar, narra el progresivo acriollarse de un joven inglés en la Banda Oriental, el actual Uruguay, hacia mediados del siglo XIX. De ella escribió Borges que “es de los muy pocos libros felices que hay en la tierra” y que su fórmula es tan antigua que se remontaba a la Odisea: la del “héroe que se echa a andar y le salen al paso sus aventuras”. Lo mismo vale para Mansiones verdes, sólo que en ésta el paisaje, el tono, la intención son del todo distintas. Mientras La tierra pupúrea es en buena medida autobiográfica y tiene un desarrollo verosímil –aunque las aventuras que le acontecen al Richard Lamb de Hudson no son menos vívidas y coloridas que las del Kim de Kipling–, Abel, el protagonista de Mansiones verdes, emprende un viaje sobrenatural, curiosamente de una sobrenaturaleza producida por su vehemencia en el adentrarse en la naturaleza hasta confundirse con ella.
Hudson nació en una hacienda de Quilmes –actualmente un suburbio de Buenos Aires– en agosto de 1841, descendiente de norteamericanos, cuando Argentina estaba bajo la dictadura de Juan Manuel de Rosas. Su infancia y adolescencia las pasó en un idilio perpetuo con el paisaje y la fauna pampeana; el gran ensayista argentino Ezequiel Martínez Estrada, en El mundo maravilloso de Guillermo Enrique Hudson (1951), se refiere a “su connibium con la naturaleza”; Joseph Conrad, que fue su amigo y admirador, había dicho que Hudson “escribe como crece la hierba”. En 1874, a sus 36 años, Hudson se afincó en Londres, donde vivió el resto de su vida (murió en 1922) y donde escribió la prolífica obra que evocó, ensalzó y, más tarde, fijó en la memoria de varias generaciones de lectores los paisajes rioplatenses como un paraíso perdido. En él se juntaban el espanto y la maravilla de quien había descubierto allí algo que es anterior o exterior a la cultura y a la civilización: no el paisaje sino la naturaleza y los seres que la habitan (“Hudson vio y sintió lo que un hijo de la Banda Oriental nacido y criado en ella no habría visto ni sentido”, observó con lucidez Unamuno en un epílogo a La tierra purpúrea). Hudson llegó a ser uno de los más importantes ornitólogos de su tiempo; sus descripciones de las especies autóctonas de Argentina y Uruguay son obras clásicas en la materia. La impresionante finura de su observación y su talento descriptivo suplieron su completa carencia de toda formación científica académica.
En Mansiones verdes (en la edición que acaba de aparecer ha desaparecido el subtítulo que siempre la acompañó: “A Romance of the Tropical Forest”), Abel, hijo de la aristocracia venezolana, obligado a huir de Caracas para salvar la vida tras tomar parte en un conato de revolución, relata su larga convivencia con los indios de la Guayana. Y, en particular, su alucinado amor por Rima, la mujer pájaro, una joven huérfana que ha crecido en el bosque hasta convertirse en una semidiosa a la que obedecen las serpientes y las corrientes de los ríos. Martínez Estrada afirma que Rima “es un personaje absolutamente nuevo, sin precedentes en la literatura […] Hudson ha sabido dotarla de una levedad y gracia aéreas sin reducirla a condición espectral. Integrando el paisaje forestal en que vive, aparece y desaparece de escena de modo tan extraño que se diría un duende…” Nunca como en Mansiones verdes Hudson estuvo tan cerca de El corazón de las tinieblas de Conrad (publicada cuatro años antes) o, también, de Las Encantadas (1856), el relato impresionante de Melville sobre su viaje a las Galápagos. Conrad ve en la selva y sus habitantes la encarnación de fuerzas diabólicas que el horror del imperialismo europeo desata y desborda; Melville había visto en Ecuador una tierra lúgubre y apocalíptica. En Mansiones verdes, en cambio, la selva es el símbolo de una civilización capaz de vivir en armonía con la naturaleza, de una cultura en la que al hombre le resulta inconcebible la idea de atacar a cualquier ser vivo. El movimiento, sin embargo, es semejante en Hudosn y en Conrad: la civilización occidental corrompe lo que pisa, y esa marcha no tiene vuelta atrás.
Junto con La era de cristal (1887), Mansiones verdes forma parte de la adhesión de Hudson al movimiento tardorromántico de la Inglaterra eduardiana, la que veía el progreso de la civilización –la industria, la ya hipertrofiada vida urbana– como un alejamiento creciente de las verdadera fuente de la felicidad y la inocencia, como ya lo habían anunciado Rousseau o Shelley. Todo lo cual carecería de interés para un lector de hoy si no fuera por la prosa sublime de Hudson, por su capacidad irrepetible para hacer brotar en la página impresa la selva, los pájaros, los ríos. Marta Pesarrodona sabe captar esas modulaciones y llevarlas a su traducción. Mansiones verdes es acaso una obra menor, pero el genio de Hudson es tal que aún así esta novela sigue irradiando una luz muy pura, que no ha perdido un ápice de su fresca novedad. ~