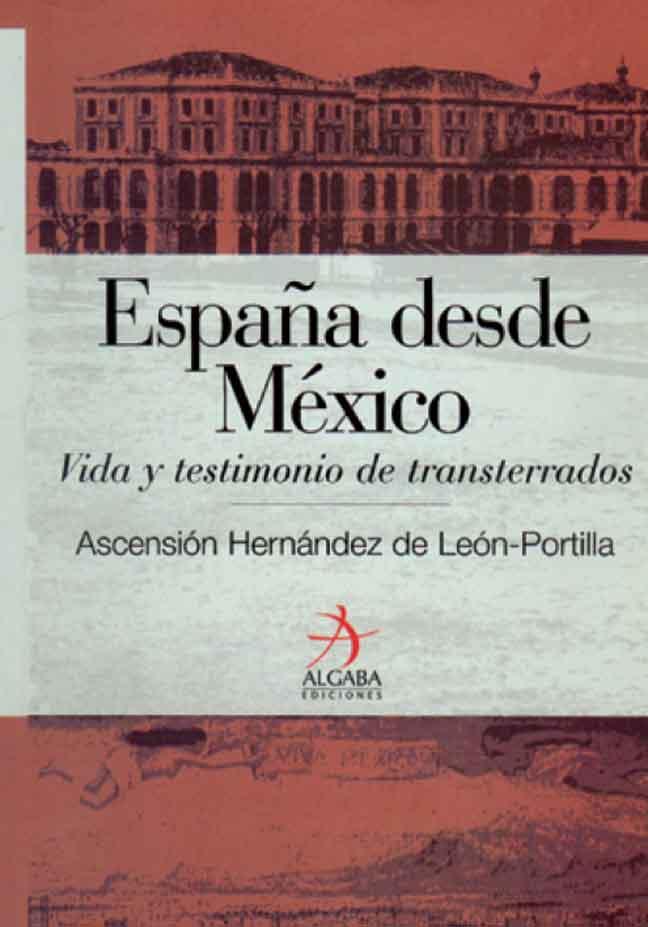Un mundo secreto
Arthur Golden, Memorias de una geisha, trad. de Pilar Vázquez, Alfaguara, México, 1999, 551 pp.
Hace poco visité el famoso barrio de Gion en Kyoto. Quería conocer a una geisha. No podría explicar aquí la complicada red de contactos que un amigo japonés tuvo que desplegar para satisfacer mi deseo. El azar y la buena suerte completaron sus esfuerzos. Una de las primeras cosas que entendí es que el mundo de las geishas no está a la vista y menos aún al alcance de cualquiera. Aunque tal vez sea el lugar de entretenimiento más oneroso del mundo, también es verdad que el dinero no es una condición suficiente para abrir sus puertas. No basta con ser rico: hay que demostrar que se es respetable para pisar los tatamis de las geishas. Uno no va a una casa de geishas como iría a un bar o un casino: hay que ser invitado y puede ser que uno nunca se entere de las razones que motivaron la aceptación o el rechazo. La persona clave en este ámbito secreto y semiesotérico, la poseedora de la verdadera llave que funcionará como sésamo para el común de los mortales, es la ocasa, es decir, la dueña de la casa de geishas. Por fortuna, sin saberlo, mi amigo y yo nos sentamos en la barra de un diminuto café de Gion justo al lado de una ocasa que, al calor de la conversación, acabó invitándonos a una party nocturna. Buena parte de la conversación en el café giró en torno a la novela de Arthur Golden, Memorias de una geisha, que ya circulaba por el mundo en 26 idiomas y acababa de coronarse con la promesa de una pronta adaptación cinematográfica por Steven Spielberg. Una pequeña bomba de tiempo para el barrio de Gion y, sobre todo, como lo percibía a través de los suspiros y las sonrisas suspicaces antes de que me llegara la traducción de los comentarios, un motivo de controversia para las principales interesadas.
El primer argumento de la ocasa para descalificar cortés y sutilmente la novela de Arthur Golden fue que no refleja la realidad actual de Gion. Un argumento por lo demás capcioso, pues la historia imaginada por el estadounidense se sitúa entre las dos guerras mundiales. Además, al final del libro, Arthur Golden pone en boca de su protagonista, Chiyo, esta advertencia que parecería zanjar la cuestión: "Cuando yo llegué a Gion por primera vez trabajaban allí ochocientas geishas. Hoy son menos de sesenta, además de un puñado de aprendizas, y disminuye cada día, ya que el ritmo de los cambios no decrece nunca aunque queramos convencernos de lo contrario." Me fue imposible comprobar la veracidad de las cifras y, además, el contraataque de la ocasa indicaba que el problema de la novela de Golden no residía en una curva estadística. En efecto, a continuación demostró, creo que sin querer, la falaz inadecuación entre el género que anuncia el título y la investigación que da sustento a la verosimilitud del libro. Aunque Memorias de una geisha contiene datos verídicos sobre el funcionamiento de este mundo, su artimaña consiste en que si bien fue armado a partir de los testimonios de los clientes, es decir, de los hombres que habían frecuentado casas de geishas, y conocían sus reglas y a sus personajes, de allí a pretender que eso —la novela— es lo que sucede en la cabeza de una geisha, hay un gran trecho —quizá, todo el meollo de la novela histórica—, que era el principal reparo de la ocasa al intento de Arthur Golden.
Memorias de una geisha no dista mucho de ser una versión de Los miserables, eficazmente ambientada en paisajes nipones y acompasada por imágenes, analogías, giros lingüísticos que dan un espejismo de la expresión oriental. Su autor es, sin duda, un estudioso de la tradición japonesa y, además, un narrador adiestrado. Pero, en el fondo, el destino de la joven Chiyo recoge, diferencias más diferencias menos, los mismos ingredientes que sazonan el de la pequeña Cosette de Victor Hugo: orfandad, desamparo, hambre y crueldad, y un sinfín de adversidades antes de que se cumpla la justicia final gracias a un protector más discreto que Dios para enderezar el hado. Es decir, en suma, los precisos ingredientes que aseguran el éxito de un best-seller y le ofrecerán a Steven Spielberg un renovado pretexto para el espectáculo del sufrimiento étnico en una producción multimillonaria.
Para rematar la suave contundencia de sus críticas, la ocasa me aseguró que, en la noche, podría comprobar por mí misma la naturaleza de la trampa de la novela de Arthur Golden: invitaría a una maiko, una de las escasas aprendizas que, según el novelista, quedan en Gion, para que contestara expresamente a mis preguntas. Happy bean —su nombre en traducción literal— se materializó poco después como una turbadora encarnación de la gracia. Me falta espacio para relatar aquí las peripecias del encuentro, pero quizá logre resumir la percepción de la "trampa". Más allá de los adornos exóticos —los afeites blancos que paradójicamente realzan el artificio de la piel en el pico vampiresco dibujado sobre la nuca; el peinado compactamente encumbrado y acombado para permitir comedidos combates de picas y peinetas, y la lenta caída de un racimo de jazmines; la majestuosidad opresiva del kimono de vivos colores con visos colorados para distinguir a la maiko de la geisha, etcétera—, jamás había estado ante un ser humano cuya inocente transparencia fuera el más hermético escudo de su interioridad. La ilusión era perfecta: realmente parecía que no había doble fondo, incluso que no había fondo para nada. Y con esto no me refiero a una persona hueca, en el sentido de carente de inteligencia, talento, sentimientos o historia personal, sino a una oquedad que provendría de la impertinencia de pliegues interiores en quien la única razón de ser en el mundo es agradar y entretener a los demás. ¿Qué había dentro de esta cabeza? Aparentemente nada, salvo una infinita ductilidad para adelantarse y adecuarse al deseo ajeno.
Después de la pequeña demostración práctica, hacia el final de la noche, la ocasa regresó a nuestra mesa y al tema de la novela de Arthur Golden. Ante mis insistentes preguntas, accedió a dar unas semblanzas de explicación. Pero, tal un maestro confuciano, demostró la imposibilidad de la empresa que se había propuesto Arthur Golden, por la vía de la elusión y la paradoja. En sustancia sostuvo: "nadie que no fuera una verdadera geisha lograría penetrar la cabeza de una geisha y una genuina geisha nunca sentiría la necesidad de hacerlo o de comunicarlo." La descalificación tácita remitía antes bien a la cabal autosuficiencia del mundo de las geishas. Quizá el único paralelo que aguantaría esta autosuficiencia para darse a entender sería el de la mafia, pero descontando los crímenes y las actividades ilícitas. Es decir, un mundo de reglas y rituales inquebrantables pero sin leyes escritas, y cuyo largo aprendizaje se desarrolla a través de la observación y la obediencia de prácticas transmitidas de boca a boca o, mejor dicho, de ademanes a ojos. Cuando tímidamente aduje la utilidad de despejar ciertos malentendidos que siempre han alimentado el imaginario occidental sobre la verdadera función de las geishas —me refería, por supuesto, a las relaciones sexuales—, la ocasa contestó que las tenía sin cuidado lo que los occidentales pudieran fantasear acerca de sus actividades. Y cuando arremetí con el argumento de la memoria histórica ante un mundo tal vez amenazado de extinción, primero replicó que dudaba de la realidad de la amenaza y luego que, si llegara a cumplirse, no importaría para nada que este mundo se extinguiera con ellas sin dejar huella alguna. Y concluyó asegurándome que la condición de sobrevivencia de este mundo, que calificó como mágico e impenetrable, era precisamente el secreto. Antes que la firmeza de sus aseveraciones, la serenidad de su tono me convenció de que así sería, pese a los millones de ejemplares que aún vendería la novela de Arthur Golden y el indudable éxito taquillero de la película de Steven Spielberg. –