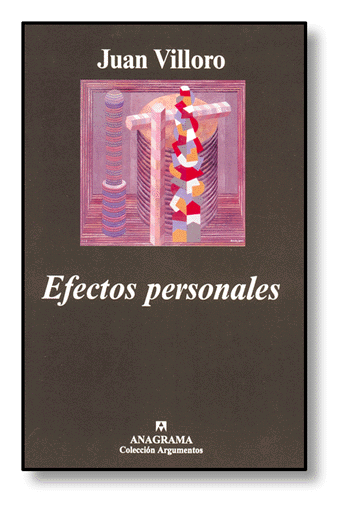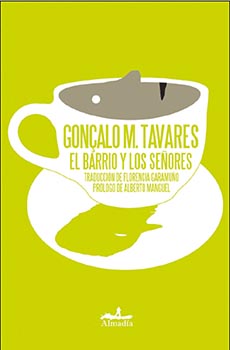Francisco
Martín Moreno (México, 1946) es un conocido periodista,
columnista y editorialista. Recomendado por su amplia obra
periodística, nos entrega ahora una obra de ficción en
cuatro capítulos, distribuidos en generosas 624 páginas,
donde el protagonista es el alto clero católico de México
en el siglo XIX: México ante Dios.
La
novela relata las experiencias de Valentín Altamirano, un
prisionero de la dictadura porfirista que yace moribundo en una
mazmorra de San Juan de Ulúa. Valentín se declara
renegado de la fe católica, a cuyas instituciones eclesiales
achaca todos los males del país en el siglo XIX, y en
particular las guerras fratricidas. El personaje fue otrora un devoto
católico a quien decepcionó la institución que
antepuso intereses económicos al bien de los fieles.
En
la novela, la imagen de la Iglesia Católica adquiere tintes
que recuerdan otras novelas escritas con el mismo tema y en el mismo
tono. Una receta que últimamente ha tenido considerables
éxitos en el mercado de libros, películas y programas
televisivos, que consiste en insinuar que la Iglesia Católica
ocultó información deshonrosa que ahora se revela
paladinamente a la luz del día.
Hay
que subrayar que las afirmaciones del libro se hacen en el contexto
de la ficción y cobijadas por el manto de la historia. O a la
inversa: con datos históricos ficticios so capa de novela. Los
cuatro capítulos en que se divide el volumen esbozan un alto
clero imperialista, militarista, ladrón y moribundo,
identificado con los nombres de obispos y clérigos de la
historia real de la Iglesia Católica de ese tiempo.
Queda
muy clara la imagen social de los miembros de la Iglesia a la que se
refiere Francisco Martín Moreno. La institución se
divide en dos amplios sectores: por un lado el alto clero, y por el
otro una masa de creyentes cándidos y crédulos, es
decir, el pueblo constituido por las clases bajas, que son fanáticas
en lo político y lo religioso. Gente ignorante y manipulable,
y las peores, las madres y esposas de los políticos. Mujeres,
al fin.
Reiteradamente
aparece, de manera abierta y conspicua, el alto clero como victimario
de un pueblo pobre y explotable (p.12), que por todas las páginas
sufre, resignado, las amenazas más aterradoras de los
infiernos. Parece que la religión de la Iglesia Católica
es una religión del miedo (así lo dice repetidamente),
que somete conciencias con el espantajo del fuego eterno.
La
novela opone la razón científica a la fe, al dogma:
aquélla contiene verdad verificable por la ciencia y éste
no. Censura a los obispos que defienden sus bienes y privilegios. Y,
en un cuadro simplificador de los 55 gobiernos que se sucedieron en
el México del siglo XIX, proyecta un liberalismo (¡uno
sólo!) sin tacha, frente a un clero que desencadena guerras
fratricidas.
La
novela, que recela una admiración profunda por el vecino país
del norte como modelo que se ha de seguir (sin referirse, por cierto,
a la situación de los indios o los negros), achaca al alto
clero del siglo XIX un “filoyankismo” bastante cuestionable, por
decir lo menos. La misma Iglesia que se opone a los intentos de
poblar las provincias interiores, por temor a la presencia de los
inmigrantes protestantes, los acoge y los ovaciona en Puebla; el
lector queda un poco ofuscado con las explicaciones aportadas en las
páginas del libro: una jerarquía eclesiástica
pintada como cerrada a toda migración protestante acepta a
esos mismos protestantes con ocasión de la invasión del
propio país. Además compara la institución
eclesiástica de la Iglesia Católica con las
congregaciones y comunidades protestantes americanas, independientes
unas de otras por lo general y en todo caso sin paralelo alguno.
La
novela sale un poco tarde para los datos que utiliza: hoy hay enorme
producción académica que no corresponde a una visión
tan maniquea de los acontecimientos que involucran la presencia de la
Iglesia Católica decimonónica, no sólo en la
UNAM y en la UAM, sino en El Colegio de México, en la
Universidad Nicolaíta, en El Colegio de Michoacán, en
la Autónoma de Puebla. Investigadores como Óscar Mazín
y Patricia Galeana podrían, creo yo, aportar matices a una
imagen tan esquemática. Por no mencionar al padre Manuel
Olimón Nolasco, cuya opinión ha recibido tantas
muestras de respeto.
La
novela histórica ciertamente tiene un lugar de honor en la
literatura universal. Robert Graves entregó el siglo pasado
grandes obras como Yo, Claudio o Belisario. En nuestro país lo
han hecho con notable fortuna Fernando del Paso en Noticias del
Imperio y más recientemente Christopher Domínguez en su
Vida de Fray Servando.
Los
historiadores que se han ocupado de la Iglesia cristiana, como Edward
Gibbon y aun Émile Zola o Victor Hugo, en desacuerdo con el
dogma o las acciones de la Iglesia Católica, se situaron en la
más alta exigencia de las letras de su tiempo. No parece que
la novela México ante Dios, de Francisco Martín Moreno,
vaya a ocupar un lugar al lado de la literatura mencionada, pero
parece ser un buen estímulo y una buena ocasión para
promover más y mejores estudios de historia de la Iglesia
mexicana durante ese siglo XIX (y todos los demás), aunque de
eso ya no podremos responsabilizar a nuestro prolífico autor.
~