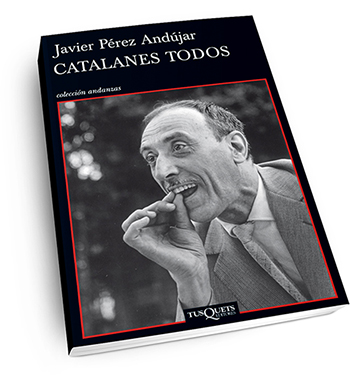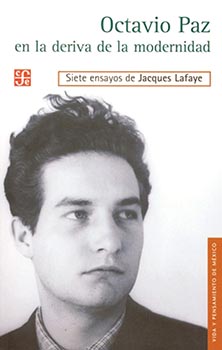En una época entregada a las pasiones no viene mal toparse con libros dedicados al estudio histórico de las sensibilidades, más allá del terreno estético. Ciertamente, y aun emparentado con el análisis de las mentalidades, rastrear las huellas de la sensibilidad parece un cometido caprichoso, de poco fuste científico. Bastaría recurrir al espíritu de Gaston Bachelard –que se desdoblaba entre la epistemología y la reflexión poética– para avalar la legitimidad de estas aventuras.
En cualquier caso, tales disquisiciones no inquietan a Alain Corbin quien, en su Historia del silencio, entra en harina sin necesidad de justificar su propósito (sobreentendido acaso en silencio, dado el ruido que nos envuelve), y ni siquiera de trazar un plan de ruta. Con todo, bajo la aparente arbitrariedad emerge un “orden del discurso” pautado de constantes: el foco puesto en la Europa occidental entre los siglos XVI y XIX; la ascendencia del cristianismo; el recurso reiterado a la literatura romántica y simbólica, o las referencias a El mundo del silencio de Max Picard.
La misma exposición avanza discretamente, desde la descripción de los silencios estáticos —de las ciudades y la naturaleza— hasta la explicación de su lógica en la conducta humana, ya sea como disciplina, lenguaje o táctica. De este modo, el silencio se cuela al principio —como deseo o imposición— en las habitaciones de Baudelaire o Marcel Proust, por las avenidas de la Brujas de G. Rodenbach y, por descontado, en los claustros, en las aulas y en las cárceles, así como en los hospitales.
El silencio se deja asimismo percibir, con “la textura del musgo”, en las caminatas silvestres de Thoreau en Walden, en las más ensimismadas de Robert Walser, o en las resonancias del “espacio nocturno” del propio Bachelard; tan próximas a la soledad sonora de Juan Ramón Jiménez. Nuestro autor también convoca al mar de los buques fantasma, pero nada comparable al silencio infinito del desierto que, en los escritos de Eugène Fromentin, adquiere un grado de “transparencia aérea” que depura al máximo nuestra sensibilidad.
Nos ubicamos así en la antesala de la experiencia mística —que desborda el estatus de la cognición racional—, o del riguroso arte de la meditación, donde Corbin se rinde a los consejos de Bossuet y de su amigo, el abate de Rancé: el silencio templa así la prudencia, ejercita la paciencia, nos aleja la vanidad y, mejor aún, nos lleva al olvido de nosotros mismos (como decía Marsé, “los momentos más felices de la vida se dan cuando uno consigue dejar de pensar en sí mismo”). Estas sugerencias nos anticipan los usos del silencio, pero antes hay que detenerse en su lugar como origen del pensamiento y de la propia civilización.
En el silencio, afirma Corbin, se “forjan las cosas importantes”, tanto que a partir del siglo XVII, cuando según Norbert Elias se consolidan los hábitos cortesanos, mantenerse callado se revela como un signo de urbanidad y da pie a la aparición de la esfera privada; cabría decir, de una intimidad indispensable –como ha advertido José Luís Pardo– para la articulación reflexiva del espacio público. El estruendo industrial, el alboroto de las ciudades, el maquinismo vanguardista o la Primera Guerra Mundial desmantelarán la exigencia del silencio, aun impulsando con desigual fortuna la promulgación de normativas de respeto.
No por ello el silencio deja de ser para Corbin el fundamento de la palabra y del arte. En las antípodas del nacionalismo, del Heidegger que afirmaba que “el lenguaje es la casa del ser”, recupera la tesis de Pascal Quignard (“el lenguaje no es nuestra patria; venimos del silencio”) y se lanza a glosar su presencia en la pintura y la escultura: artes silenciosas y más serias, de acuerdo con Delacroix, porque no son pasivas y hay que ir a ellas. Nuestro autor no se olvida del silencio en la escritura y el cine, de las artes de la narración que tuvieron su génesis en el Antiguo Testamento –la creación es una página en blanco– pero que solo con mucha destreza sobrevive en el cine (con la destreza hitchcockiana de quien subordina el peso los guiones, pasados los tiempos del cine mudo).
Donde mantiene viva su influencia es en sociedad y política, ámbitos en los que el silencio despliega su mayor gama de significados y es celebrado por los moralistas franceses, en la estela de Baltasar Gracián, cuyo Oráculo manual y arte de prudencia se toma como obra clave para la educación europea del momento. Más adelante, los estudios del abate Dinouart (1771) y Moulin (1885) propondrán tipologías un tanto desastradas del silencio, en las que nos presentan su empleo en términos de astucia, respeto, menosprecio o ironía. Delacroix recoge esta ambivalencia, que se debate entre las ventajas de que no callen los “espíritus sutiles” e imaginativos y los beneficios del silencio ante la incontinencia de tantos “necios arrastrados […] al vano placer de escucharse a sí mismos”.
Afrontando el tramo final, Corbin abunda en los aspectos más emocionales (el amor, el odio, la tragedia), completando por decirlo con Borges su sistema de citas, y trayendo a colación los nombres Maeterlinck o Castiglione, a fin de recordarnos realidades conocidas –el silencio no es incómodo ni en el amor ni en la amistad– o no tanto: el odio en silencio como garantía de supervivencia de las parejas. La tragedia, por fin, queda asociada al silencio de la tumba, al silencio de Dios –mutismo de nuevo de doble interpretación, bien como abandono, bien como incentivo– y al fin del mundo.
Quizá el libro de Corbin no nos ofrezca nada más que un paseo, mucho más personal que histórico, sobre el silencio, pero de él se sale con la añoranza de un tiempo acabado o, peor aun, con la extrañeza de constatar la distancia que nos separa de nuestra producción cultural de hace no tanto. Que su silencio no caiga en el olvido.
José Andrés Fernández Leost es profesor de teoría política en la UCM.