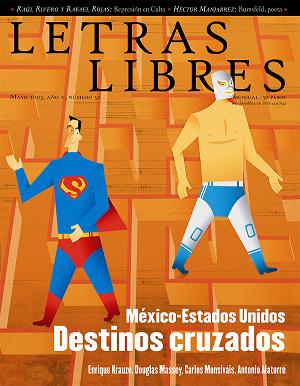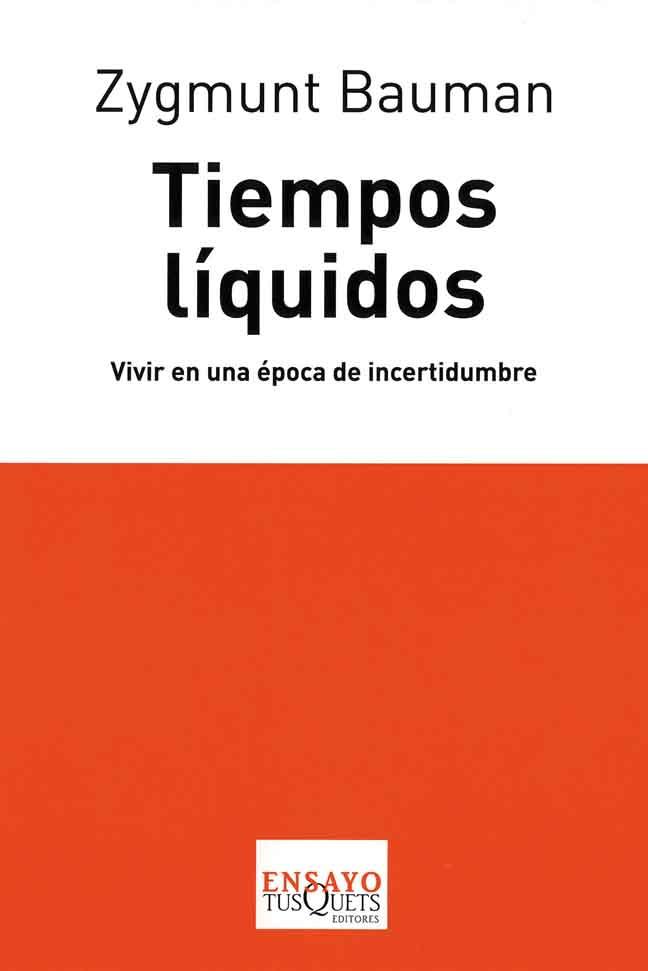Aunque su autor la llame “razonada”, esta autobiografía de Fernando Savater tiene mucho cuerpo. Las 54 fotos del álbum final (en realidad 55 si contamos la del filósofo entero, con cazadora abierta y sonrisa abrigada, que inicia esas páginas finales) le muestran, desde la infancia a la madurez, acompañado y solo, en bañador o casaca militar, como persona que fue creciendo y ampliándose, hasta alcanzar en algunos momentos de su vida un sobrepeso específico. Pero no me refiero a tal forma de corporalidad. Savater introduce frecuentemente —para meterse con él sin piedad— el motivo de su físico, y “desde que la preocupación del cuerpo interviene, hay que temer una infiltración cómica”, escribió Henri Bergson. Mira por dónde abunda en infiltraciones cómicas, sin duda porque su autor, aun relatando episodios graves y desdichados, mantiene el “tipo” humorístico. “Los héroes de tragedia no beben, no comen, no se calientan. Incluso, mientras es posible, no se sientan. Sentarse en medio de una perorata sería acordarse de que se tiene un cuerpo”, añade Bergson en otro pasaje de La risa. Savater, reacio a ostentar el cuño del heroísmo, es, en todo caso, un héroe con el espíritu de la comedia: comilón, bebedor, sesteador, fumador de habanos y muy volcado siempre al acto de sentarse. A escribir.
Gran aficionado al thriller y a las novelas de espías, Savater se da a sí mismo el gusto de presentarse como un “infiltrado” en el mundo académico, un simple temporero del pensamiento —o periodista de la filosofía—, y “por eso sólo escribo para niños o para ignorantes, para cómplices modestos y devotos con quienes conecto porque comprendo su perplejidad, su confusión; y las comparto”. La tendencia a quitarse méritos es un síntoma de la verdadera importancia, pero el lector de este libro hará bien —sin privarse de reír en los muchos momentos de ocurrencia verbal, mordacidad y burla que se le ofrecen— separando lo que es exagerado humor autoflagelatorio de lo que es verdad. Y la verdad de la obra de Savater supera en mucho esa modesta proposición que él postula para sus libros. No dudo de su sinceridad al afirmar en el prólogo de Mira por dónde que “he escrito y pensado para vivir mejor, a tientas […] me fastidiaría segregar perennidad no siendo perenne; que lo que he hecho durase más de lo que soy”. Quienes fueron o son alumnos y amigos de Fernando han disfrutado, en efecto, de un estimulante y generoso mode d’emploi vital hecho a la pequeña medida humana de “ese” hombre o “aquella” mujer. Pero —siento contradecirle— hay al menos diez o doce títulos del escritor Savater que serán duraderamente criaturas de un aire que el tiempo no disipará, haciendo que personas que nunca oyeron su risa de alto volumen, ni le vieron mover la cabeza en círculos llenos de ideas, ni supieron de su diario valor civil, rían y piensen y actúen con más entereza gracias a él.
En la autobiografía aparecen, según los avatares, distintos “savateres”; Mira por dónde encara con una descarada libertad el género memorialista. Están el polemista, el retratista, el hijo (más que el padre), el admirador, el amante, aunque en ese apartado Savater elude nombres y situaciones, temiendo, dice galantemente, incurrir en la provocación, la jactancia o el daño ajeno. Aun así, la mercurialidad “savaterina” brilla incandescente, siempre bajo la luz del humor, como cuando, al hablar del buen influjo de sus amantes, escribe lo siguiente: “Y me regocijo de haber desertado a ratos de la sutileza sentimental para preguntar a un amable compañero o compañera, con la confidencia de cerdo a cerdo de la piara epicúrea: ‘¿Hozas, vida?'”.
También sabíamos, sus lectores, que Savater domina —endiabladamente— el equilibrio entre la ironía y el pathos, pero en este libro hay dos bellísimos pasajes que alcanzan un grado de emoción tal vez nueva en su obra. Me refiero en primer lugar al penúltimo capítulo, el 40, una declaración de amor a la mujer con quien comparte desde hace años su vida, en la que la pasión no le corta el ingenio: “Te amo como al Concorde a punto de despegar, como a una película de Hitchcock […] como a Dancing Brave cuando no ganó el Derby por un error de su jinete […] como a un habano robusto y perfecto, como a la noche en que me sentí arrebatado a amarte.” El segundo fue el origen de Mira por dónde, una carta sin destinatario escrita a su madre, enferma del mal de Alzheimer; ocho páginas de confesión en voz alta que, por encima del tributo a la figura querida y fundamental, constituyen el vivísimo, elocuente retrato de una mujer que se sienten ganas de haber conocido en su plenitud.
Savater ha dejado últimamente de escribir novela (aunque se revela todavía tentado por el teatro), pero numerosas páginas de Mira por dónde confirman un poderoso talento narrativo para crear peripecias y personajes memorables. ¿Personajes? Se trata, naturalmente, de personas reales, casi todas muy conocidas, pero el autor las pinta con tal agudeza, con tanto colorido, que corremos el riesgo de pensar que las malicias de Bergamín están mejoradas por nuestro gran malicioso, o que Cioran, como durante unos años se creyó en los círculos (habitualmente mal informados) de la cultura universitaria española, fue una invención del joven y algo nihilista profesor de filosofía. Disfruté mucho con la semblanza, breve pero jugosa, de Juan García Hortelano, ese impenitente hombre de izquierdas pero también incorregible zumbón exclamando, en la noche de las primeras elecciones democráticas españolas: “¡Ganan los nuestros! Dentro de dos horas, nos encontramos en el mostrador de Iberia para vuelos internacionales…” Son igualmente llamativos el apunte emparejado de Cabrera Infante y Miriam Gómez, la instantánea de Lévi-Strauss y el detenido perfil de Agustín García Calvo, y demoledora la viñeta sobre el arzobispo de San Sebastián José María Setién, captado por el ojo atento de nuestro filósofo en un gesto de sectarismo y orgullo nada evangélicos.
A escala personal siento que Savater no evoque, por ejemplo, a Juan Benet, con quien tuvo una natural sintonía amistosa, aunque sospecho que la timidez de ambos les impidió hacerse cumplidos literarios; me consta que la admiración de Benet por los ensayos de Savater era grande. El encendido pero nada zalamero retrato de Octavio Paz, que ocupa la extensa primera parte del capítulo 37, se cierra con un conmovedor episodio maravillosamente contado: la caricia que su mujer, Marie-Jo, le hace al poeta, ya gravemente devastado por la enfermedad, mientras dice al amigo (Fernando) que les visita en su casa de Coyoacán: “Mira qué pelo más bonito tiene todavía.”
Uno de los rasgos más encantadores y originales del libro es su modestia, que tiene el sonido de lo sincero. Savater se dice idólatra, y para demostrarlo hace el recuento de los fetiches, juguetes, fotos y monstruitos diversos que le acompañan en sus casas de Madrid y San Sebastián, donde mucha gente pagaría gustosa cualquier precio por la visita guiada. A mí, con todo, la idolatría suya que más me atrae es la que expresa, vehemente, por sus modelos literarios; como es sabido, en el mundo intelectual más que idólatras se dan iconoclastas, siempre con el mazo a punto de golpear reputaciones y obras. Y que un maestro como Savater —por mucho que le chinche el sustantivo pedagógico— se afirme en el aprendizaje de los que admira resulta insólito y saludable (aunque manifiesta, tal vez para recordarnos que también él es demasiado humano, alguna perversión en el gusto, como al elogiar, nada menos que al lado de Céline y Thomas Bernhard, a ese gran poseur y charlatán del escarnio que es Fernando Vallejo).
Hay en el libro una corriente melancólica que ni siquiera el optimista puede esconder. ¿Pero acaso la autobiografía no es el refugio de los desolados? Cualquier vida que supere los cincuenta años ha de habituarse a la privación y el abandono, y la memoria larga se transforma en guardiana de los amados objetos perdidos. Savater cumple espléndidamente la tarea que Chateaubriand, agobiado por la idea de ser “el único hombre en el mundo que sabe que esas personas han existido”, se imponía en sus Memorias de ultratumba: recordar a los innominados de la muerte. Es un rasgo, por lo demás, no sólo generoso sino infantil, como infantiles son tantas de las diabluras y deseos de este libro. El niño se resiste a perder sus frágiles posesiones, y, como esa anciana insensata que vaga por la residencia geriátrica donde el autor visita a su madre, a todas horas dice “¿Y lo mío, lo mío, lo mío?”. Lo de Savater es la antítesis de la madurez, de la “forma” en el sentido de restricción del yo informal que Gombrowicz daba al término, y así lo aclara en el capítulo 15 de Mira por dónde contando que cuando de niño le preguntaban qué quería ser de mayor respondía: “¡Pequeño!”. Las cosas de la vida adulta, sigue diciendo, le intrigaban entonces o le turbaban, “pero ninguna me parecía ‘envidiable’. Constato que sigo pensando igual, ya desveladas las intrigas y desvanecidas las turbaciones”.
A algunos lectores les puede resultar discordante o frívolo que la persona valiosa, involuntariamente modélica, políticamente referencial de este gran escritor busque tan a menudo refugio en la cálida pequeñez de una minoría de edad espiritual. Pero tengámoslo en cuenta: Baudelaire, muy bien leído por Savater, señaló que “el genio es la infancia recuperada a voluntad”. ~
Vicente Molina Foix es escritor. Su libro
más reciente es 'El tercer siglo. 20 años de
cine contemporáneo' (Cátedra, 2021).